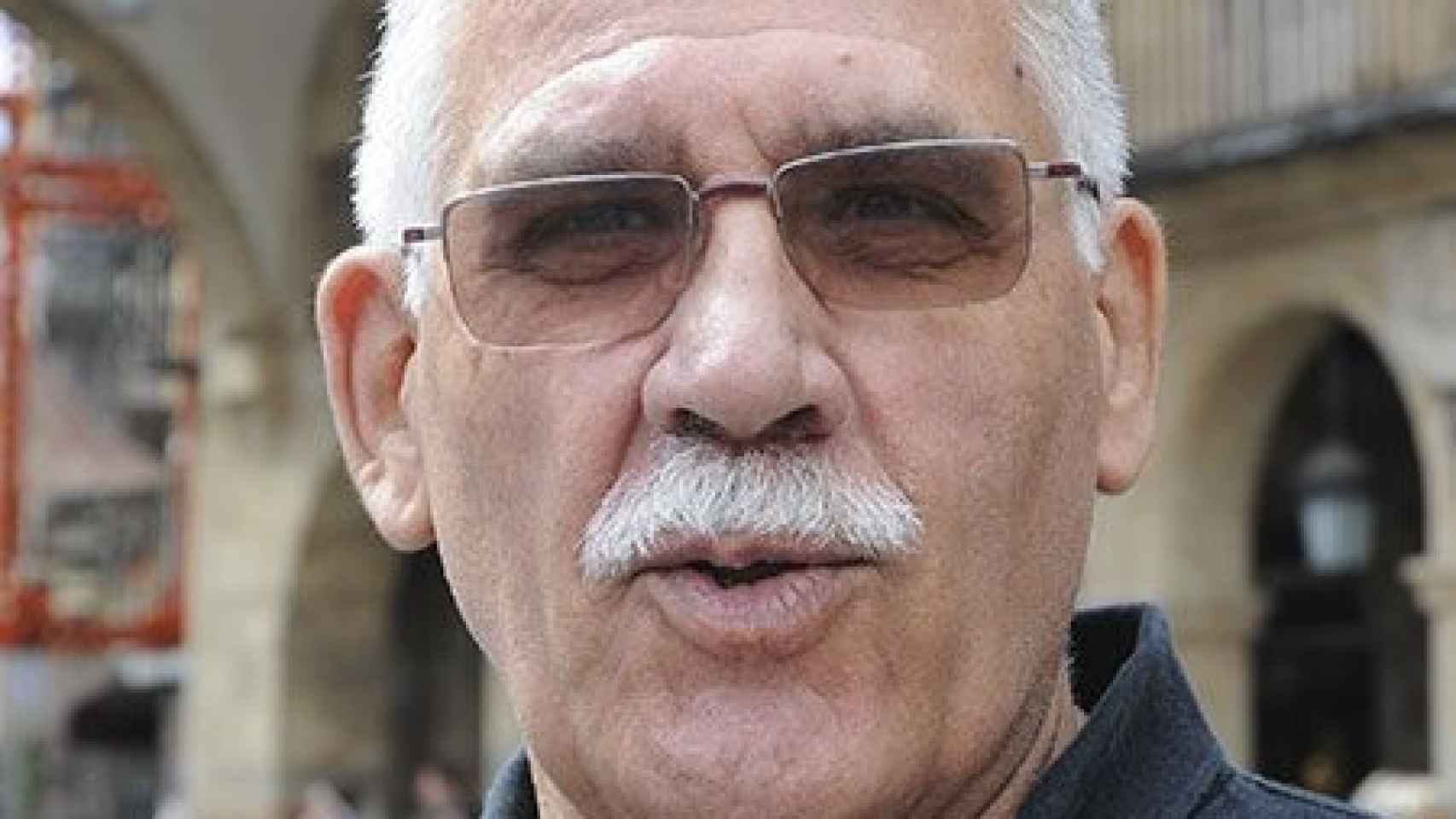Me llama una amiga norteamericana que emigró a los Estados Unidos hace casi cincuenta años, cuando en su Colombia natal las guerrillas de las FARC mataban a troche y moche (varios de sus familiares más directos fueron asesinados). Ella, que en su día votó a Trump, ahora tiene miedo.
—Hablo con mis amigas de Bogotá y me dicen que allí las cosas están muy tranquilas, que viven bien y que salen a la calle sin temor— me dice—, mientras que yo aquí estoy expuesta a cualquier balacera de un estudiante desequilibrado. No hay orden —añade— y el Gobierno es una olla de grillos, en la que todos se espían unos a otros, andan divididos y no tienen criterio alguno.
La mujer está pensando en venir a Europa, a su edad, “porque aquí entre unos y otros —se refiere con esos “otros” a una inmigración descontrolada que, según ella, ha hecho explotar la delincuencia— esto se está poniendo imposible”.
Su charla me hace recordar otra que tuve hace poco tiempo con un inmigrante magrebí que hablaba un perfecto español: “Primero tuve que lidiar con la desconfianza y los prejuicios de los nativos, pero ahora sufro también la otra, la de esos ilegales que no desean integrarse en el país y que me llaman vendido y cosas peores por querer hacerlo.
Ya ven si el mundo está o no un poco al revés: la exiliada del terrorismo que siente más temor hoy en Estados Unidos que en Colombia y el marroquí al que acosan aquí muchos compatriotas que en su país le dejaban vivir en paz. “Eso no es nada —me dice otro contertulio— comparado con lo que he leído que sucede en barrios de las capitales suecas, donde los islamistas obligan a quien no lo son a practicar la ley de la Sharia contra su voluntad… y lo peor de todo es que la policía no puede intervenir en esas zonas”.
Con tantos mensajes contradictorios, y ninguno de ellos optimista, ni sé ya lo que es peor ni, menos aún, me atrevo a aconsejar a mi amiga qué debe hacer en su ya corta vida para poder acabarla en paz.