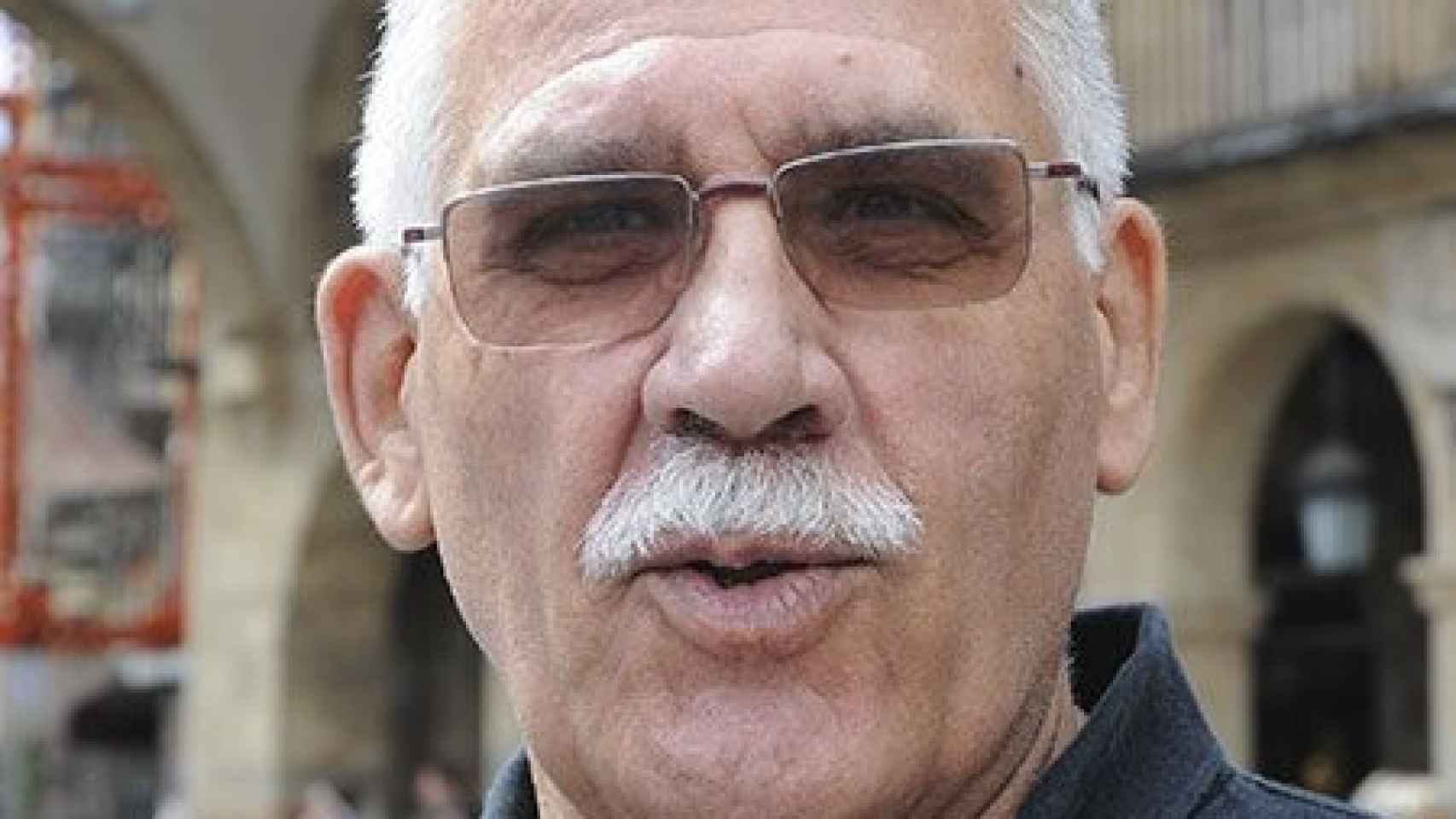No podemos quejarnos de vivir aburridamente. Por no saber, ignoramos hasta qué Gobierno tendremos y, ni siquiera, si algún día llegará a formarse un Consejo de Ministros, de repetirse una y otra vez los mismos resultados electorales.
Por si eso no les pareciese suficientemente emocionante, piensen en qué será de sus pensiones, los que ahora las disfruten; cómo van a ser cimbreados a impuestos; la subida de alquileres por un lado y la “okupación” de sus viviendas, por otro, en cuanto salgan a hacer la compra o a visitar a su madre; los nuevos precios de la gasolina y las limitaciones a la circulación de vehículos, etcétera, etcétera.
Nos movemos, pues, en un mar de incertidumbres, que diría el cursi, Eso, si tenemos empleo o posibilidades de tenerlo. Si no, ya saben, al paro, a la emigración, al mileurismo temporal y rebajado con sifón y a una serie de nuevas situaciones para las que no estamos preparados.
Menos preparados, aun, están los británicos del Brexit, algunos de los cuales ya piensan en nacionalizarse españoles; pero también los iraníes y árabes, que no saben si están comenzando o no una nueva guerra; los subsaharianos que huyen hacia tierras de sus antiguos amos y señores —¡vaya paradoja!— y, en general, todos los que sufren la violencia y la delincuencia en gran parte del mundo.
No sé si fue sir Winston Churchill quien dijo que “la democracia es aburrida” y ponía el ejemplo que si alguien llama a la puerta de tu casa a las cinco de la mañana es el lechero y no la policía política. Entre nosotros, ése no es el caso, ya que, entre otras cosas, a esas horas estamos de marcha. Pero ése es el síntoma de que la democracia ya no es aburrida y de que, de sobresalto en sobresalto, no sabemos si iremos a parar al desastre, a la inanidad o a ese mundo feliz en el que se acabará por controlar el más mínimo de todos nuestros movimientos.
De momento, eso sí, vivimos en Jauja, sin darnos cuenta de nada de lo que está sucediendo.