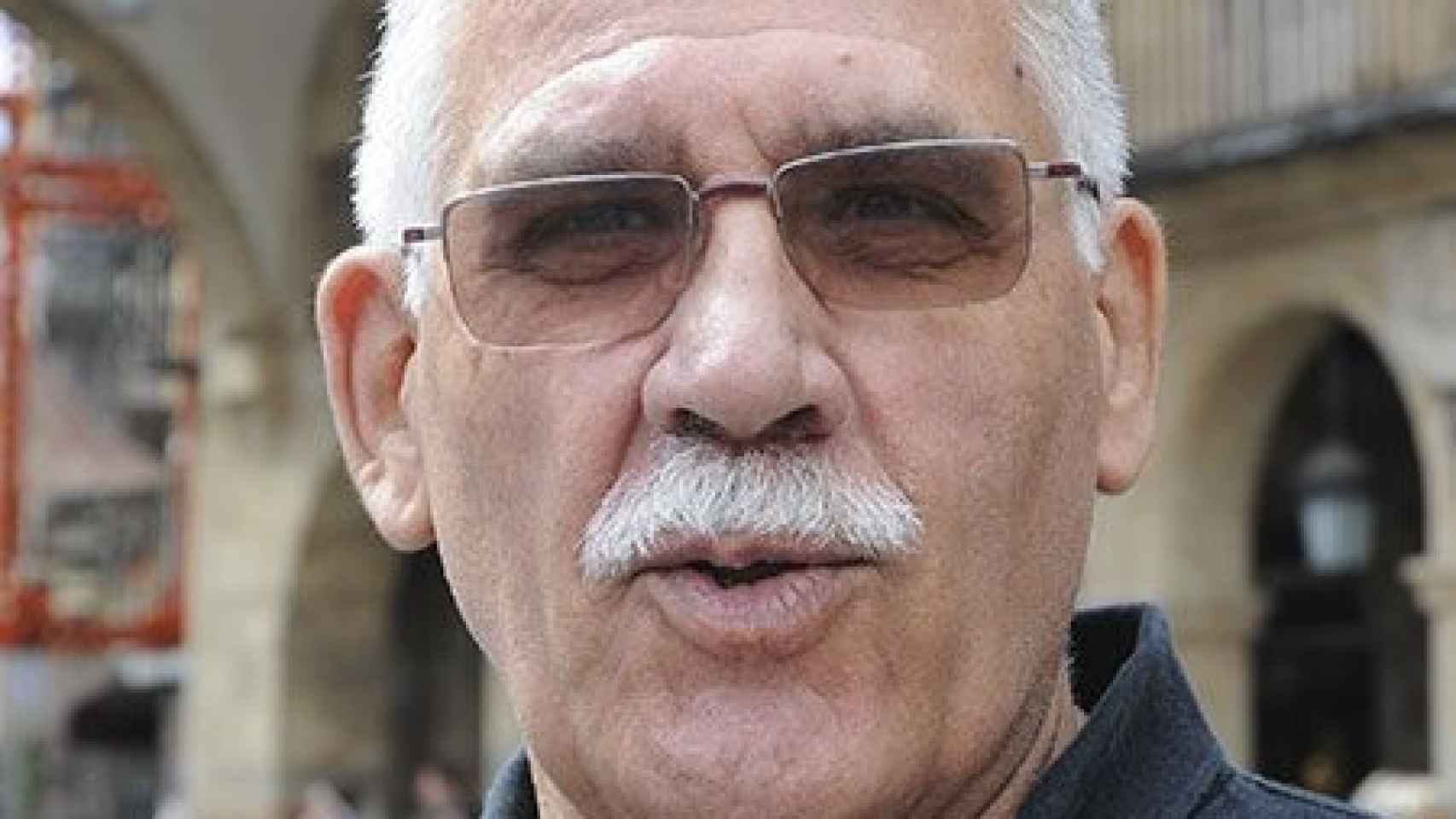Se puede odiar a España, por supuesto. De hecho, durante toda la Edad Moderna así lo ha hecho la mayor parte de los países europeos: Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda… El suyo era un odio racional y lógico, basado en la premisa de los vasos comunicantes: cuando más se vacíe el potencial de España, más crecerá el mío.
Los enfrentamientos con esos enemigos —a veces también aliados coyunturales— fueron simultáneamente contra dos, contra tres, contra cuatro de ellos… Menos mal que la trifulca nunca llegó a generalizarse ni en los peores momentos, si no, ignoro de qué estaríamos hablando ahora.
Ahora, lo cierto es que mientras los extranjeros cantan a pleno pulmón “¡Que viva España!” quienes más odian a nuestro país son precisamente bastantes españoles, lo que viene a ser como si alguien se disparase un tiro en el pie o incluso apuntase directamente a su cabeza para curar así sus presuntos dolores de barriga.
Con resultar eso peculiar y paradójico —y característica exclusiva, además, de la nación más antigua de Europa—, sucede también que esos mismos compatriotas que quieren acabar con nuestro país —por distintas vías, eso sí— están dispuestos a encabezar desde dentro su demolición en un totum revolutum de neocomunistas, anticapitalistas en varias versiones ácratas, separatistas,… y hasta una minoría radical que se ha apoderado del PSOE, en palabras del antiguo dirigente socialista Joaquín Leguina.
Todo eso, sin más horizonte que la fragmentación nacional en cuatro, ocho o nueve entidades políticas, el debilitamiento de todas, la exposición a diferentes dictaduras en varias de ellas y el previsible deterioro económico de todo el conjunto.
No se trata, ni si quiera, de que nos hallemos ante una legítima opción de izquierdas frente a otra de derechas. Eso es lo que pasa, en cambio, en Portugal y ya ven que no hay trauma en ello: el Gobierno del socialista António Costa va como un tiro, las inversiones y el turismo suben, el empleo crece, los impuestos se frenan y bastantes españoles, empresarios y trabajadores, contemplan la posibilidad de establecerse allí.
Claro que los portugueses no nos odian como nos odiamos nosotros y mucho menos, por supuesto, se odian a sí mismos. Así de bien les va y, sobre todo, les irá.