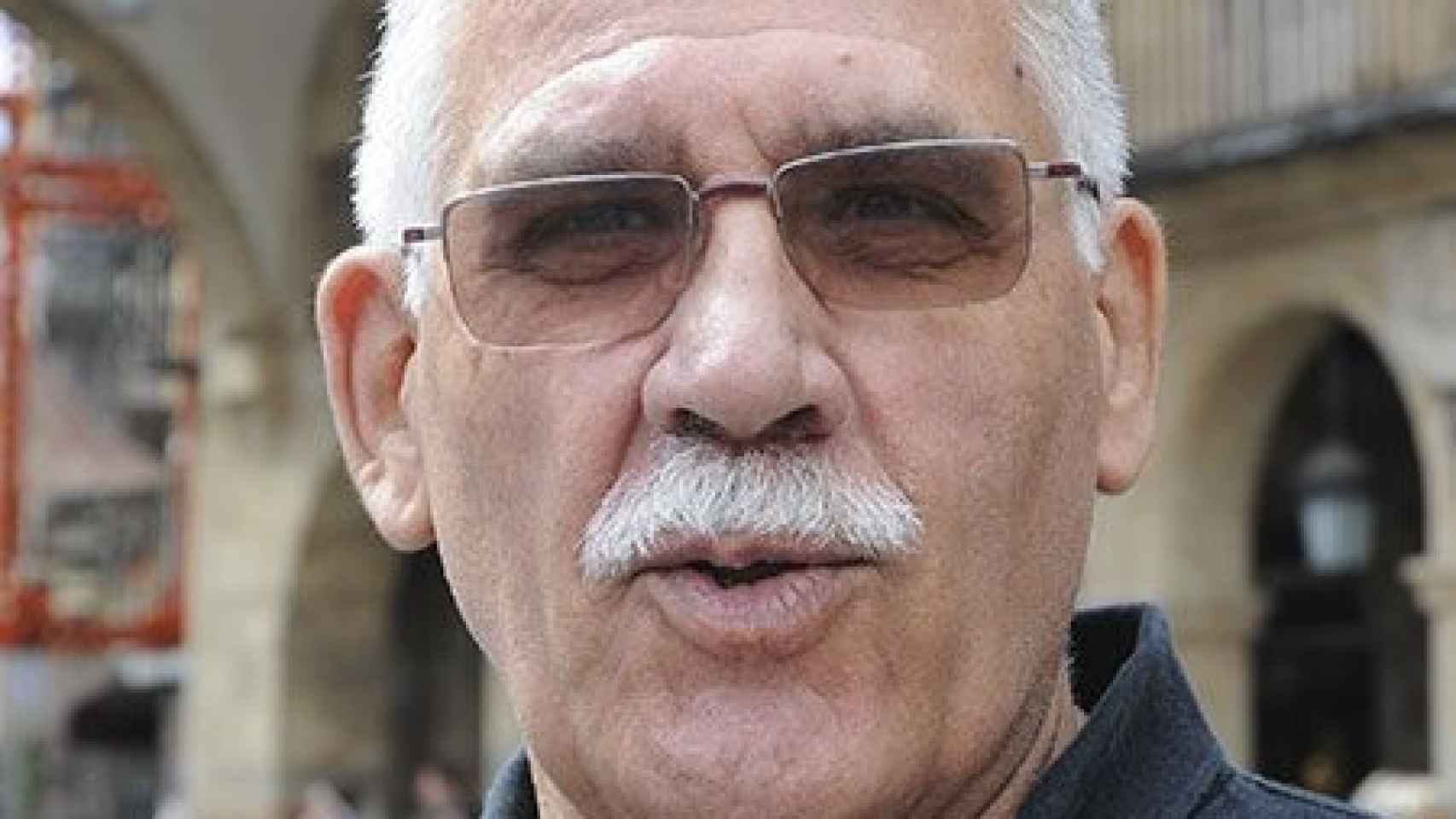Salvo la ministra González Laya, en particular, y el Consejo de Ministros, en general, todo el mundo entiende el cabreo de Marruecos con España por el tema del Sahara Occidental y la acogida en secreto del dirigente polisario Brahim Gali. Cuando el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tuiteó lo de la “libre determinación del pueblo saharaui” fue ya lo de mentar el árbol en casa del ahorcado.
¿Por qué se plegó nuestro Ejecutivo al requerimiento de Argelia de tratar en España al jefe del Polisario en vez de que lo atendiesen en cualquier otro país del mundo?
Porque el drama del pueblo saharaui tiene un padrino que se llama Argelia, que acoge en campamentos a los exiliados de aquella colonia y los mantiene en la pobreza pero los avitualla para que hostiguen militarmente al régimen marroquí. Y no me refiero a la razón moral del conflicto sino a sus consecuencias geopolíticas que España tiene que valorar.
En eso, el régimen de Rabat ha mostrado siempre su animadversión a nuestro país, cuyos últimos hitos han sido el recorte de 200 millas de aguas canarias, las oleadas de inmigrantes ilegales al archipiélago, a Ceuta y a Melilla y las declaraciones de considerar a estas últimas como “territorios ocupados”.
Las bravuconadas marroquíes crecen a medida que la fortaleza interior y exterior del Gobierno español disminuye y aumenta, en cambio, la del régimen alauita, aliado imprescindible de EE.UU. en el flanco sur mediterráneo, nuevo valedor diplomático de Israel, con misiones militares exteriores en Mali y Oriente Medio y con un presupuesto militar el 3,1% del PIB, frente al 1,3% español.
Por eso Marruecos ha infiltrado entre sus migrantes a miembros de los servicios secretos y a islamistas que los quiere bien lejos de su territorio, así como ha demostrado que el día que permita una avalancha de decenas de miles de inmigrantes sobre Ceuta y Melilla conseguirá el colapso de ambas ciudades.
Por eso, también, la política española ante Marruecos no puede ser más diáfana: uno, fortaleza interna frente a divisiones territoriales y otras amenazas de sedición; dos, defensa militar a ultranza de las fronteras frente a la permisividad actual, y tres, no ser beligerante en el tema saharaui que, más allá de derechos históricos o políticos, es una partida entre Marruecos y la ONU y en medio de la cual no tenemos otra alternativa que perder.