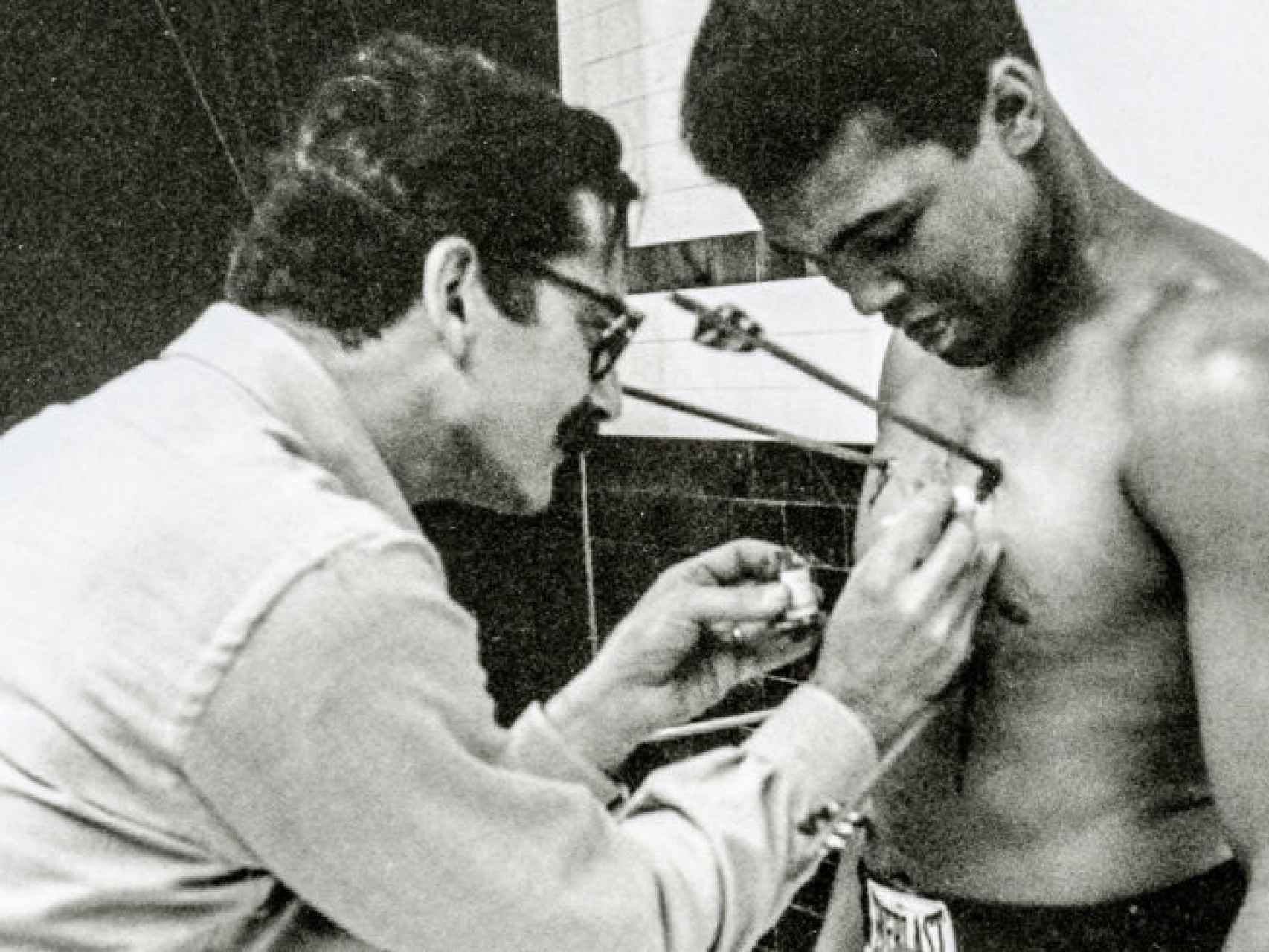Seis de agosto de 1966, Earls Court (Londres). Muhammad Ali defiende su título mundial de los pesos pesados ante Brian London. En el tercer asalto, arte y magia confluyen: Ali lanza una descomunal combinación de 11 golpes en tres segundos. El último, con una trayectoria descendente, impacta en el rostro de London, al que ni su bravura británica permite saber si está en el ring o en su casa de campo. KO desmembrador. London, que, como casi todos los boxeadores, ostenta el don de la palabra justa, que es mejor que tener el don de la palabra a secas, lo define con humor: “¡Quiero la revancha! La única condición que pongo es que le cuelguen 25 kilos de peso en cada rodilla”.
A miles de kilómetros, un niño que no se ha recuperado de la inesperada muerte de su madre, que vive una infancia marcada por el abuso de sus compañeros de colegio, al que apodan ‘Feto’ porque es pequeño y débil, abre los ojos delante de la televisión. “Ali acababa de probar su tesis: lo más bello es también lo más efectivo. ¿Qué mejor defensa del arte que esa?”, escribiría en ‘The Tao of Muhammad Ali’, quizá la mejor historia alrededor del mito que se haya escrito (tan buena, que nadie ha creído conveniente traducir al español, ahora que se cumplen 20 años de su publicación), Davis Miller, aquel crío que luego se convirtió en uno de los mejores periodistas-escritores que uno haya leído. En su libro, Miller cuenta cómo pudo sobrellevar su jodida subsistencia gracias a que existía Ali, que sustituyó a los personajes de cómic como su espejo vital. Relata Miller que, gracias a él y a Bruce Lee, empezó a hacer artes marciales y sobrevivió. Un día, se presentó en casa de los padres de Ali para darle las gracias por estar vivo y ya nunca dejaron de tener contacto. Ya talludos los dos, Ali le preguntó a Davis: “¿Por qué me has seguido todos estos años?”. El escritor respondió: “Porque eres la persona más grande que he conocido nunca”.
A Ali, que revolucionó el boxeo, que cambió el relato de los pesos pesados, que nos ofreció algunas de las batallas socioboxísticas más grandes de la historia, le deben más la literatura y la decencia que el pugilismo. De nadie se ha escrito más y mejor que de él, desde los textos hiperconocidos de David Remnick, Norman Mailer y Gay Talese hasta los menos mediáticos pero mucho más valiosos de George Plimpton o el propio Miller. Su legado tuvo la suerte de encontrarse con una escena periodística en ebullición, lo que también sirvió para ensanchar los límites de su leyenda. Casi todo lo que se puede leer de Ali entre 1960 y 1980 son obras maestras del periodismo. Ningún otro deportista, quizá ningún otro personaje, puede presumir de haber sido tan bien contado.
Ahora, muerto el perro, tocará acabar con la rabia. El intento de blanquear la imagen de Ali (verbo no escogido nada al azar) es notorio desde que se retiró, obviando muchas veces sus múltiples defectos. No se engañen: Ali dio y recibió odio durante décadas. Y ese es su valor: nos enseñó que el odio también es arte. Que odiar es necesario. Y que no es incompatible con las mayores muestras de amor, como la que él tuvo con los vietnamitas: “Mi conciencia me impide ir a disparar a mis hermanos, a gente pobre, para defender a la poderosa América. ¿Por qué les voy a disparar? Nunca me llamaron ‘nigger’, ni me lincharon, ni me echaron a los perros, ni violaron y mataron a mi madre o a mi padre… ¿Cómo voy a ir a disparar a gente pobre? Llevadme a la cárcel”, dijo, justificando su negativa a incorporarse a filas en la Guerra de Vietnam y enseñando al mundo quiénes eran los malos de verdad. No jugaba con las cartas marcadas: lo normal es que hubiera acabado en la cárcel. A cambio, ‘solo’ le robaron tres años de su boxeo (que, posiblemente, hubiera sido su tiempo más brillante) y le privaron de ser el púgil más grande de todos los tiempos, algo que no es. Sí es el deportista más grande de la historia. Sí es la figura más relevante del siglo XX, pienso yo.
Ali nos enseñó que la belleza es efectiva y que el odio es una forma de amor. Lo hizo desde su inteligencia salvaje, desde su seguridad confundida con arrogancia, desde un discurso brillante que no citaba a nadie porque no lo necesitaba. Nos mostró sus imperfecciones, que son su grandeza. Hizo evidente que uno puede ser tan listo como para abrir tantos caminos y tan tonto como para subirse a un ring por dinero cuando el Parkinson ya le poseía y los médicos le dijeron que se fuera a casa.
Larry Holmes, que peleó contra un decrépito Ali de 38 años, se echó a llorar cuando su rival se retiró al final del décimo asalto. Las cartulinas de los jueces hasta ese momento desvelarían después que ‘El Más Grande’ había perdido todos los asaltos ante el prometedor Holmes. Había sido una masacre y el gran día del joven púgil. Pero lloraba mientras abrazaba a Ali, que estaba sentado en su esquina, con la mirada perdida del hombre enfermo. Se arrepentía de haberle castigado tanto. Holmes había sido su sparring y ahora estaba desparramando su leyenda. Nunca dejaron de ser amigos. En su último acto público antes de morir, un homenaje de ‘Sports Illustrated’, Ali apareció con él. Quizá no lo pretendía, porque nunca tenía intención de enseñarnos nada, pero aquel día a lo mejor también nos aleccionó sobre algo: lo estúpido y grande que puede ser, a la vez, el ser humano.