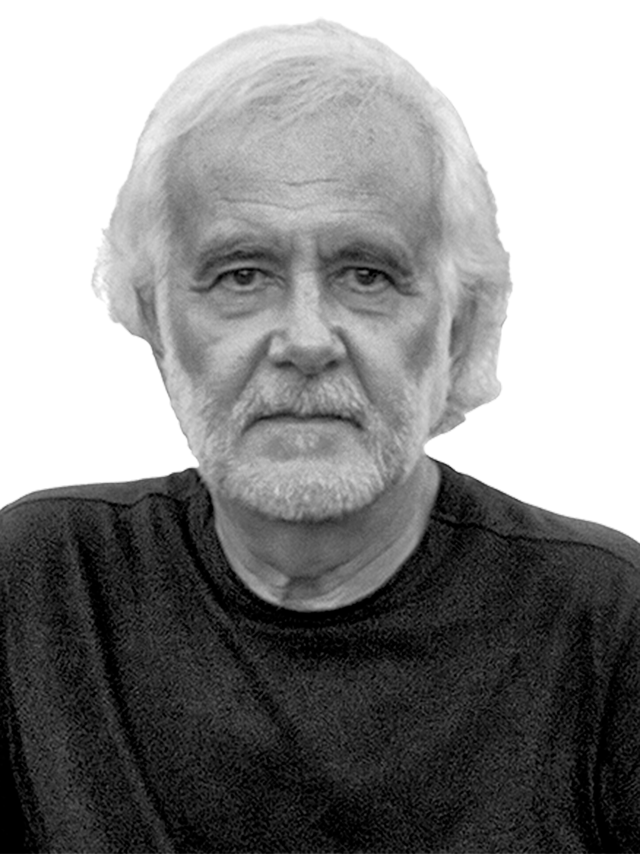Oímos lo que queremos, ya que nos hacemos el sordo cuando interesa. No son pocos los lugares en los que últimamente se han levantado protestas contra las campanas, consideradas molestas, improcedentes, anticuadas. A menudo los vecinos se han quejado de su estridencia y enfrentado a aquellos que, en su mismo municipio, las defienden.
Sería imprudente decantarme, pues se trata de una cuestión de sensibilidad: hay quien las necesita porque ama la resonancia como evocación, y está el que las abomina, porque las concibe como una irrupción y un asalto a su intimidad.
Es significativo, sin embargo, que las quejas a menudo provengan de quienes ocupan pisos turísticos, aunque no siempre, es verdad. Pero cuando llega a un sitio, el visitante se topa con un compás y un tiempo ajenos, con un sonido y un oído propios del lugar, con una resonancia íntima, y aun así comunitaria.
El poeta John Donne se preguntaba en el siglo XVII por quién doblan las campanas. Temía que doblaran por él, angustiado por la cercanía de la Parca. “¿Están doblando por mí?”, se decía. Hemingway tomó los versos de Donne para su novela de 1940, tan celebrada.
Sin embargo, el vuelo de las campanas, que tantas cosas nos dicen, queda ahogado en el fragor de las ciudades, en el espantoso rugido que nos reduce a nada y nos recuerda que somos las piezas de una insaciable máquina que no deja de producir cosas, muchas de ellas superfluas o inútiles del todo.
Todo está taladrado por el caótico estruendo de las ciudades vivas, donde la existencia, desde un punto de vista acústico, es una condena
Se hacen oídos sordos cuando conviene que hierva la producción sin término, que las motocicletas corten como navajas el ánimo de los ciudadanos, que la música de fondo lo anegue todo, que suene en los bares y los restaurantes, y en las salas de espera. Todo está taladrado por el caótico estruendo de las, así llamadas, ciudades vivas, donde la existencia, desde un punto de vista acústico, es una condena. El televisor del vecino, los aires acondicionados, los cortacéspedes municipales, que son como carros de combate del 45, las obras con sus martillos neumáticos capaces de perforar la moral del más impasible, las megafonías de las protestas.
Yo viví años en una ciudad ruidosa, de estrépito insaciable, con unas calles asaltadas por fatigosos autobuses que vociferaban cada vez que arrancaban. Los cristales de casa vibraban como el tétrico xilófono de la Danza de la muerte de Hans Holbein.
Ahora, por fortuna, vivo en un pueblo, en las montañas. Las campanas de la iglesia, que tengo a unos doscientos metros, tocan las horas y los cuartos, día y noche, y no sólo me acompañan y orientan, sino que me calman. Tañen origen, tañen principio, desdicen el embrollo de los decibelios urbanos, me hablan de una lejanía que valoro, me desplazan de lo que apenas soy, me esparcen hacia no sé qué lugares, me fragmentan, lejos del yo, “como si todos los cielos fueran campanas y existir”, como escribía Emily Dickinson.
Que algo resuene hoy, que proceda de una reverberación que provoca estratos acompasados en nuestro interior, estratos de vibraciones quiero decir, y que no venga de un estallido y de un demoledor zumbido de chatarra bien pintada y pagada a plazos, es para celebrarlo, es para estar alegres y atentos a ese primer toque de campana de Andrei Tarkovski en Andrei Rublev.
No hace mucho Hartmut Rosa ha hablado de la resonancia como medio de comunicación entre iguales, de una resonancia envolvente que puede hacernos entrar en consonancia; hay que tenerlo en consideración. Lo que es seguro es que el motor de un camión, que, en los barrios desfavorecidos, vacía los contenedores de noche, no hará que lleguemos a un acuerdo solidario, a la apacibilidad humana, sino más bien lo contrario.