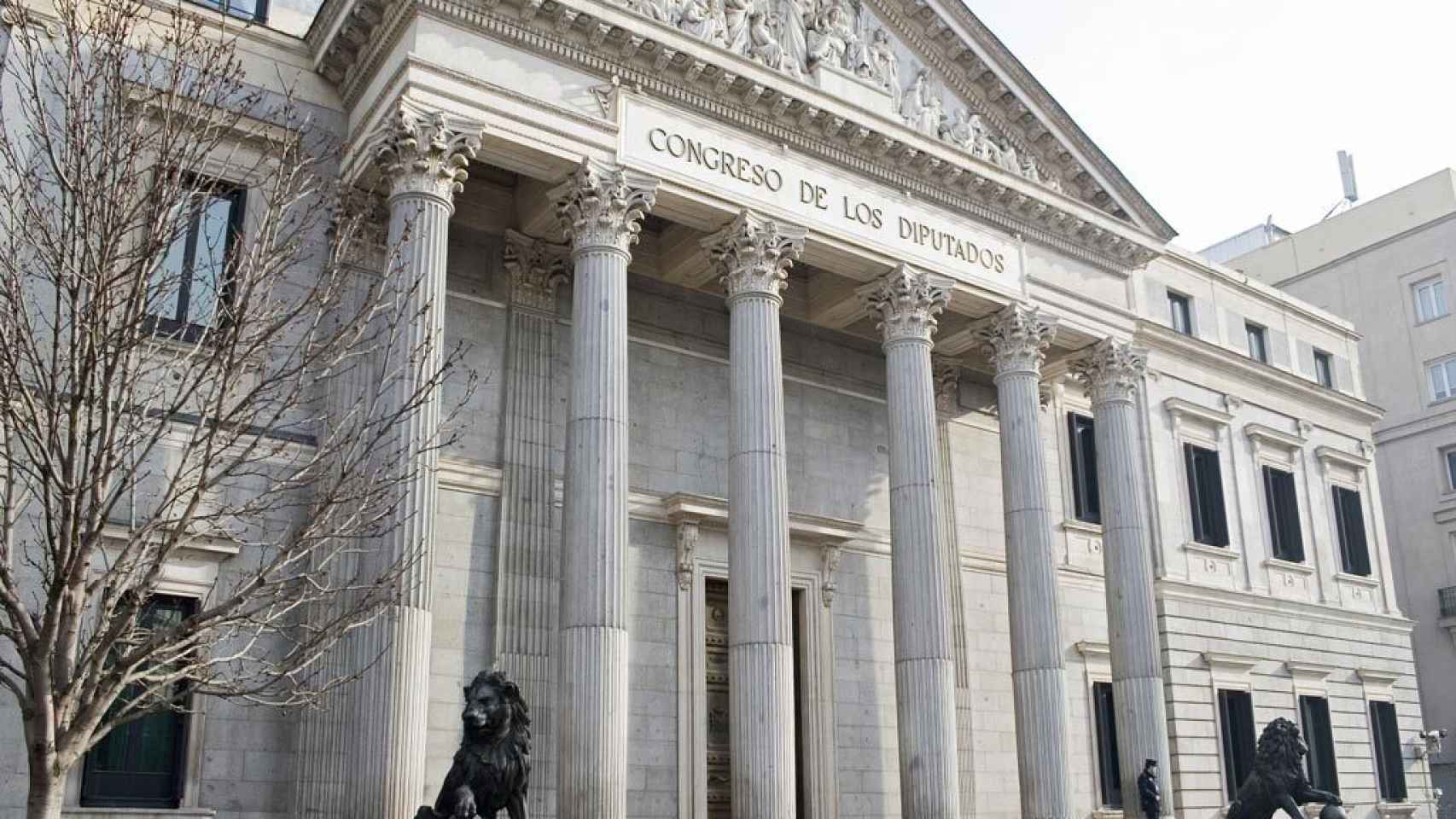Estamos viviendo una época extraña en la que se están produciendo cambios muy relevantes a todos los niveles cuyas consecuencias son difíciles de predecir. A la evolución del pensamiento sobre el ser humano y el mundo, la ruptura de valores clásicos de la civilización occidental, la necesidad de afrontar crisis económicas, humanitarias e, incluso, sanitarias que impactan fuertemente en nuestra forma de vida se une –aunque, quizás, es la consecuencia de lo primero– la proliferación de normas aprobadas por las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos que, lejos de mejorar nuestra realidad, la empeoran.
Iniciativas como la legalización de la eutanasia, la ampliación de la libertad de abortar de las madres, el reconocimiento del derecho a cambiar de orientación sexual, entre otras, se presentan como signos de progreso, ampliación de derechos y avances sociales cuando, en realidad, vienen a empeorar la situación y dejan de lado a quienes más sufren.
En primer lugar, ese supuesto avance en los derechos de unos se hace a costa de la libertad de otros. Las limitaciones para ejercer la objeción de conciencia al practicar la eutanasia, las restricciones a la libertad de expresión de quienes piensan que nadie nace en un cuerpo equivocado o la reducción de las facultades derivadas de la patria potestad frente a hijas menores que desean abortar o hijos que quieren hormonarse son simplemente algunos ejemplos que así lo evidencian.
Pero la situación es peor aún, porque estas normas no ayudan verdaderamente a los titulares de los nuevos derechos que en ella se reconocen; al contrario, los dejan solos, a su riesgo y ventura. No hay alternativa realista para que la mujer que, habiéndose quedado embarazada sin buscarlo, pueda plantearse en algún momento seguir adelante con el embarazo y de la luz a su hijo. Es más, todo el sistema está pensado para promover el aborto sin apenas margen de discernimiento. No hay ayudas públicas para mujeres embarazadas, no se favorece la adopción de esos niños no deseados, no se promueve ni valora, en definitiva, el nacimiento de una nueva vida, ni siquiera en países como el nuestro donde la tasa de natalidad pone de manifiesto que no está garantizado el relevo generacional. Por supuesto, a (casi) nadie le preocupa –no, desde luego, al legislador– el síndrome postaborto que pueda sufrir a nivel físico y psicológico la madre que ha interrumpido voluntariamente su embarazo. El aborto deja huella en la mujer, pero eso no importa. Algo similar ocurre en el caso de las llamadas leyes LGTBI: reconocen el derecho a cambiar de orientación sexual y a recibir tratamiento quirúrgico y hormonal para que este cambio sea visible, pero prohíbe las llamadas terapias de reconversión –aunque se quieran recibir libremente por parte de aquellos que desean revertir su opción inicial–. Finalmente, en relación con la eutanasia, lejos de apostar por potenciar los cuidados paliativos, se opta por favorecer la muerte. No hay opción para quien sufre pero desea vivir.
En definitiva, la ley y la actuación de los poderes públicos, lejos de concebirse como herramientas para la satisfacción del interés general y de la libertad y dignidad –auténticas y verdaderas– de todo ser humano, se emplean como instrumentos de propaganda al servicio de la ideología dominante, sin importar las consecuencias –ciertamente nefastas– para las personas y para la sociedad.
Quizás ha llegado el momento de que, como ciudadanos, comencemos a abrir los ojos, a participar activamente en los asuntos públicos y a demostrar a nuestros dirigentes que no todo vale. La democracia no es cosa de unos pocos.
GRUPO AREÓPAGO