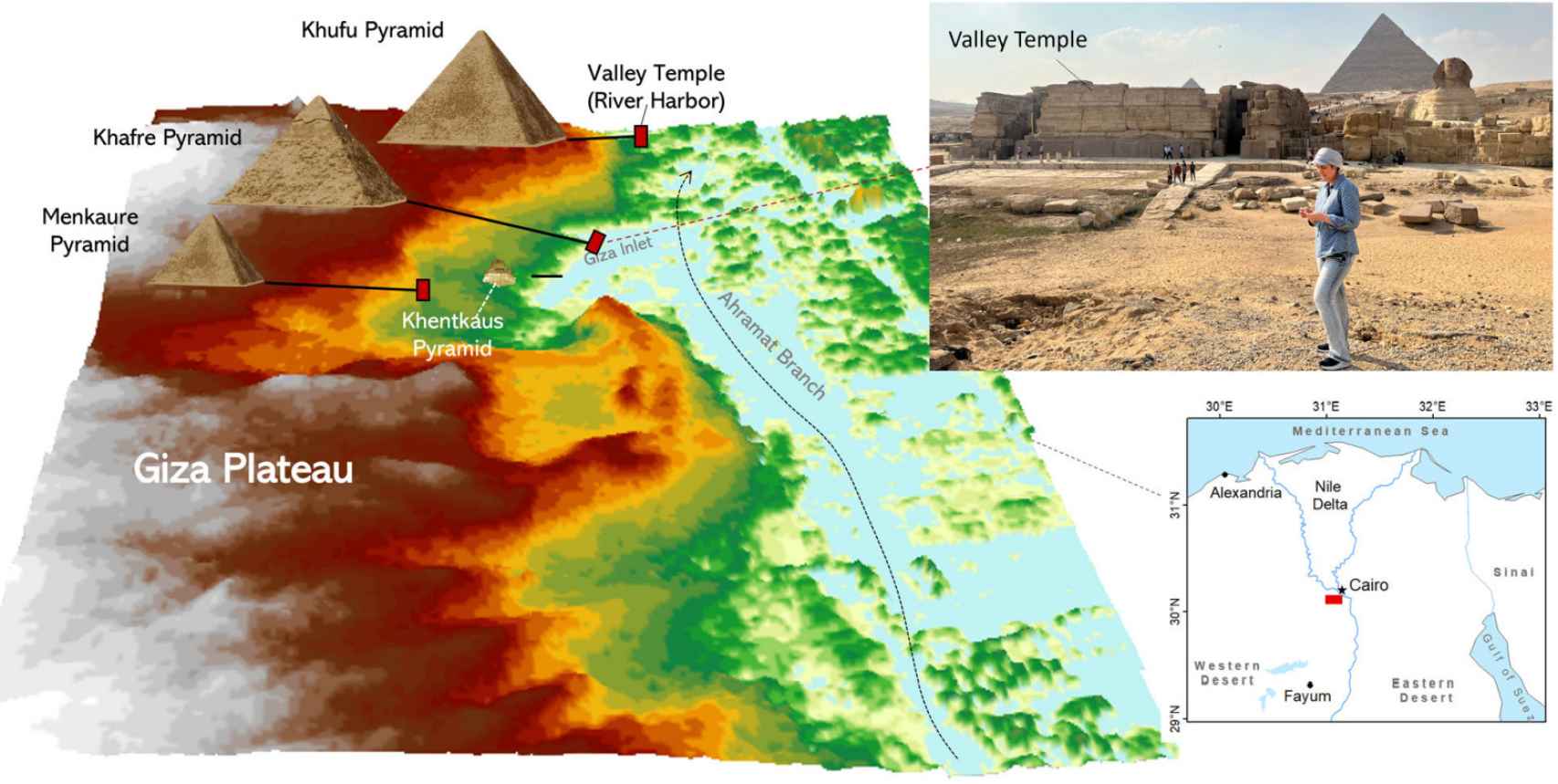Saladino en Jerusalén según el pincel de Alexandre-Evariste Fragonard. 1850. Museo de Bellas Artes de Quimper (Francia)
El agónico desastre de los cruzados en un volcán extinto: supuso la pérdida de la Jerusalén cristiana
Jonathan Phillips ofrece nueva obra una fresca mirada sobre las cruzadas y la lucha entre cristianos y musulmanes por controlar Tierra Santa.
23 mayo, 2024 08:15En el verano de 1187 se reunieron 16.000 hombres armados junto a las fuentes de Séforis (Israel). Eran toda la fuerza con la que contaba Guido de Lusignan, rey de Jerusalén. Frente a ellos se extendía una meseta árida de 32 kilómetros hasta las aguas del lago Tiberíades. Allí, una fortaleza sufría el cruel asedio del temible Saladino, sultán de Siria y Egipto que, al mando de 20.000 guerreros, acababa de cruzar el río Jordán, aquel en el que según el evangelio de San Marcos se bautizó Jesucristo.
Dispuesto a defender Tierra Santa, Guido ordenó levantar el campamento y marchar contra Saladino el 3 de julio, dejando atrás su único suministro de agua. Entre constantes escaramuzas, azuzados por la sed, buscaron refugio en el cráter de un viejo volcán, conocido como los Cuernos de Hattin, desde el que vieron el lago Tiberíades. En aquel rincón inhóspito el ejército cruzado fue masacrado.
"El reino de Jerusalén pagó entonces muy caro el haber comprometido tantos de sus recursos en los Cuernos de Hattin: la tierra yacía indefensa. Los ejércitos de Saladino arrasaron los territorios cristianos y en pocas semanas la mayoría de los asentamientos habían caído en manos de sus hombres. (...). Jerusalén, el premio final, esperaba al sultán", explica Jonathan Phillips, profesor de Historia de las Cruzadas en el College Royal Holloway de la Universidad de Londres, en Los guerreros de Dios (Ático de los Libros).

Desastre cruzado en Hattin según el pincel de Said Tahseen, 1954. Wikimedia Commons
¿El fin del Jerusalén?
Con el rey Guido encarcelado en Nablus, Jerusalén, sin apenas fuerzas, fue defendida por el noble Balián de Ibelín, el mismo que en 2005 dio el salto al celuloide y fue encarnado por Orlando Bloom en la película de Ridley Scott El reino de los cielos. A pesar de la feroz resistencia, la ciudad estaba perdida y todos lo sabían. Al final el señor de Ibelín entregó las llaves de la Ciudad Santa ochenta y ocho años después de su conquista.
La mezquita de Al Aqsa, convertida en una sede de los templarios, fue purificada con agua de rosas, al igual que la Cúpula de la Roca, el lugar donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Allí derribaron una gran cruz dorada al grito de "¡Dios es grande!". Cuarenta años más tarde fue recuperada en un acuerdo diplomático por el emperador del Sacro Imperio Federico II, que enfrentado con el papa había sido excomulgado en su marcha a Levante.

Ejército cruzado siendo aniquilado en los Cuernos de Hattin según Gustavé Doré. S. XIX. Wikimedia Commons
El emperador, miope, calvo y quemado por el sol según una fuente islámica, aprovechó las divisiones de las potencias islámicas y el temor que su numerosa hueste inspiró al sultán de Egipto Al Kamil, que temía incursiones en el Nilo. Para evitar la guerra, entablaron negociaciones en las que el sultán quedó encantado por el carisma de Federico, con quién debatió de filosofía, geometría y matemáticas. En el acuerdo cedió Jerusalén pero prohibió reconstruir las murallas; se debía permitir el culto islámico en Al Aqsa y la Cúpula y, además, el sultán le entregó Nazaret y Belén.
A pesar de aquella victoria inesperada, el control de la Ciudad Santa fue efímero. En 1244 el controvertido Federico hacía mucho que había regresado a sus dominios europeos cuando los corasmios -tribus túrquicas que emigraron de Persia empujados por los mongoles- atemorizaron a los cristianos en Levante. Jerusalén, en pánico, quedó desierta.
Los corasmios profanaron las tumbas de los héroes cruzados como Balduino I o Godofredo de Bouillon. En busca de tesoros, pasaron a cuchillo a los sacerdotes del templo del Santo Sepulcro. "No buscaban prisioneros: lo único que deseaban era matar", apuntó un testigo. Ninguna potencia cristiana volvió a gobernar Jerusalén, al menos hasta el final de la Gran Guerra y la desmembración del Imperio otomano.
Seducido por el diablo
El desastre en el volcán de Hattin en 1187 es la derrota cristiana más famosa de toda la historia de las cruzadas, narrada de forma amena y accesible en la última obra del historiador Jonathan Phillips que, usando fuentes tanto cristianas como musulmanas, crea un retrato completo de los principales acontecimientos de las campañas que sacudieron el Levante y de sus protagonistas.

Retrato de Guido Lusignan según el pincel de François-Édouard Picot. 1845. Wikimedia Commons
[El rey de Aragón que desafió al papa: defendió herejes y murió luchando contra los cruzados]
En el verano de 1187 Saladino tenía un problema asediando Tiberíades. Si el castillo resistía el sultán ayubí no podría abastecer a su gran ejército. Tarde o temprano Saladino debía abandonar la región y, en un consejo de guerra celebrado por los cristianos el día 2 de julio, Guido de Lusignan, rey de Jerusalén, acordó esperar en las fuentes de Séforis.
Al día siguiente cambió de misión y ordenó marchar por el desierto en busca de Saladino. Sus nobles y caballeros se horrorizaron, pero el rey les ordenó callar y obedecer. Al poco de internarse en la meseta árida los rayos del sol golpearon como martillos a los caballeros, cuyas gargantas se secaron con el polvo del camino. Aquella maniobra sorprendió a Saladino, que escribió: "El diablo sedujo [a Guido] para realizar lo contrario de lo que tenía en mente".
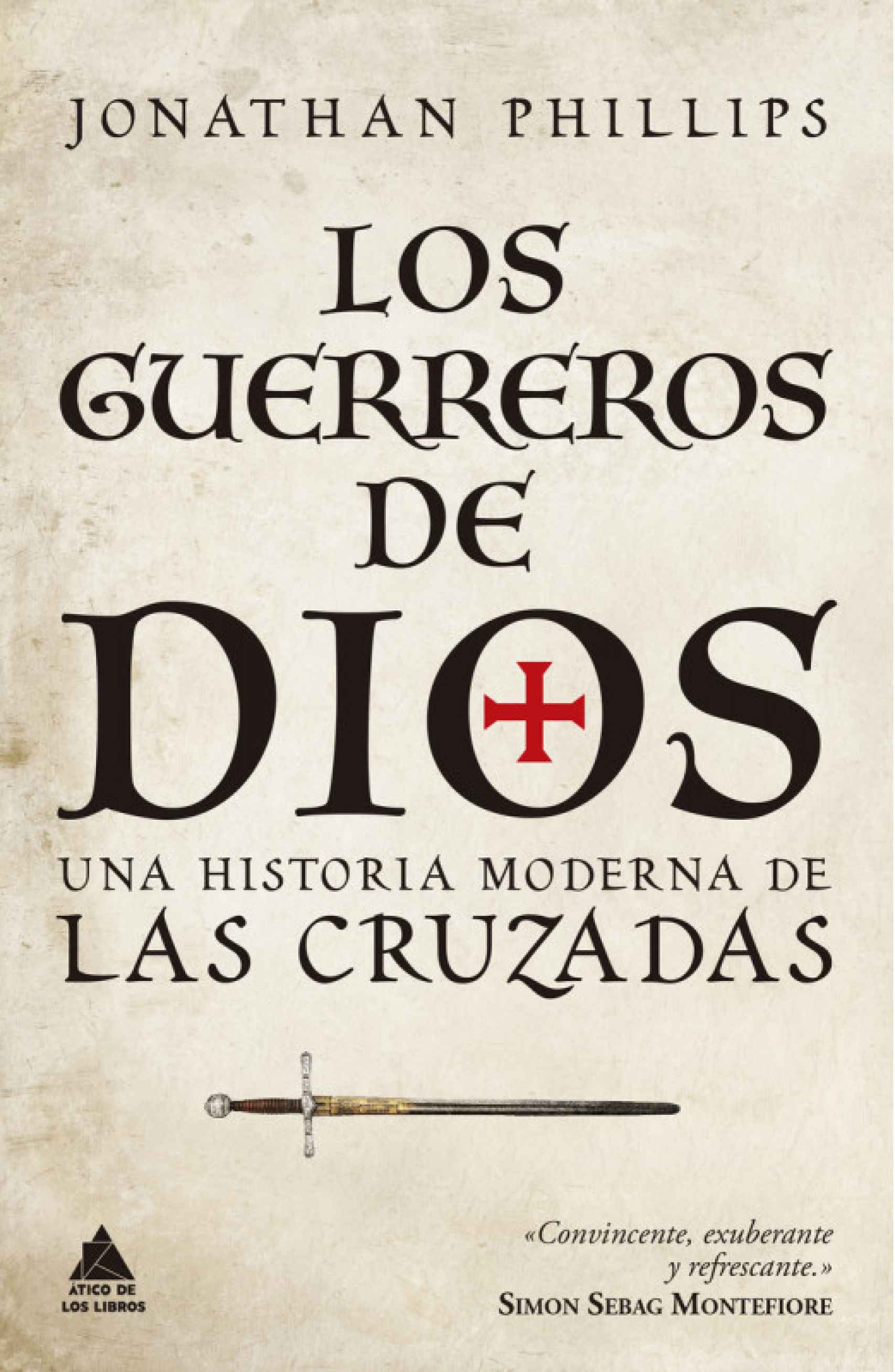
Portada de 'Los guerreros de Dios'. Ático de los Libros
El rey arrastraba un problema más mundano. Cuatro años antes, cuando aún era un noble, había sido acusado de cobarde por esquivar una batalla campal. "Al final, parece que las cicatrices psicológicas de su anterior humillación fueron demasiado profundas para ignorarlas", apunta el historiador. El resto es de sobra conocido. Deshidratados y agotados, apenas pudieron quitarse sus asfixiantes protecciones debido a que las avanzadillas del sultán, según las crónicas, "lanzaron nubes de flechas como enjambres de langostas".
Con la moral por los suelos, rodeados en Hattin y con el lago Tiberíades a la vista, la única opción cristiana fue cargar con sus últimas fuerzas contra la tienda de Saladino y acabar con él. No lo lograron y muchos jamás pudieron calmar su sed. "Se dice que los montones de huesos permanecieron visibles durante años", cierra el historiador.