Tim O’Reilly me dijo en una conversación que la evolución de la innovación se articula como una cadena de eslabones. De tanto en tanto, se suceden etapas o bucles en que la ‘innovación’ –por una momentánea explosión de invenciones de las que se apropia el público a gran escala (Echeverría)– primero produce una gran apertura, después se mantiene un tiempo hasta que maduran sus mercados y, finalmente, el eslabón se cierra, a la espera de otro desencadenante que generará el siguiente ‘eslabón’ o periodo generado por nuevos impulsos de innovación.
Esa es una brillante metáfora sobre cómo funciona globalmente la innovación en un campo concreto.
Pero además de los grandes factores externos hay otros internos que deforman la propia evolución de la citada cadena resultante de la innovación y eso es evidente en la actual nueva economía de lo digital. El supuesto primer motor de la innovación es el descubrimiento y la invención que permiten hacer cosas de nuevas formas (nuevos modelos de negocio, o de funcionamiento de empresas); o hacer cosas de formas que nunca se habían hecho antes. Los modelos económicos aplicados a los contextos globales se basaban en principios anteriores.
El primero y más extendido es que cualquier startup fundada tiene vocación de crecimiento acelerado e ilimitado (escalado) de cualquier negocio o cualquier mercado concreto. Este principio ligado a las etapas nacientes de las startup, coincide con un patrón general (la buena marcha de cualquier economía en las doctrinas políticas se mide en términos de crecimiento).
La justificación como buen gestor de cualquier ministro de economía, está siempre basada en “el cuánto ‘hemos crecido’ este año, o esta legislatura”. Lo cual choca ontológicamente con la evidencia de que las economías con crecimiento sin fin no son viables a largo plazo, en un planeta evidentemente limitado por factores climáticos y ecológicos, ya a la vista. Rafael Almenar lo advirtió con acierto en su libro “El fin de la expansión”.
La deformación monopolística de la economía digital
El que haya factores externos que influyan la evolución de la cadena resultante de la innovación no quita para que haya también deformaciones internas esa cadena de apertura-maduración-cierre, hasta el punto que pueden generar eslabones torcidos, deformados, que provoquen desviaciones no deseadas a la cadena.
El propio O’Reilly explicaba recientemente algunos principios obvios, y algunas trampas, que se aplican en la doctrina del escalado de los nuevos modelos de negocio emergentes del paradigma productivo basado en lo digital surgidos de las visiones de Silicon Valley –que ha dado lugar, en pocas décadas a las empresas más ‘exitosas’ en el mundo global en que hoy vivimos a las que llamamos los gigantes tecnológicos–.
Y esa combinación de ‘trampas’ e ignorancia sobre la naturaleza y consecuencias de lo digital, –a lo que Echeverría llama characteristica digitalis–, por los clientes convertidos en usuarios y alegres cómplices, poseídos por una ingenuidad sin límites, con la que sin comprenderlo colaboran sin resistencia alguna, ‘regalando’ gratuitamente su tiempo y atención, algo que las plataformas digitales globales convierten en beneficios de una magnitud nunca vista.
Pero hay más. La inmensa mayoría de los usuarios creen que saben de tecnología, pero, en realidad, no saben cómo funcionan las aplicaciones y máquinas digitales que usan (auténticas cajas negras para ellos), y convencidos de que no hace falta leerse la letra pequeña de lo que aceptan sobre el uso que les imponen y sus consecuencias. Desconocen que la mayoría de sus actos online no son fruto de su propia elección, sino que son acciones inducidas por múltiples sistemas de recomendación personalizada.
Desconocen que sus propias máquinas digitales que compraron y son, por tanto, de su propiedad, llevan a cabo desde su bolsillo y su casa, constantemente, acciones que ellos ignoran, e incluso algunas que, probablemente, ellos no desearían que hicieran. Y desconocen que sus acciones son, sin embargo, legales gracias a trucos de avispados leguleyos como el del ‘conocimiento informado’ o el del ‘interés legítimo’ (¿legítimo para quien?), gracias a los que, incansables algoritmos, recolectan los datos y metadatos de su conducta online al completo. Una materia prima que convierten en enormes beneficios.
Y algo peor, la inmensa mayoría de usuarios conectados “no saben que no saben”, y practican el procrastinar todo el tiempo –esa lacra de nuestro tiempo– presas de la adicción digital sin sustancia generada, por diseño, tanto por las interfaces de las apps como por las de la arquitectura interactiva de las redes sociales.
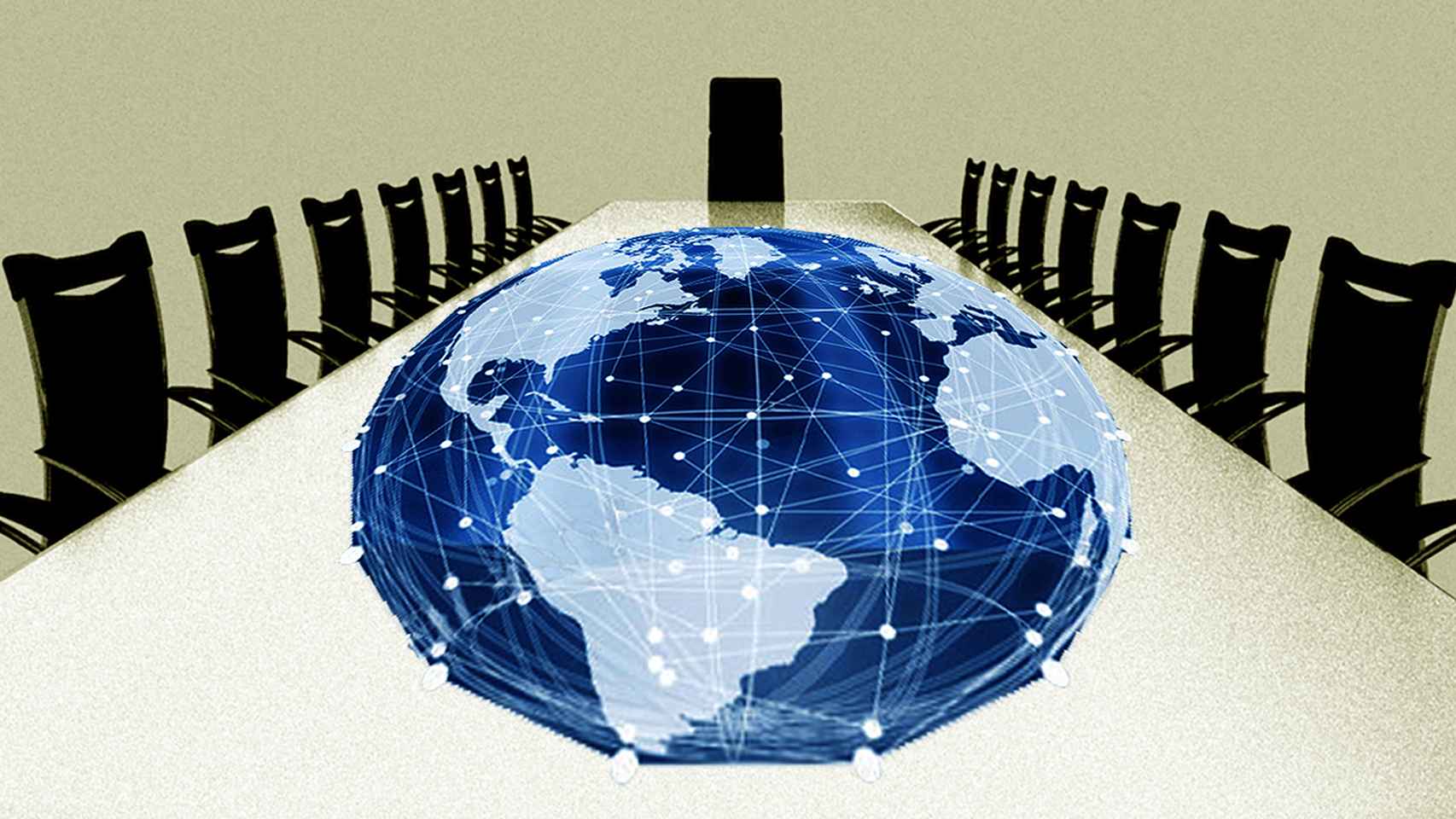
La irrefrenable vocación de monopolio.
Las plataformas digitales mantienen a sus usuarios en la sensación de creerse en un medio confortable para ellos, pero esa sensación, en realidad, es una ilusión. Son medios de conducta global monopolística, lo cual es posible gracias a las enormes asimetrías de información y control que han conseguido establecer las grandes plataformas digitales, entre ellas mismas y sus usuarios.
Pero no solo son con respecto a las personas conectadas, sino también a multitud de empresas de la economía productiva de todo tipo de industrias y sectores, que también acaban por adaptarse, como algo irremediable, al uso determinista que los gigantes tecnológicos imponen con esas asimetrías.
Pero abramos el campo y hablemos de las trampas a las que se refiere O’Reilly. Cito sus propias palabras. Tradicionalmente “los economistas del libre mercado creen que la voluntad de productores y consumidores de acordar los precios a los que intercambiarán bienes o servicios (en mercados idealizados que se caracterizan por una competencia perfecta sin asimetrías de poder e información) conduce a la mejor asignación de recursos de la sociedad. La solución de complejas ecuaciones que representan cadenas de suministro de interés propio se expresa en estos ‘precios de mercado’. El dinero es en efecto, es el poder de coordinación de la ‘mano invisible’ de Adam Smith”.
Un economista cuyo discurso definía el papel de la economía como algo que debe funcionar equilibradamente para el bien de la sociedad. En contraste, el resultado del funcionamiento de los nuevos mercados digitales globales en la última década ha contribuido, además de los enormes beneficios de los gigantes tecnológicos (GAFA) a un aumento inusitado de la elusión fiscal y la desigualdad en las sociedades, y una casi nula redistribución de la enorme riqueza generada por lo digital basado en la red (como Piketti ha argumentado sobradamente).
Hay nuevas formas de economía digital propias del siglo XXI
Eso no quiere decir que la innovación tecnológica no pudiera tener otros efectos distintos a los que estamos asistiendo. Tengo claro que lo más importante no es la tecnología sino el uso que hacemos de ella. Y que su uso no es algo determinista. Es decir, que los usos que inducen terceros en casi todos nosotros en su exclusivo interés propio y contra el nuestro, no es el único posible. Pero en el actual eslabón de la evolución de innovación, con un alto componente de economía basada en lo digital y global no parece ir por buen camino.
Pero, más allá de la economía, desde el punto de vista tecnológico las innovaciones de la cibernética digital sí funcionan. Veamos un ejemplo con Google –que también hace buenas innovaciones–.
La arquitectura algorítmica de Google, continuamente ‘refinada’, en continua transformación dinámica e impregnada de inteligencia artificial, está demostrando que es posible gestionar la economía de una forma completamente distinta a como habían imaginado los economistas de la era industrial y el siglo XX. Sus algoritmos, 40.000 veces por segundo, 3.500 millones de veces al día, en su buscador gestionado de forma centralizada, realizan la ‘magia’ que, durante tanto tiempo, se pensó que era competencia o misión exclusiva de agente o actores descentralizados e interesados que realizaban transacciones en los mercados de precios.
Sin embargo, la evolución como corporación del antes llamado gigante de las búsquedas y hoy mudado a ‘gigante mundial de la publicidad’, está cambiando. Durante la primera década y media de Google, su mercado de precios de la publicidad de pago pro clic era algo complementario al extraordinario poderío de su mercado primario de búsquedas. Hubo una genialidad inicial en el Google del principio al hacer funcionar en paralelo un mercado coordinado por la inteligencia colectiva (de la búsqueda orgánica) y el mercado coordinado por el dinero (el de la publicidad del pago por clic).
Después, entraron en liza productores con motivaciones económicas radicales, intentando manipular los resultados de la búsqueda orgánica para obtener beneficios en detrimento de los usuarios de Google, desviando resultados a páginas web que satisfacían las ‘intenciones’ de sus propios algoritmos y no las de los consumidores. Entonces, Google fue implacable al actualizar su algoritmia para centrarla en el beneficio del consumidor. Tal vez vio en esos desvíos un peligro para su propio negocio con usuarios. Pero no se puede negar que la medida fue buena para los usuarios.
Siguiendo con el ejemplo, esta empresa –finalmente, uno de los gigantes tecnológicos globales– parece estar volviéndose más ‘conservadora’ en la búsqueda de beneficios, difuminando cada vez más la separación entre sus dos ‘mercados’ casi cautivos y cercanos al monopolio digital (el del mercado sin precios de las búsquedas y el mercado con precio de la publicidad digital de internet). Como consecuencia, los resultados de búsquedas con ‘valor comercial’ son cada vez menos eficaces comparados con los que tienen valor puramente económico. Lo cual ha dejado claro, por otra parte, algo positivo sobre el valor de la innovación de Google: su tecnología de búsquedas parece poner en contacto a productores con consumidores de información de forma más eficaz, si es en ausencia del poder distorsionador del dinero.
Un poder distorsionador que lleva muchas décadas actuando en la economía mundial e intensificándose en nuestros tiempos globales. En la que el citado patrón, o ‘ideología del crecimiento sin fin’, lleva esa distorsión a las empresas en las que, aparentemente, ha florecido la vocación de convertirse en monopolios globales contra los que no hay una autoridad global con regulaciones mundiales vinculantes. Todo ello parece consecuencia de algo que sólo recuerdan los historiadores de la economía: la Función Objetiva que Milton Friedman estableció en 1970: “La responsabilidad social de les empresas es aumentar sus beneficios”. Dicho en el lenguaje de los inversores ‘activistas’ de hoy: se trata de maximizar beneficios de inmediato y constantemente (a costa de cualquier otra cuestión).
Abandonar la innovación como guía principal de los negocios
Lo cual ha llevado a varias consecuencias nefastas. Cito algunas: a) disminuir de forma creciente la inversión en I+D como principio tractor de la innovación en la misión y visión de las empresas; b) compra y cierre de otras empresas más innovadoras con tecnologías mejores que las propias, que ‘cierran’ en lugar de incorporarlas (los rivales pequeños muy innovadores, son fáciles de eliminar); c) uso de los propios sistemas de recomendación online y sus algoritmos para dificultar subrepticiamente la competencia de productos de terceros en su mercado online (verbigracia: la algoritmia de Amazon Web Services).
Lo peor, para mal de los consumidores, es la eliminación de la mejor y más limpia competencia tecnológica basada en el valor de una innovación tenaz y resiliente. Algo muy relevante para una sana evolución tecnológica.
La interpretación radical de los gestores de estos gigantes del comercio e información online de la función de Milton se ha vuelto ley entre los gigantes empresariales globales, que dejan ver cada vez más su vocación monopolística. Y, sin remordimiento alguno, practican todo tipo de elusión fiscal o pagan cómodamente minúsculas multas (para su tamaño, como pinchar con un alfiler a un elefante), en lugar de cumplir las leyes y respetar la buena fe de los mejores innovadores en una especie de ingeniería inversa anti-innovación. Estoy convencido de que esta ‘visión monopolista’ tiene que ver con los nuevos ‘cementerios de la innovación’.
Independiente del daño que pueda causar el abandono de la innovación ‘limpia’, lo que sí parece estar funcionando es el camino hacia el monopolio digital global como conducta corporativa.
En cifras de 2018, justo antes de la pandemia, Google ya controlaba el 92% de las búsquedas en Internet; Google y Facebook atrajeron un estimado 84% del gasto global en publicidad digital –excluyendo a China–; Amazon poseía más del 70% del mercado de libros electrónicos y, a través de la difusión de su asistente personal Alexa, el 71% del mercado de voz en el hogar. Y hay muchas empresas candidatas con conductas monopolísticas globales: Adobe en artes gráficas, diseño y mundo editorial, Autocad en arquitectura e ingeniería y Getty en publicación global de imágenes digitales son ejemplo de ello.
Esta preeminencia, en gran parte no procede de la innovación sino de vicios monopolísticos posibles en un ámbito global con usos de la tecnología desregulados. Y también hay ya en curso guerras monopolísticas por la supremacía en inteligencia artificial, campo en el que hace falta más innovación radical que nunca. Quizá esté cerca el final del actual eslabón de la innovación en el mundo digital del que hablaba O’Reilly. Espero que la realidad le dé la razón, pronto llegue su cierre, y se convierta en obsoleta la ambición monopolística global como forma de actuar de las empresas, y se vuelva al camino de la verdadera innovación como vector de tracción esencial para empresas y emprendedores.
Estoy convencido de que abandonar la innovación por las ‘creencias monopolísticas’ y el beneficio a microplazo, aunque momentáneamente no lo parezca, finalmente, se paga caro. Sé que esto tiene algo de pensamiento ingenuo, pero espero que así suceda.


