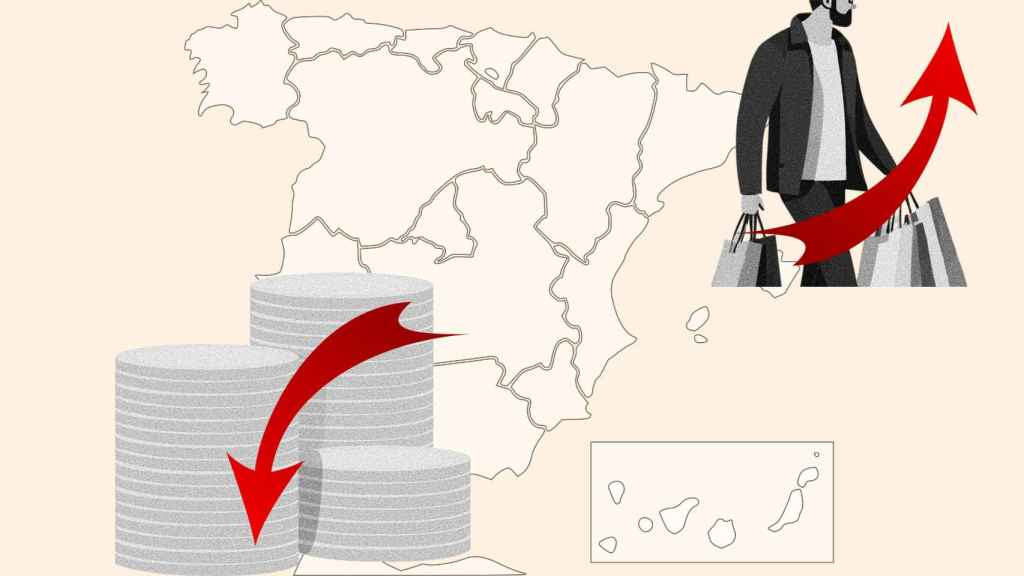
Radiografía de la renta en España: la buena marcha de la economía no compensa la década de la 'Gran Recesión'. EE.
La gran contradicción de la economía española: el PIB no deja de crecer pero la calidad de vida no le sigue el ritmo
El fuerte avance del PIB no se traduce, o al menos no con la misma intensidad, en una mayor riqueza de los ciudadanos.
"La economía española no va como una moto, va como un cohete", aseguró Pedro Sáncez. Una expresión del todo triunfal que casa con los datos macroeconómicos de España: el PIB crece un trimestre tras otro, la deuda y el déficit continúan su senda de moderación y el consumo privado resiste. Sin embargo, hay una gran incógnita: ¿Por qué la calidad de vida no consigue seguirle el ritmo a esta primavera económica?
La respuesta a esa pregunta no es nada fácil. Ciertos indicadores de bienestar confirman que, en los últimos tres lustros, España ha experimentado una clara mejora; otros, por el contrario, no son tan alentadores. Para tratar de explicar la divergencia entre lo macro y lo micro, lo primero es saber cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto (PIB) entre 2008 y 2023: un 31,76%.
El siguiente gráfico muestra la evolución de distintos indicadores —además del PIB— desde 2008, que actúa de año base:
Para la mayor parte de los ciudadanos, el elemento que determina su calidad de vida es la renta, los ingresos que recibe, principalmente derivados del trabajo. En este sentido, puede observarse que tanto el coste salarial medio por hora como la renta media y el salario mínimo interprofesional (SMI) tienen evoluciones favorables.
La renta media neta disponible, cuyo último dato se sitúa en los 14.082 euros anuales, ha crecido un 31% en los últimos 15 años. Pregunta aparte sería si es suficiente para sostener el nivel de vida deseado. En el caso del coste salarial medio —la porción del gasto de las empresas que se destina al sueldo de los empleados, excluyendo cotizaciones y otros conceptos—, el alza es del 35%.
Por su parte, el salario mínimo ha crecido incluso más, hasta un 89%, para situarse este año en los 1.134 euros mensuales brutos en 14 pagas. Eso sí, se trata de una renta que, según ha ido aumentando en cuantía, lo ha hecho en perceptores. Es decir, que las subidas del SMI se han traducido en que cada vez más salarios se regulen por esta norma.
Si en 2008 sólo el 8,86% de los trabajadores cobraba una cantidad situada entre 0 y 1 SMI, en 2021 (último dato disponible), la porción se ha elevado hasta el 17,53%. Y, habida cuenta de los incrementos de 2022, 2023 y 2024, cabe pensar que el porcentaje es ahora incluso mayor. Esto ha hecho que, poco a poco, se acerque al salario mediano.
Repartir la riqueza
¿Qué es el salario mediano? Se trata del sueldo bruto más común, aquel que más se repite, el que cobran más trabajadores. Indica mejor que el salario medio cuál es la situación de la mayoría de los trabajadores.
¿Y qué ha ocurrido en los últimos años con este salario mediano? También ha crecido, pero sólo un 18%. Aquí vemos un primer gran diferencial entre PIB y calidad de vida.
El siguiente sería el que reparte la riqueza de un país, es decir, su PIB, entre todos los habitantes. Esto es, el PIB per cápita. Aunque con ciertos sesgos —no contempla la distribución de esa riqueza—, sí da una visión de la calidad de vida en un país. Y, en este sentido, España sale perdiendo. Sólo ha crecido un 4% entre 2008 y 2023, es decir, 27 puntos menos que el PIB.
Una primera conclusión es que el fuerte avance de la economía no se traduce, o al menos no con la misma intensidad, en una mayor riqueza de los ciudadanos. Además, España también presenta deficiencias en materia de igualdad, redistribución y pobreza.
El anterior mapa muestra el índice de Gini en los distintos países de la Unión Europea (UE). Se trata de un indicador que mide la igualdad o desigualdad en un país. Cuanto menor sea el índice, más igualdad. España, con ese 31,5 sobre 100, se sitúa por encima de Francia (29,7) o Alemania (29,4). Su nivel es el mismo que el de Italia y algo inferior al de Grecia (31,8).
Si bien ninguno de los Veintisiete presenta un indicador excesivamente elevado, los países del este y el Mediterráneo —entre ellos, España— tienen más deberes en materia de reducir la desigualdad. La riqueza, por tanto, se concentra en menos manos y, como consecuencia, aparece la pobreza.
El indicador AROPE mide la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En España, la cuarta economía de la UE, el 26,9% de la población está en esa situación. La situación es incluso peor para los menores de 16 años, para los que el porcentaje se dispara hasta el 33,5%. Es decir, uno de cada tres niños en España vive en situación de pobreza.
Se trata de una situación de la que recientemente ha advertido el Consejo Económico y Social (CES). Se trata de una "anomalía" para su presidente, Antón Costas, que asegura que es difícil de entender que ocurra algo así en España, una economía potente, con un sistema democrático y sensibilidad para ese tipo de problemas.
Este mapa no hace sino evidenciar lo grave de la situación: en el resto de las grandes economías de la UE, los niveles de población en riesgo de pobreza y exclusión social son notablemente inferiores a los de España. De hecho, es necesario mirar a los países del este para encontrar una situación similar a la española.
Parte del problema, indican los expertos, viene de la invisibilidad del problema. "La pobreza extrema es invisible, se oculta, porque produce estigmatización por parte de quien la sufre y los demás no nos damos cuenta o no llegamos a ser conscientes del problema", aseguró este jueves Antón Costas.
Vivienda y brecha generacional
Carlos Gutiérrez, secretario de la Secretaría de Estudios de CCOO, señala que la subida del precio de la vivienda, aunque puede mejorar el PIB, dificulta significativamente la calidad de vida de las personas. "El principal problema que deteriora la vida de la gente es el acceso a la vivienda", un tema que ha dejado de ser exclusivo de los jóvenes para convertirse en una preocupación transversal, explica a EL ESPAÑOL-Invertia.
Gutiérrez también resalta que, aunque hay elementos positivos como el empleo récord y el aumento del salario mínimo, la percepción negativa sobre la economía persiste debido a la acumulación de impactos negativos en los últimos 15 años. La crisis financiera, la pandemia y el aumento de precios han afectado gravemente. A pesar de algunas mejoras, la sensación general es que acceder a una vivienda asequible sigue siendo un desafío monumental, lo que exige políticas públicas robustas y efectivas.
Por su parte, Antoni Cunyat, profesor de estudios de Economía en la UOC, aborda la cuestión desde la perspectiva de la eficiencia y la desigualdad económica. Aunque el PIB ha crecido, esto no se ha traducido en una mejora equitativa del bienestar debido a la disparidad en la distribución de la riqueza. "El PIB no nos dice cómo se está repartiendo ese pastel", afirma, destacando que el incremento de los precios ha erosionado el poder adquisitivo de las familias, especialmente las que viven de alquiler en ciudades donde los precios se han disparado.
Cunyat también subraya la creciente brecha entre generaciones. Mientras los jubilados han mantenido su poder adquisitivo gracias a la actualización de sus pensiones y la propiedad de sus viviendas, los jóvenes enfrentan dificultades cada vez mayores para adquirir un hogar propio. Esta situación perpetúa la desigualdad y hace urgente un cambio en la política de vivienda. "La brecha entre dos clases: la clase propietaria y la arrendataria," advierte Cunyat, es un reflejo claro de cómo la crisis de la vivienda amplifica las divisiones económicas y sociales.




