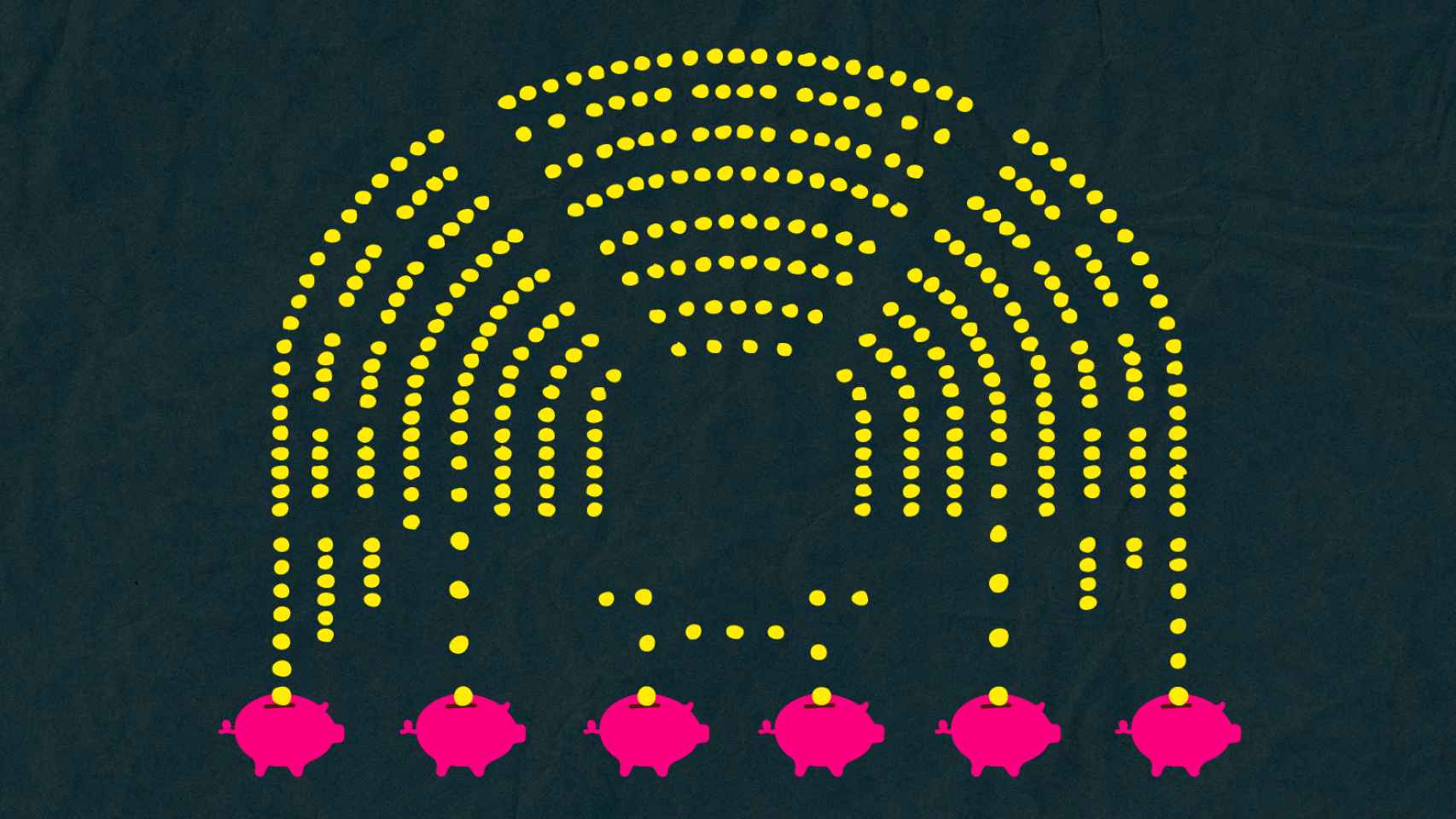Uno de los momentos menos brillantes pero más sinceros que compartieron Rivera e Iglesias en su debate fue cuando, tras un titubeo, reconocieron haber pagado alguna vez en negro. Sus rivales han intentado atacarlos por ese flanco y Pedro Sánchez hasta se ha atrevido a afirmar que él jamás lo ha hecho (aunque reconoce haber cobrado en negro en su “primer trabajo”, sin precisar cuál fue). Rajoy -con su pertinaz silencio- ha quedado hábilmente al margen de la polémica, pese a presidir desde hace doce años un partido donde el dinero negro procedente de sobornos ha costeado desde sobresueldos hasta las obras de la sede.
¿Debemos exigir a nuestros dirigentes políticos una conducta sin mácula? ¿Es mejor candidato el más intachable? ¿Hay un umbral de lo aceptable? ¿Existe un en política un “periodo de prescripción”? Empecemos por recordar el imperativo categórico de Kant: “Obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal”. Más operativamente podría formularse: “Para saber si estás actuando rectamente, piensa si te importaría que saliera en los periódicos”.
Iglesias y Rivera precisaron que esos pagos en negro no los habían hecho “últimamente” -entiéndase desde que son personas públicas- porque ahora “tienen mucho cuidado”. ¿Estaban reconociendo que solo el posible castigo en votos los retiene de algún desliz? ¿Candidez o cinismo? A riesgo de que me califiquen de inmoral o descreído, me atreveré a defender que su respuesta fue la correcta y que en absoluto los inhabilita para optar a las más altas responsabilidades. Y por razones que nada tienen que ver con la alusión que hizo Iglesias a “en este país…”, como justificándose en algún atavismo ibérico.
Para mí, puntúa muy alto en un candidato lo honrado que me parezca. No sabría afirmar si es el primer criterio (frente a la competencia, la experiencia, el carisma…) porque son todos parámetros difícilmente cuantificables, con los que de manera bastante intuitiva hacemos una ponderación conjunta que no puede reducirse a una fórmula. Es muy respetable que para otros el patrón de la ética sea sin lugar a dudas el criterio más importante, pero llegar a exigir una trayectoria “inmaculada” resultaría problemático por tres razones.
La primera es que dado que el objeto de la política es regular nuestra vida en común, es difícil encontrar espacios de acuerdo cuando se parte de criterios tan monodimensionales y de naturaleza subjetiva, por muy importantes que sean. La segunda es que resulta arriesgado fiar tanto a la propia sinceridad de los candidatos: se ven presionados a declararse irreprochables para no arruinar su carrera política, y luego el sistema de desestabiliza gravemente cada vez que se descubre la mínima falta. La tercera es más pragmática: la oferta política se estrecha sensiblemente si ponemos el listón demasiado alto. ¿Encontraríamos a un buen presidente del Gobierno entre quienes jamás han cometido el mínimo error?; y para ministros, ¿habría que “bajar” el umbral hasta quienes hayan comprado como mucha una vez en el ‘top manta’?...
No nos pongamos estupendos, que diría una gran regeneracionista (de sí misma). El “eticismo” llevado al extremo puede acabar condicionando libertades y derechos. Por ejemplo, a la intimidad, como en Estados Unidos, donde una virtud política es la fidelidad amorosa (“quien engaña a su pareja puede engañar al país”). O en España, donde se obliga a elegir entre derecho al sufragio pasivo y garantías procesales cuando se impone dimitir o no ser candidatos a los meros imputados (que lo son para poder ejercer correctamente su defensa, frente a lo que no se sabe aún si es un delito real o un montaje).
En casos como el del prototípico IVA al fontanero, si se nos ocurre no pagarlo no es por una absoluta falta de conciencia colectiva, sino por dos pensamientos reprobables pero más básicos: “Casi nadie lo hace” y “es casi imposible que me pillen”. Sobre ambos pueden actuar los políticos. Ante el primero, siendo ejemplares: no es lo mismo enterarse de que un ciudadano de a pie ha hecho algo ilegal desde sus intereses privados, que saber que defraudan quienes gestionan los bienes de todos. En el segundo caso, legislando eficazmente para establecer los incentivos adecuados (como controles y sanciones ágiles). La cultura de “este país” -como de cualquier otro- es un poso de hábitos condicionados por los incentivos; si estos cambian, las referencias culturales pueden evolucionar muy rápido.
Así que, en vez de irreprochables, es preferible esperar que los políticos sean ejemplares y eficaces. Estas dos cualidades se combinan de una manera singular en periodo electoral. Muchas de las promesas de los partidos consisten en reformas para lograr instituciones más transparentes, un gasto público más justo o menor corrupción. Pretenden demostrar que sabrían ser eficaces si gobiernan; para saber si serían ejemplares, hay que juzgarlo por su reputación. ¿Pero qué credibilidad tienen cuando los cambios que dicen pretender inscribir en la ley no se los han aplicado a ellos mismos?
Fijémonos en los privilegios de los diputados. Frente a cualquier otro trabajador que tiene una prestación por paro de un máximo de 1.087€ durante dos años, sus señorías mantienen al marcharse su sueldo base de 2.813€ (más una “indemnización por cese” de 8.300€, como si fuera algo sobrevenido que su mandato tenga una duración determinada). Mediante una serie de complementos por actividades como participar en comisiones que forman parte de su trabajo normal (¿o es que acaso quienes solo asisten a los plenos cobran a tiempo parcial?), la media de lo que cobran se eleva a catorce pagas de 5.730€, parcialmente exentos de impuestos. Aparte, el 80% tiene autorizada una compatibilidad de actividad que para muchos supone ingresos adicionales. Se añaden protecciones sociales bonificadas, dietas incluso por viajes dentro de España… todo sujeto a una deficiente transparencia. Sin embargo, la regla con los privilegios debería ser clara: ninguno. Y la ejemplaridad en este ámbito resultaría muy sencilla: a partir del sueldo que se determine (el mismo para todos los diputados salvo quizá el presidente y otros miembros de la mesa), renunciar a cualquier ventaja (de fiscalidad, cobertura social, de paro, etc.) respecto a cualquier empleado público.
Ahora que se acercan las elecciones, pidamos a los candidatos que presenten programas ambiciosos, con medidas que pudiesen ser eficaces si gobiernan. Pero además, en lugar de contentarnos con que declaren una supuesta conducta irreprochable a lo largo de toda su vida, exijamos que, para demostrar que están dispuestos a ser ejemplares, empiecen por renunciar ya a cualquier privilegio, no solo cuando se llegara a imponer por ley. Empezar con este compromiso la próxima legislatura puede ser determinante para activar la regeneración de nuestro país. Nos va mucho en ello.