Hay cosas que no se deben dejar pasar por alto.
María Zambrano cruzó la frontera pirenaica el 28 de enero de 1939, “bajo un cielo impenetrable, sintiendo que la tierra nos abandonaba porque no podía seguirnos”.

La acompañaban su madre, su hermana Araceli y su cuñado Manuel Muñoz. Eran parte de la inmensa riada de cientos de miles que, a pie o en los vehículos más precarios, huían del ejército franquista, tras la capitulación de Barcelona tres días antes.
Cruzaban ese “dique roto” que, según Arturo Barea, se había abierto entre La Jonquera y Le Perthus, entre Portbou y Cerbère, dejando atrás “una ciudad de derrota”.
“De esa tierra sólo podíamos llevarnos el talento, el espíritu. Su cuerpo quedaba allí herido”. Al evocar ese momento, María Zambrano se refería genéricamente a la salida de España de gran parte de su clase intelectual; pero también aludía, en concreto, al documento que, en forma de pruebas de imprenta, había incorporado apresuradamente a su magro equipaje.
Era una porción del último número -el XXIII- de la revista Hora de España, a cuya redacción había concurrido la gran escritora malagueña, desde su fundación, dos años antes, al hilo de la primera retirada del Gobierno de la República a Valencia. Cualquiera que tenga la suerte de atesorar su colección completa, comprobará hasta qué punto esa revista fue capaz de aunar a todas las figuras cumbre de la literatura en castellano, afines a la legalidad republicana.
Como si de un thriller policiaco se tratara, los ejemplares de aquel número XXIII, unos pocos centenares, acababan de salir de la imprenta en vísperas del éxodo, pero la puerta del local en el que quedaron depositados estaba cerrada y, en medio del caos de la estampida, nadie fue capaz de encontrar a tiempo a quien tenía la llave.
“Pero algo de este número final de Hora de España iba conmigo”, relata Zambrano. Se trataba de un texto, con el premonitorio título de Mairena póstumo, que resultaba ser “la última palabra dada del poeta Antonio Machado”.
Zambrano tenía un motivo poderoso para haber retirado esas galeradas directamente del taller. Ocurría que el elemento central de las reflexiones finales del maestro imaginario Juan de Mairena a sus discípulos era una glosa de la figura del padre de la escritora, el maestro de carne y hueso Blas Zambrano, recientemente fallecido.
Previamente, antes de referirse a la “sonrisa infantil, un tanto ruborosa” de quien había ejercido el magisterio “sabiendo inclinarse hacia los buenos”, Mairena dejaba un consejo a aquellos alumnos que pretendieran “dar en literatos”.
Es lo que el otro día se me vino a la memoria, al escuchar a este Pablo Iglesias que ha venido a “dar en político”, equiparar la saga/fuga de Puigdemont con el exilio republicano. Una riada que, antes de que acabara el mes siguiente, llevaría al propio Machado de las penalidades del éxodo, maletas a rastras, a la tumba de un nicho cedido en Colliure.
“No habéis de olvidar que lo verdaderamente taumatúrgico -decía este “Mairena póstumo”, remontándose al propio álveo de su cauce pedagógico- consiste en hacerse comprender por las mismas piedras de la calle. Que sea esta empresa la que tiente vuestra ambición y no la contraria, también difícil, aunque no tanto: la de enturbiarle las ideas a quienes más claras las tenían”.
***
“Hacerse entender por las mismas piedras de la calle” no consiste en prevenir una “lluvia de hostias”, ni en proclamar que Puigdemont -pobrecito mío- “se ha jodido la vida por sus ideas políticas”, sino en que el concepto difundido obedezca a un juicio recto, acorde con la verdad.
Una riada que, antes de que acabara el mes siguiente, llevaría al propio Machado de las penalidades del éxodo a la tumba de un nicho cedido en Colliure
Santo Tomás lo llamaba sindéresis. Exactamente eso es lo que ha sido ultrajado por este vicepresidente falsario que, según un agudo observador, va acomodando la regresión de su melena a la impostura de “un viejo filósofo argentino”, con perdón de los viejos filósofos argentinos.
***
Quiso el destino que al menos un ejemplar de ese mítico número XXIII de Hora de España sobreviviera a todas las depuraciones del franquismo y llegara a manos de Camilo José Cela quien, en 1974, lo prestó a una editorial alemana para su reimpresión anastática. Lo que permitió al librero Blázquez encuadernarlo, para delicia de algún cliente bibliófilo, junto a los demás números originales.
El texto del Machado, hendido, como su viejo olmo, por el rayo, acaba reivindicando -¡qué significativo!- la “verdadera metafísica del orgullo”, consistente en “rendirle a Dios estrecha cuenta de nuestra conducta y pedirle cuenta, no menos estrecha de la suya”.
A continuación, encontramos el famoso poema de César Vallejo España, aparta de mí este cáliz. Y unas páginas más adelante, otro, mucho más emocionante, de Octavio Paz, dedicado a los trescientos exiliados españoles, “viejos todos… que ya no querían de su suelo, de su patria, sino un pedazo de tierra”, con los que acababa de coincidir en Lisboa.
El poema se titula El barco, está dedicado a Arturo Serrano Plaja, otro de los redactores de Hora de España, e incluye una tercera estrofa sencillamente conmovedora:
“Sobre del mar como una inmensa boca desdeñosa,
frente del mar perpetuo,
los hombres, devorándose, naciendo,
indefensa ternura hundida en las bodegas:
los hombres con sus lechos, sus venenos lentísimos,
su enmohecida sangre,
en exilio de ese latido tibio que les hizo ágiles y ardientes,
en destierro de ese lugar callado, preferido,
ese lugar de tierra viva y llanto,
como sepulcro suyo señalado por la muerte”.
Un tercer redactor de Hora de España, el exquisito poeta Juan Gil-Albert, vivió ese trance, tras haber sido acogido en el chalé de un amigo cerca de Poitiers: “Imaginemos el paso del jardín al barco de inmigrantes… el hacinamiento, la promiscuidad, el horror”.
Equiparar ese éxodo angustioso de las interminables hileras de caminantes destrozados entre la nieve, de los inhumanos campos de refugiados en las playas francesas, de los brutales ‘lager’ de exterminio nazis, de los cargueros abarrotados de carne humana en sus inmundas bodegas, de la diáspora indigente desparramada por los dos hemisferios; equiparar ese “balido de las agrias manadas fugitivas” -otra vez Octavio Paz- que aún resuena en los oídos de cualquiera que visitara la memorable exposición sobre el exilio, organizada por la ministra Dolores Delgado y su subsecretaria Cristina Latorre, con Juan Manuel Bonet como comisario; equiparar esa amputación de una parte de lo mejor de nuestro ser, esa hemorragia sin coágulo posible, porque, como decía Gil-Albert, “pertenecíamos aún a un organismo que sangraba”, a la saga/fuga de Puigdemont, es una vileza de la que debe retractarse Pablo Iglesias.
***
El único parangón posible dentro de la etapa republicana, ya se ha dicho muchas veces, es con el golpe de Estado de Companys de octubre del 34. Con la diferencia de que Companys se queda a afrontar las consecuencias de su fallida sublevación contra el régimen constitucional y, como Oriol Junqueras, pasa por el banquillo y la prisión.
El verdadero homo antecessor de Puigdemont es el entonces consejero de Gobernación Josep Dencàs, que, cual émulo del capitán Arana, devenido en ‘capitán Araña´ en la imaginación popular, abandonó a aquellos a los que había embarcado en su disparatada empresa, huyendo por las alcantarillas.
Con la diferencia de que Companys se queda a afrontar las consecuencias de su fallida sublevación
Puigdemont ni siquiera tuvo que afrontar esa incomodidad. Salió de España, junto a su esposa, por la misma frontera pirenaica que regaron de lágrimas Zambrano, Machado o Azaña, pero en un confortable todoterreno, protegido por su escolta. Se instaló primero en un hotel de Bruselas y después en la lujosa residencia de Waterloo, costeada por sus mecenas.
Ha viajado por Europa con su correspondiente séquito. Ha contado con un potente equipo de abogados y con el escudo de la justicia belga, la más cicatera en la colaboración internacional del mundo democrático. Ha podido presentarse a las elecciones y se ha convertido en europarlamentario, aunque vaya a perder el acta. Incluso cuenta con una razonable expectativa -si prospera la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno- de que sus actos delictivos queden impunes.
El genuino rasgo que, en realidad, le equipara con Dencàs es la impostura del engaño infligido a los catalanes, al estimular sus delirios identitarios como ariete contra la legalidad. Un engaño simbolizado por la barba postiza que aquel conseller, tan fanático como cobarde, tenía preparada para la huida y se dejó olvidada en el cajón de su despacho.
Cualquiera diría que Puigdemont encontró esa barba postiza, se la llevó a Waterloo y ha hecho unas cuantas réplicas para quienes, como Pablo Iglesias, están dispuestos a secundar sus embustes sobre el Estado opresor y represor, por una mezcla de resentimiento social y oportunismo electoral.
Que conste que sobre quienes usen esa barba de guardarropía, pesa la maldición de ‘Gaziel’, director de La Vanguardia, cuando, en su artículo La clara lección, presentó la suspensión de la autonomía catalana y los males subsiguientes como “el justo castigo a nuestra espantosa imbecilidad”.
***
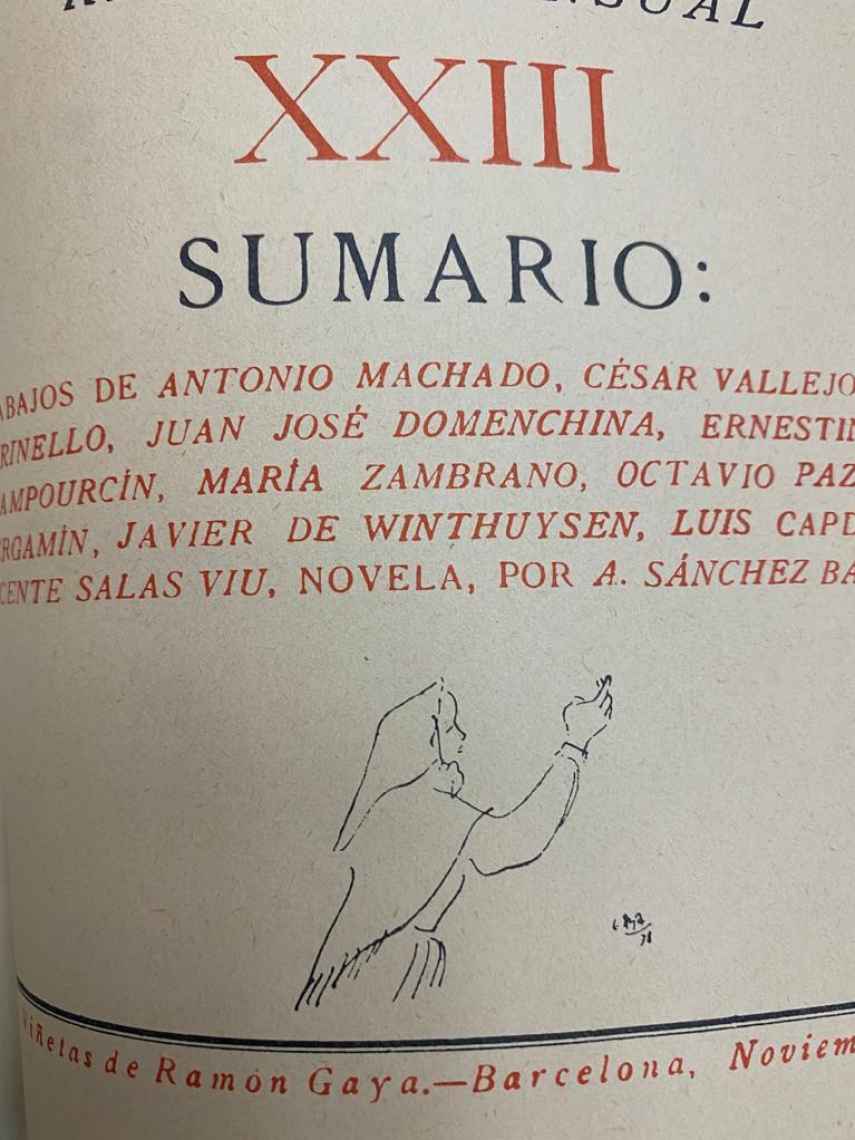
Sumario del número XXIII de 'Hora de España'.
María Zambrano solía dar el sobrenombre de Antígona a su hermana Araceli, “pues sin haber participado en lo que llaman la Historia, casi ha sido devorada por ella a causa de su piedad”. Tras el paso de la frontera, la familia se instala en París y a su cuñado, antiguo alto cargo republicano, lo detienen a instancias del régimen franquista. Mientras María y su marido parten hacia México, Araceli acude a visitar a Muñoz a la cárcel de La Santé, hasta que un día descubre que ha sido extraditado a España y enseguida ejecutado.
Rememorando aquella huida y el destino trágico que esperaba a muchos como su cuñado, María Zambrano plasmó, en el largo preámbulo a la reedición del mítico número XXIII de Hora de España, una imagen fugaz que 35 años después aún la acompañaba:
“Era estrecho el sitio por el que había que pasar la frontera, sin puerta alguna, era estrecho y de uno en uno había que pasarlo. Delante de mí descubrí, en un instante, como si llegara de algún remoto y nunca visto lugar, un hombre, campesino o no, un hombre, llevando sobre sus espaldas un cordero blanco del que se sentía el aliento, y la mirada sobre el rostro de quien le seguía. Mas miraba a todo lo que atrás venía con un reflejo de misericordia, y el horizonte que quedaba y la tierra apenas visible. Miraba y se miraba. Él podía mirarse en aquella procesión, sin duda no muchas horas antes de convertirse en alimento”.
María Zambrano también glosaba, en ese texto, la pequeña viñeta de Ramón Gaya, en la portada de la revista, representando a una mujer humilde que, tocada por un pañuelo y una modesta mantilla, “alza el brazo y dice adiós con la mano a alguien invisible que se va”.
Contemplándola hoy, es como si esa mujer, “la de siempre, la que siempre guarda sus lágrimas”, estuviera despidiendo al hombre que lleva a sus espaldas el cordero que pronto va a ser degollado. Ni la una ni el otro, ni todos los que les recuerdan, merecen que alguien abuse de su rango para “enturbiarles las ideas a quienes más claras las tenían”.

