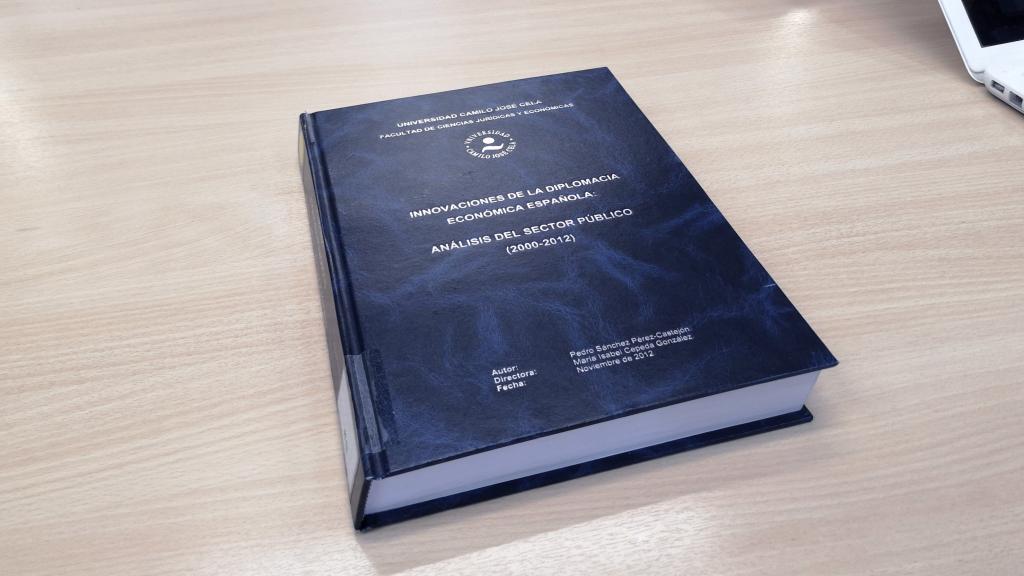
La tesis de Pedro Sánchez. EFE
El plagio en la universidad
El autor considera que para combatir el plagio las universidades deberían tomar medidas, pero esa lucha también debe ir acompañada de un cambio cultural más amplio: el plagio debe tener un estigma social mucho mayor.
La reciente polémica por el Trabajo de Fin de Máster plagiado de la exministra Carmen Montón, al igual que las dudas sobre los trabajos de Pablo Casado o la tesis doctoral de Pedro Sánchez, han sacado a la palestra un tema fundamental: hasta qué punto está extendida la práctica del plagio en los trabajos universitarios, y si el sistema dispone de mecanismos suficientes para detectarlos. Por mi experiencia como docente en universidades creo que este tema merece un debate que vaya más allá de las particularidades de cada caso, y de lo que termine pasando con Casado y con Sánchez.
Por mi parte, desde que empecé a dar clase a tiempo completo no ha habido un solo cuatrimestre en el que no me haya encontrado con algún caso de plagio. Es cierto que mi experiencia como docente universitario no es muy extensa: cinco años entre España y Reino Unido, es decir, diez cuatrimestres, y siempre en nivel de grado. También es cierto que cada experiencia es parcial y que quizá quienes trabajan en otras áreas hayan visto cosas distintas. Y estoy convencido de que la mayoría de estudiantes que he tenido no han plagiado: la media de casos de este tipo con los que me encuentro al finalizar mis asignaturas –y en esto no he encontrado una diferencia sustancial entre los estudiantes españoles y los británicos– está entre uno y tres, en grupos de entre veinte y treinta alumnos. Sin embargo, es una muestra suficiente como para sospechar que los casos que he encontrado quizá no sean meras excepciones.
¿Los guardianes entre el centeno?
Empecemos constatando lo obvio: plagiar es fácil. Hoy en día no hay nada más sencillo que hacer un trabajo a base de copiar y pegar textos encontrados por internet. Además, el hecho de que muchos colegios e institutos animen hoy en día a los estudiantes a utilizar la web como su primera (y única) fuente de información y de trabajo hace que, para los recién llegados a la universidad, nutrirse de contenido digital ya esté absolutamente normalizado. Es decir, el plagio no solo es fácil, sino que cada vez resulta más natural. Imagino que esto se agudiza en aquellos estudiantes que carecen de una abrumadora curiosidad académica, o que quieren trabajar en un sector que participa de la cultura de la titulitis.
Es verdad que las nuevas tecnologías también han facilitado la detección de plagios. Los programas como Turnitin son herramientas muy eficaces para el profesor; pero por desgracia no son infalibles, y no deberíamos tratarlos como si lo fueran. Sirven para detectar los casos más burdos, aquellos en los que un trabajo contiene párrafos enteros que han sido copiados sin cambiar una coma. Pero estos programas son menos eficaces ante plagios, digamos, creativos; aquellos en los que el estudiante se ha tomado la molestia de cambiar el orden de algunas frases, o ha utilizado sinónimos, o ha traducido un texto escrito originalmente en otro idioma y lo ha presentado como el suyo (true story).
Ocurre también que, por alguna razón, a estos programas se les pasan algunas fuentes. En un par de ocasiones he descubierto plagios con solo copiar y pegar algunas frases del trabajo en el buscador de Google, y después de que Turnitin me indicara que en aquel texto no había nada raro. Y, por supuesto, el programa también puede fallar ante estudiantes que entregan el mismo trabajo en asignaturas distintas (true story bis), o que se pasan trabajos de una promoción a otra, o que directamente copian de fuentes analógicas: libros, revistas en papel, etc.
Esto nos lleva a lo que considero más preocupante: la detección del plagio sigue recayendo principalmente sobre el profesor, y este tiene demasiados incentivos para no dedicarle mucho tiempo. Porque detectar plagios y documentarlos de manera que puedas justificar el suspenso a un estudiante lleva mucho tiempo. Mucho más, sin duda, que corregir un trabajo de forma rápida y ponerle una nota corriente. Requiere muchas búsquedas y una comparación muy atenta de textos distintos, siempre con la posibilidad de que la sospecha inicial no se termine sustanciando y acabes dándote cuenta de que has estado perdiendo el tiempo.
Sumen esta circunstancia al hecho de que el profesor generalmente tiene que corregir decenas de trabajos más, a menudo en un plazo muy breve y compaginándolo con otras obligaciones docentes o investigadoras. Comprenderán los pocos incentivos que ese profesor tiene para examinar a fondo la originalidad de cada trabajo. Sobre todo, cuando la herramienta informática no encuentra un porcentaje de coincidencias que resulte llamativo, o cuando estamos hablando de textos muy extensos como son los Trabajos de Fin de Grado o de Fin de Máster. Con el de Carmen Montón, La Sexta puso a todo un equipo de investigadores profesionales a evaluar la originalidad de un único trabajo; en la inmensa mayoría de los casos, la única persona que realiza esa tarea es un profesor sentado ante su portátil, con su café, su taco de cuarenta trabajos por corregir, y la conciencia de que afuera se está haciendo de noche.
Dicho lo cual, a lo largo de estos años me he encontrado con una mayoría de profesores que se toman en serio esta tarea, tanto por orgullo profesional como por sentido de la responsabilidad hacia sus estudiantes. Y no es difícil extraer energías del cabreo valquírico que le asalta a uno cuando ve indicios de plagio en un trabajo. Pero sigo creyendo que las condiciones objetivas que he descrito son preocupantes.
No, copiar no es simpático
Entonces, ¿qué se puede hacer? Imagino que las universidades podrían tomar ciertas medidas, como reducir los grupos de cada asignatura para que los profesores puedan dedicar más tiempo a evaluar la originalidad de los trabajos, o como ofrecer formación más detallada a sus profesores acerca de cómo detectar plagios.
Pero creo que todo esto debe ir acompañado de un cambio cultural más amplio. En síntesis: el plagio debería tener un estigma social mucho mayor del que tiene. Aún persiste una mentalidad según la cual entregar un trabajo copiado es poco más que una transgresión simpática, una señal de viveza juvenil, mientras que el profesor que se toma en serio comprobar la originalidad de los trabajos es un hueso, un paranoico, un aguafiestas amargado. Sigue siendo común, en fin, que consideremos el copiar como una forma inocua de picaresca.
Por esto hay que recordar con frecuencia lo importante que es este tema. Que alguien apruebe asignaturas, carreras y másteres con trabajos plagiados significa que no ha obtenido los conocimientos y habilidades que su título dice que tiene. No solo supone una falta de respeto a los compañeros y al profesor, sino que también cuestiona la validez de todo nuestro sistema de obtención de títulos educativos, elemento fundamental de entrada y progreso en el mundo del trabajo.
Los plagios no solo pervierten el sistema educativo, sino también el del empleo público y privado. Y no podemos esperar a que, algún día, cada uno de los plagiarios se termine encontrando con un equipo de periodistas. No tenemos tantos altos cargos; ni, quizá, suficientes periodistas.
*** David Jiménez Torres es doctor por la Universidad de Cambridge y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Es autor de la novela Cambridge en mitad de la noche (Entre Ambos, 2018).



