Esta es una carta de amor discreta. Porque hay alguien que al destinatario lo ama más que yo, y que además lleva mi nombre. O yo el suyo. Se llama Andrés, “hombre en griego”, y acaba de publicar en la editorial Destino El Rastro. Historia, Teoría y Práctica. 370 páginas firmadas por Andrés Trapiello (65) para entender como nació, como se encuentra y como enamorarse de una de las escuelas de vida más enriquecedoras que conozco, por la que campan a sus anchas almonedistas, chamarileros, regatones (profesionales del regateo), ganguistas, barateros, rastristas y una de mis palabras favoritas: poquiteros (los que negocian, pero con poca cosa).
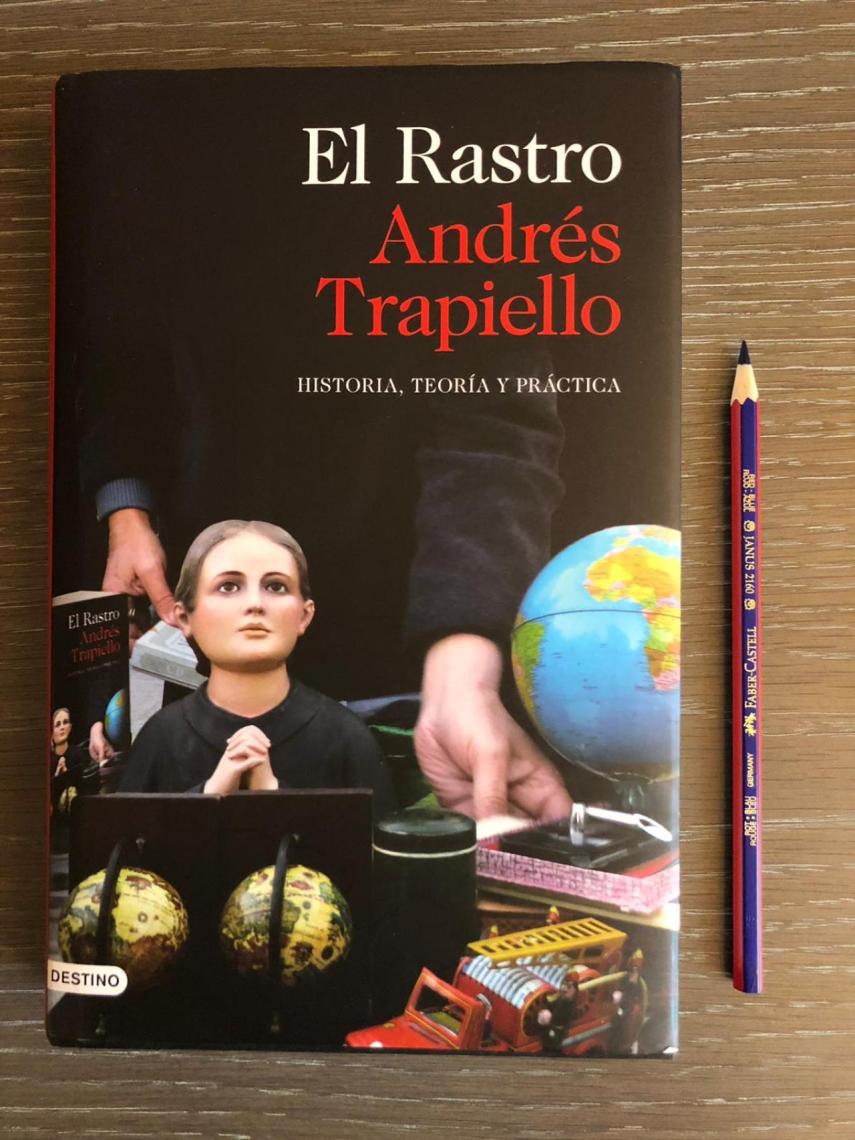
“El Rastro” de Andrés Trapiello junto a un lápiz de dos colores de Faber-Castell (Janus 2160)
Al Rastro, completamente de acuerdo tocayo, hay que ir en ayunas. El estómago vacío agudiza los sentidos, y los cafelitos a primera hora te preparan para el paseo. Cada uno tiene un Rastro, ya sea el que uno deja en esta vida, o el de las cuestas de Mira el Rio sube y Mira el Rio baja. En el mío aprendí más que en la Complutense, así que propongo a la Universidad instalarse en sus callejas y dejar que Paraninfo pase a la historia como la banda de rock que Seju Monzón montó con su hermano pequeño El Gran Wyoming.
En El Rastro aprendí a escuchar. A leer las manos y las cejas. A vender. A cambiar. A no ganar el último duro. A dejar pasar una compra. A que en un regateo se concentra toda una vida. A escuchar a los mayores. A no infravalorar a los pequeños. Entendí que un analfabeto puede saber más que tú. A aceptar que alguien siempre tiene más discos, más libros, que sabe más de lámparas... A que el Betún de Judea convierte cualquier baratija en un mueble de época. En El Rastro aprendí que El Rastro seguirá ahí y tu y yo no. A ir cuando llueve. A ponerte dobles calcetines en invierno y a que los días de fiesta no se va porque está a medio gas. En El Rastro aprendí que no se nada.
En El Rastro aprendí a escuchar. A leer las manos y las cejas. A vender. A cambiar. A no ganar el último duro. A dejar pasar una compra. A que en un regateo se concentra toda una vida. A escuchar a los mayores...
Trapiello en la lectura del libro nos enseña que en El Rastro algunas de las cosas parecen implorar una segunda vida, y que al toquetearlas, el paseante se siente un demiurgo. Y si al final te las colocan, porque son ellas las que te eligen y no tú el que las compras, apuntalas el absurdo de amontonar y amontonar en homenaje a Diógenes, hasta que alguien que te quiere te recuerda que la vida son solo dos días (con suerte).
El perímetro de El Rastro es un triangulo isósceles donde ya no se ven a los legionarios vender chocolate despistado. Antes de El Rastro se le llamó “Las Américas” porque allí se iba a “hacer las américas”: traerse a casa mucha mercancía con poco dinero. Y luego el arrastre de las reses de los mataderos cercanos lo bautizaron para la eternidad.
Apunta que los gitanos no llegaron hasta 1940, y fue en aquellos años cuando El Rastro pasó de ser un mercado de necesidad a un lugar de venta y compra de objetos más o menos artísticos.

Pegada de carteles en La Bobia
En sus callejas, esas de la Union Bolsera, Casa Antonio -la taberna más antigua del foro- y el cartel de la CNT frente a la casa de Joaquín Sabina, se enamoró Gloria Fuertes. Un domingo de invierno de mi adolescencia hube de esconderme en un portal para que los grises corrieran a los manifestantes y las porras no me pillaran. He hecho un master de “levantar” carteristas, he acompañado a Paco Clavel a buscar singles sin que él se diera cuenta que los que no se llevaba me los llevaba yo después y mil cosas más que no contaré para poder volver a hacerlas.
Si quieres un pequeño manual de instrucciones apunta en la libreta que la reforma del viejo Enrique Tierno en 1984 cambió bastante El Rastro. Pero ya nadie se acuerda porque internet nos está arrebatando la memoria.
No vayas solo los días de primavera. En el invierno caminarlo con el moco colgandero fortalece el carácter. Aprende que allí nadie pregunta mucho. Por los precios sí, pero por nada más. Es de mal gusto preguntar de donde vienen las piezas, o ponerse especialmente quisquilloso por el pedigrí de los objetos. Porque en El Rastro nadie habla, se vive del silencio. Y el silencio se gestiona como el que se toma un ibuprofeno sin saber para que vale porque el dolor es pequeño. Y por los dolores de cada cual no se pregunta mucho no vaya a ser... que se te peguen.
Porque El Rastro es una pequeña reunión dominical de gente con dolores, cada uno el suyo, el que vende y el que compra
Adjunto para el lector voraz un par de referencias que cita Trapiello: El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, especialmente en la edición de 2001, y La Historia de El Rastro de José Antonio Nieto Sánchez. Otro camino de búsqueda es la mirada de los fotógrafos. Alberto García-Álix documentó con tino la vida en la cafetería La Bobia, antes llamada Café San Millán. Y para conocer la vida arrabalesca, una de las grandes novelas de Baroja, La Busca (1904). A El Rastro y sus siete vidas le debe el castellano dos de las palabras que nunca quiere una suegra para un yerno: “Barriobajero” y “Rastrero”.
Déjate caer por allí. Avísame si vas y te invito a unos caracoles. Si no te apetece avisar dale mis recuerdos a la estatua de Eloy Gonzalo al que los madrileños hicimos héroe popular porque en 1902 quiso quemar vivos a unos insurrectos que querían asediar su posición en la villa de Cascorro, (en Camagüey) durante la guerra en la que perdimos Cuba. Un lugar para quedar con quien amas, un monumento a un perdedor incendiario, quizá la estatua más querida de los madriles (lo siento, Fofó). Pero... ¿Alguna vez los españoles perdimos Cuba, eh Mauricio Vicent?

