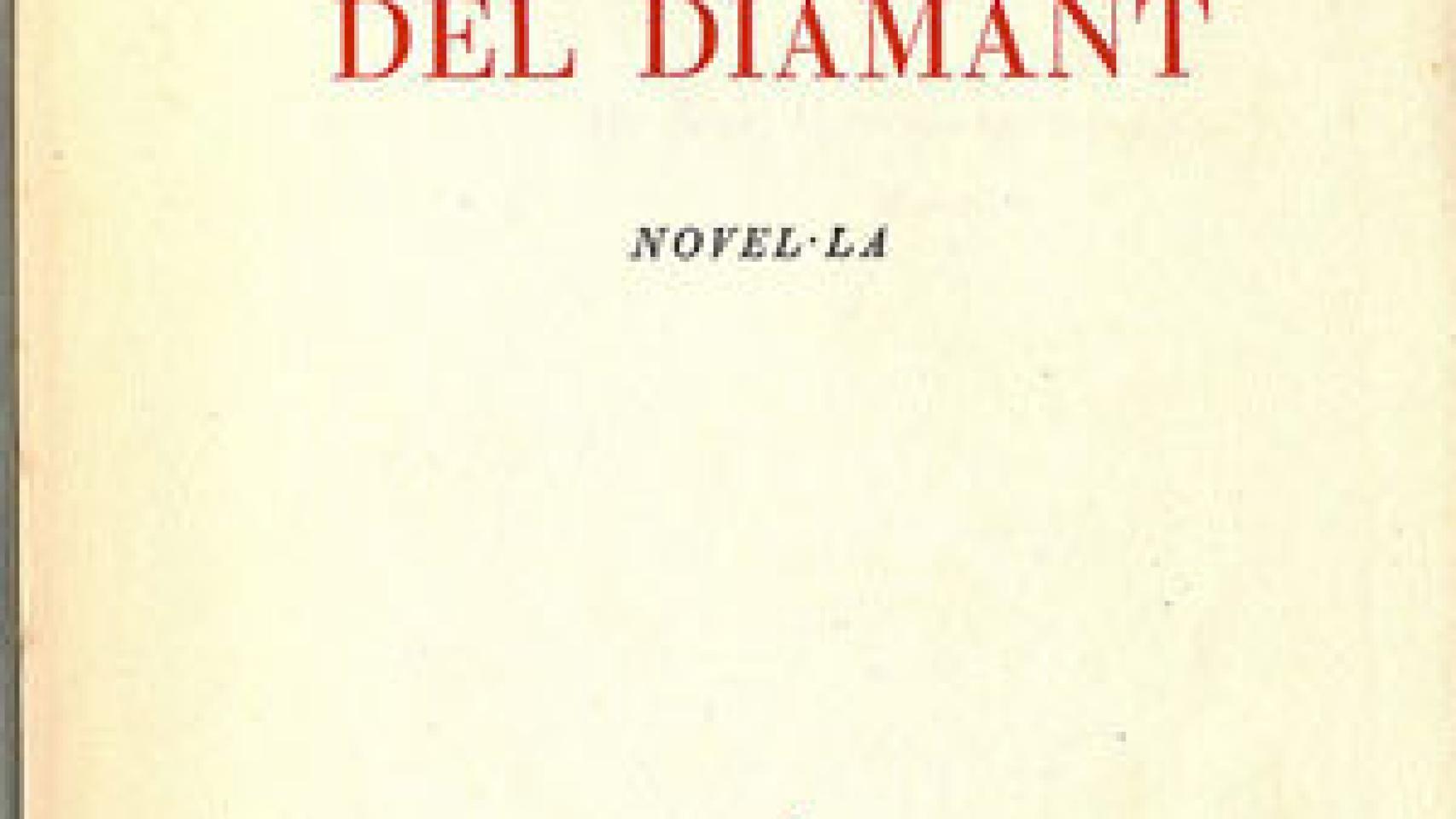Ciertas novelas envejecen estupendamente. Son, claro está, clásicas, pero no sólo porque ayudan a comprender mejor este o el otro periodo de la historia humana o porque en un momento determinado el canon vigente las considere paradigma de determinadas virtudes formales, sino porque pura y simplemente continúan despertando emociones en quien las lee. De tal naturaleza es, a mi juicio, La plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, cuya primera edición, en lengua catalana, data de 1962.
La novela se centra básicamente en el relato de las pocas alegrías y los innumerables sinsabores y contratiempos de Natalia, una mujer humilde del barrio de Gràcia, en Barcelona. Los episodios, contados por ella misma, se suceden a lo largo de un tramo turbulento de la historia de España, el que va desde la dictadura de Primo de Rivera hasta los años más crudos de la posguerra. Son, en gran medida, revelaciones íntimas, de ahí que la narración sólo haga referencia a acontecimientos históricos cuando estos repercuten directamente en la trama, cuyo componente esencial es la evolución que experimenta la protagonista en el lapso antes mencionado.
Ya se sabe que, a la hora de conmoverse leyendo o escuchando una historia, no menos crucial que los sucesos narrados es la voz responsable de transmitirlos. De ella dependen en no poca medida la gracia, el encanto, la maestría de lo que se cuenta. La plaza del Diamante fue escrita por su autora de tal manera que el texto destila en grado óptimo un encanto peculiar. A la vista de la obra terminada esto se dice rápido; pero el logro de semejante acierto por medio del ejercicio de la expresión literaria no es cosa al alcance de cualquiera.
El resultado es una novela entrañable donde las haya, y no será porque cada dos por tres el lector, de la mano de la narradora, no se adentre en espacios de dolor y miseria. Acciones, diálogos, descripciones, por la ostensible verdad humana que contienen, no han perdido con el transcurso de los años un ápice de su capacidad de conmover. Todo el relato está teñido de la dulzura e ingenuidad de la narradora, desde cuya perspectiva femenina el lector asiste a la narración completa. El texto no suena en ningún momento a escritor de oficio. Suena a voz que expresa con naturalidad, como olvidada de que está dando lugar a una novela, los modos y cadencias propios de la lengua popular barcelonesa de la época.
Se deriva de ello una cercanía emocional entre la narradora y su historia. Natalia nos subyuga con su ingenio y amenidad a la hora de elegir detalles significativos en la descripción de lugares, objetos o personas, así como con su enternecedora manera de arrancarse a recordar por escrito los asuntos tantas veces infortunados de su vida pasada.
Habría que tener un corazón de hierro para no compadecerse de una muchacha desamparada, huérfana de madre, cuyo padre, casado en segundas nupcias con una mujer que no quiere saber nada de la niña, se desentendió de ella salvo para sacarle periódicamente un pellizco de su sueldo de dependienta. Natalia llena por así decir la novela. A fin de cuentas, esta consiste en un testimonio confidencial suyo. Su capacidad de sacarles jugo humano a personajes y situaciones es prodigiosa. Trenza con sutileza de matices psicológicos, siempre fiel a su deliciosa manera de expresarse por escrito, diversos hilos argumentales, empezando por el que mayor espacio ocupa en su memoria: su noviazgo y matrimonio con Quimet, un personaje que entra en la novela con timbre de macho mandón, pero que poco a poco se va revelando como depositario de una humanidad compleja, cargada de debilidades y contradicciones.
Se solapa esta historia con la de la lucha penosa y constante por obtener el sustento en una época de estrechez colectiva, lucha que entra en una fase crítica cuando Natalia, viuda y pobre, está en un tris de envenenar a sus hijos porque no puede alimentarlos. El nutrido elenco de personajes se completa con Enriqueta, la amiga de edad avanzada que con su afecto y consejos suple a la madre difunta; los amigos de Quimet, víctimas igual que él de la historia sangrienta de España; los señores de la torre adonde Natalia va a hacer limpieza y donde será despreciada, precisamente cuando más la apretaba la necesidad, por su condición de esposa de un miliciano; en fin, Antoni, el tendero bonachón que, a cambio de familia y compañía, los sacará a ella y a sus hijos de la miseria. Acaso no sea aventurado predecir que todos ellos perdurarán por largo tiempo en la memoria de cuantos aman la literatura de calidad.
La novela se centra básicamente en el relato de las pocas alegrías y los innumerables sinsabores y contratiempos de Natalia, una mujer humilde del barrio de Gràcia, en Barcelona. Los episodios, contados por ella misma, se suceden a lo largo de un tramo turbulento de la historia de España, el que va desde la dictadura de Primo de Rivera hasta los años más crudos de la posguerra. Son, en gran medida, revelaciones íntimas, de ahí que la narración sólo haga referencia a acontecimientos históricos cuando estos repercuten directamente en la trama, cuyo componente esencial es la evolución que experimenta la protagonista en el lapso antes mencionado.
Ya se sabe que, a la hora de conmoverse leyendo o escuchando una historia, no menos crucial que los sucesos narrados es la voz responsable de transmitirlos. De ella dependen en no poca medida la gracia, el encanto, la maestría de lo que se cuenta. La plaza del Diamante fue escrita por su autora de tal manera que el texto destila en grado óptimo un encanto peculiar. A la vista de la obra terminada esto se dice rápido; pero el logro de semejante acierto por medio del ejercicio de la expresión literaria no es cosa al alcance de cualquiera.
El resultado es una novela entrañable donde las haya, y no será porque cada dos por tres el lector, de la mano de la narradora, no se adentre en espacios de dolor y miseria. Acciones, diálogos, descripciones, por la ostensible verdad humana que contienen, no han perdido con el transcurso de los años un ápice de su capacidad de conmover. Todo el relato está teñido de la dulzura e ingenuidad de la narradora, desde cuya perspectiva femenina el lector asiste a la narración completa. El texto no suena en ningún momento a escritor de oficio. Suena a voz que expresa con naturalidad, como olvidada de que está dando lugar a una novela, los modos y cadencias propios de la lengua popular barcelonesa de la época.
Se deriva de ello una cercanía emocional entre la narradora y su historia. Natalia nos subyuga con su ingenio y amenidad a la hora de elegir detalles significativos en la descripción de lugares, objetos o personas, así como con su enternecedora manera de arrancarse a recordar por escrito los asuntos tantas veces infortunados de su vida pasada.
Habría que tener un corazón de hierro para no compadecerse de una muchacha desamparada, huérfana de madre, cuyo padre, casado en segundas nupcias con una mujer que no quiere saber nada de la niña, se desentendió de ella salvo para sacarle periódicamente un pellizco de su sueldo de dependienta. Natalia llena por así decir la novela. A fin de cuentas, esta consiste en un testimonio confidencial suyo. Su capacidad de sacarles jugo humano a personajes y situaciones es prodigiosa. Trenza con sutileza de matices psicológicos, siempre fiel a su deliciosa manera de expresarse por escrito, diversos hilos argumentales, empezando por el que mayor espacio ocupa en su memoria: su noviazgo y matrimonio con Quimet, un personaje que entra en la novela con timbre de macho mandón, pero que poco a poco se va revelando como depositario de una humanidad compleja, cargada de debilidades y contradicciones.
Se solapa esta historia con la de la lucha penosa y constante por obtener el sustento en una época de estrechez colectiva, lucha que entra en una fase crítica cuando Natalia, viuda y pobre, está en un tris de envenenar a sus hijos porque no puede alimentarlos. El nutrido elenco de personajes se completa con Enriqueta, la amiga de edad avanzada que con su afecto y consejos suple a la madre difunta; los amigos de Quimet, víctimas igual que él de la historia sangrienta de España; los señores de la torre adonde Natalia va a hacer limpieza y donde será despreciada, precisamente cuando más la apretaba la necesidad, por su condición de esposa de un miliciano; en fin, Antoni, el tendero bonachón que, a cambio de familia y compañía, los sacará a ella y a sus hijos de la miseria. Acaso no sea aventurado predecir que todos ellos perdurarán por largo tiempo en la memoria de cuantos aman la literatura de calidad.