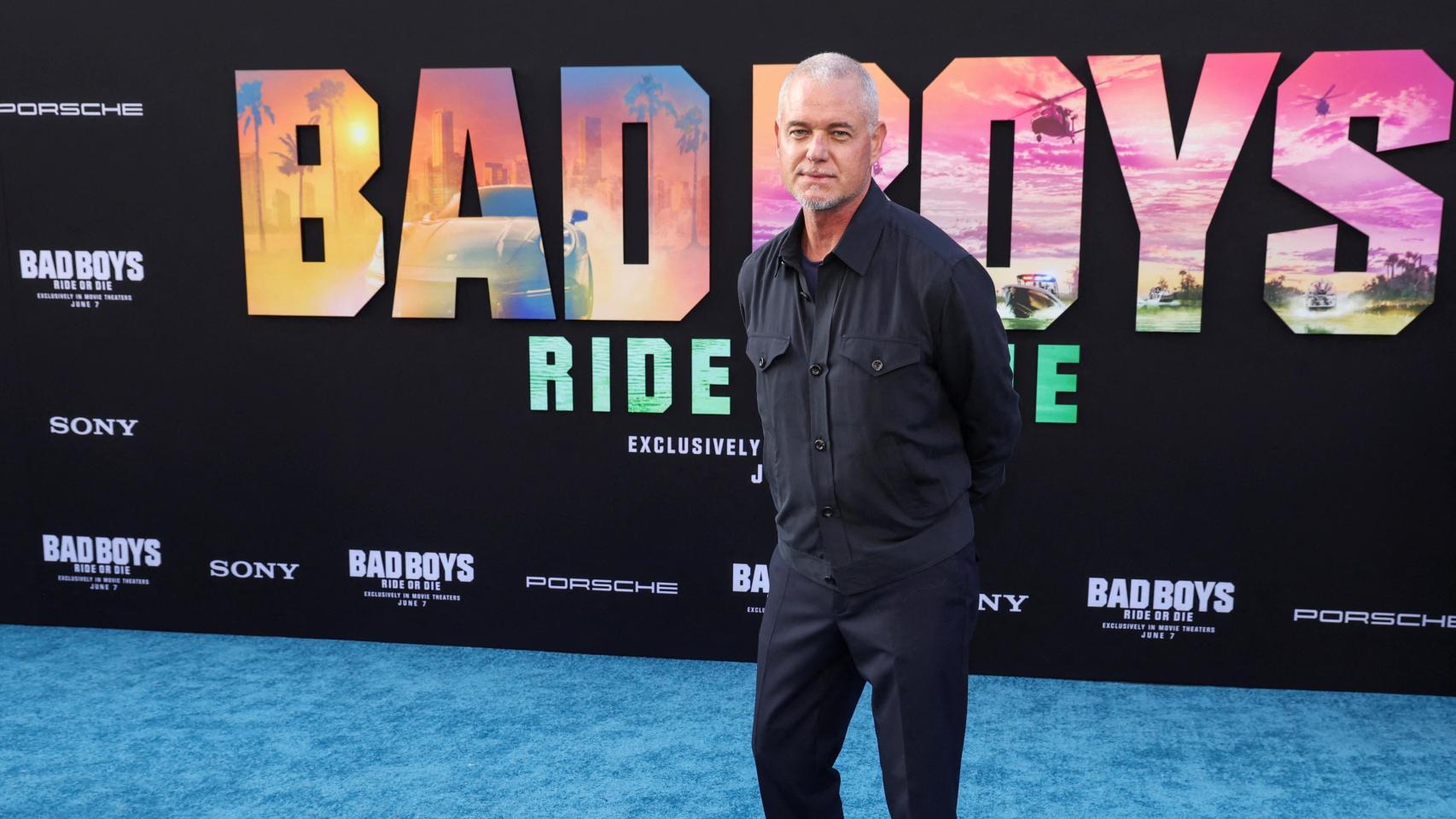[caption id="attachment_782" width="510"]
No sé hasta qué punto a un cineasta que atesora un Oscar le puede entusiasmar el Premio Nacional de Cinematografía, pero estoy seguro de que el galardón es merecido. Y también que llega un poco tarde. Puede que a Fernando Trueba aún le queden algunas buenas, incluso grandes películas en la recámara –de hecho, sus dos últimos largometrajes, la animación Chico y Rita (2010) codirigida con Javier Mariscal, y la lírica El artista y la modelo (2012), no son en ningún caso despreciables–, si bien la concesión del premio ministerial no responde este año al reconocimiento de su actividad reciente (como es costumbre), sino al de una carrera ciertamente admirable. Ahora prepara el que será su próximo largometraje, La reina de España, con su habitual troupe de artistas: Penélope Cruz, Jorge Sanz, Antonio Resines, Santiago Segura, Neus Asensi...
De Fernando Trueba siempre me ha interesado más su filmografía preOscar que postOscar. Películas como Opera prima (1980), Hasta que el cuerpo aguante (1982) o Sal gorda (1984) llevan la marca de un creador pasional y apasionado con su oficio, respiran la frescura de unos tiempos jóvenes para él y para la democracia de este país. Cierto que en Belle Epoque (1992) confluyeron las circunstancias precisas que hacen posible una película memorable: un gran guion, una producción a su altura, un reparto brillante…, y que a pesar de algunos estimables intentos por redimensionar y hasta replicar aquella proeza –bucear en el pasado de nuestro país desde formas y estructuras narrativas del Hollywood clásico, importando su impronta glamourosa y artificial–, nunca escaló semejante altura. Soy en todo caso de los que aprecian su aventura americana Two Much, donde replicó con solvencia y conocimiento la screwball comedy con aroma clásico. Si bien recuerdo con desagrado su momificada adaptación de El embrujo de Shanghai de Juan Marsé, que en un mundo más justo hubiera rodado Víctor Erice.
Propulsan su trayectoria tres características tan admirables como necesarias para la buena salud del cine español: el entusiasmo, la erudición y la independencia. Hasta donde yo sé, el mayor de los Trueba –saga de cineastas y escritores que, con David y Jonás, tiene un brillante futuro asegurado– siempre ha hecho lo que le ha entrado en gana, sin tener que disfrazarse de mercenario o buscar atajos comerciales. Su independencia creativa ha sido posible acaso por su determinación y capacidad planificadora. Andrés Vicente Gómez, que desde la desaparecida Lolafilms financió sus grandes éxitos de los noventa, me comentó hace años que en las películas de Trueba nunca tuvo que preocuparse por las labores de producción: “Fernando es tan buen productor como director, lo mejor es dejarlo todo en sus manos y no incordiar con mi presencia”.
En su actividad como productor ha volcado su mayor pasión, con permiso de Billy Wilder, el jazz latino, que ha resultado en dos documentales musicales de alto calibre: Calle 54 (2000), que él mismo dirigió, y Old Man Bebo (2008), aparte de Chico y Rita. La enorme discoteca que atesora en su casa no le va a la zaga a la filmoteca. En las diversas ocasiones en que le he entrevistado, siempre he salido de su estudio atestado de libros, discos, películas y pinturas, algo más culto de lo que entré. A Trueba no le gusta tanto hablar de su trabajo como del arte y la vida de los que creadores que adora, y con quienes ha compartido en ocasiones larga amistad, desde Rafael Azcona y Jean Renoir a Dizzy Gillespie y Diego ‘El Cigala’. Su erudición musical y cinematográfica –labrada en sus años de crítico para La Guía del Ocio y El País– es comparable al entusiasmo con el que la comparte en cuanto tiene oportunidad de hacerlo. Su libro Mi Diccionario del Cine es un ejemplo claro de ello –lean la voz dedicada a Titticut Follies–, aparte de su heterodoxia. Su filosofía es que el trabajo nunca es trabajo, pues hace lo que le gusta y con pasión. Lo dicho, un premio que llega con retraso pero indiscutiblemente merecido.