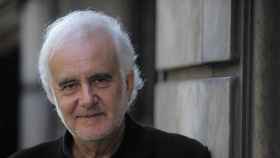La voluntad perdida de Antonio Azorín
[caption id="attachment_293" width="300"]
José Martínez Ruiz debutó como novelista con La voluntad en 1902, un año particularmente afortunado para nuestras letras, pues en esa misma fecha saldrían de la imprenta Camino de perfección, de Pío Baroja, La sonata de otoño, de Valle-Inclán, y Amor y pedagogía, de Unamuno. Son las llamadas “novelas de 1902”, de acuerdo con la expresión acuñada por el notable crítico Alonso Zamora Vicente para designar una verdadera ofensiva narrativa contra el realismo y el naturalismo decimonónicos. No está de más señalar que un año más tarde aparecen Arias tristes, de Juan Ramón Jiménez, y la primera versión de Soledades, de Antonio Machado. El cambio de sensibilidad de una nueva generación de creadores no se refleja tan sólo en el campo de la novela, sino también en el terreno de la poesía, el teatro, el ensayo, la arquitectura, la música y la pintura. La “Edad de Plata” despunta con un nuevo concepto de obra de arte que compone su trama a base de ideas y no tanto de hechos, atribuyendo al “yo” un papel capital. Los nuevos artistas han asimilado la lección del Discurso del método, que prioriza lo subjetivo sobre lo real, pues entienden que la objetividad no es algo dado, sino una construcción de la mente. José Martínez Ruiz, por entonces un periodista airado de convicciones anarquistas, se suma a esta corriente con una novela aparentemente estática, sin apenas argumento, pero que contiene una vigorosa -e inacabada- autobiografía espiritual, donde el pesimismo existencial derrota a cualquier expectativa de progreso, exaltando un peculiar nihilismo contemplativo que prefigura el itinerario vital y literario de un escritor identificado con su personaje. Martínez Ruiz aún tardará un tiempo en firmar como “Azorín”, pero esa transmutación ya está parcialmente consumada en La voluntad, una novela innovadora e deliberadamente híbrida, que oscila entre el sensualismo pictórico, el vitalismo filosófico y el intelectualismo agónico.
Antonio Azorín es un periodista que vive en Yecla, un pueblo de Murcia con una basílica construida entre 1775 y 1868, con planta de cruz latina, tres naves, arcos de medio punto, girola, capillas laterales y una cúpula semiesférica decorada con teja vidriada azul y blanca. El joven Martínez Ruiz principia su novela con la historia de la basílica, un prodigio arquitectónico que contrasta con la decadencia del pueblo. El monte Arabí proporciona la piedra que también se utilizó para levantar el desaparecido santuario ibérico del Cerro de los Santos, un templo de capiteles jónicos ubicado en la vía Heraclea. La voz narrativa destaca que paganos y cristianos emplearon el mismo material para expresar su anhelo de “consuelo y piedad”. Todas las épocas y todas las religiones convergen en el desamparo de la conciencia finita ante la fuerza destructiva del tiempo. El hombre no disfruta del privilegio de la conciencia animal, que vive en la eternidad, gracias a su incapacidad para anticipar el porvenir. El ser humano no sabe lo que sucederá más adelante, pero sabe que el futuro descartará su presencia en algún momento, sumiéndole en la oscuridad de la materia. Esa incertidumbre no afecta a la belleza del mundo. Yecla es una ciudad en declive, pero sus pintorescas fachadas de colores despiden el encanto de las cosas sencillas. Cada hogar esconde una historia que reproduce calladamente la marcha del mundo, con sus ilusiones, quimeras y desengaños. En una vivienda con dos balconcillos de madera y un porche de paredes blancas y el suelo de ladrillo rojo, viven Puche, “un viejo clérigo de cara escuálida”, y Justina, su sobrina. Justina es “moza fina y blanca”, que escucha las palabras apocalípticas del sacerdote, deplorando la vanidad del mundo y anunciando la cólera de Dios. En otra casa, con el zaguán húmedo y penumbra, el maestro Yuste, de “gris mostacho romo”, pasea por su despacho, departiendo con el joven Azorín. Su discurso no es menos catastrofista: “Todo pasa, Azorín; todo cambia y perece. […] La eternidad no existe. Donde hay eternidad no puede haber vida. Vida es sucesión; sucesión es tiempo”. Yuste suscribe la filosofía de Schopenhauer. Tanto en lo metafísico como en lo epistemológico: “La sensación crea la conciencia; la conciencia crea el mundo. No hay más realidad que la imagen, ni más vida que la conciencia”. Se ha dicho que la percepción del tiempo como sucesión, explica la forma de narrar de Azorín, pues su escritura fluye sin un plan preconcebido. Gonzalo Torrente Ballester afirma que ese procedimiento elemental es incompatible con la novela o el teatro, donde es necesario urdir una estructura que soporte y dinamice el conjunto. Puede ser, pero Proust actúa de manera semejante, sin reconocer otra guía que la memoria involuntaria, que rescata, enlaza y transforma sus vivencias. Proust y Azorín se distancian conscientemente de la novela realista para facilitar el trabajo de la sensibilidad y la inteligencia, cuya síntesis no produce un relato convencional, sino un cuadro de intuiciones, sensaciones y divagaciones que se justifica por sí mismo y no por su incardinación en una trama meticulosamente planificada.
Yuste es vagamente anarquista. Considera que la propiedad es el origen de todo mal. Ni siquiera el trabajo puede legitimar que unos hombres se apropien de un bien físico o espiritual, pues nada brota del esfuerzo individual, sino de la laboriosidad anónima y colectiva de las distintas generaciones. El anarquismo de Yuste convive con una evocación nostálgica del pasado y un sincero patriotismo. Piensa que la idiosincrasia de España se forjó con el genio político de Cisneros, la literatura mística de Teresa de Jesús, el idealismo de Cervantes, los rostros alucinados del Greco y la música profunda y solemne de Tomás Luis de Victoria. Presume que esa combinación de talentos no se repetirá y que las naciones perderán su identidad, convirtiéndose en una gran masa uniforme y horriblemente monótona. La alternativa no es la desesperación romántica, sino la regeneración cultural mediante la industria y el comercio.
Discípulo de Yuste, el joven Azorín lee en “pintoresco revoltijo novelas, sociología, crítica, viajes, historia, teatro, teología, versos”. No es sistemático porque su carácter se lo prohíbe: “Lo ama todo, lo busca todo”. Se identifica con Montaigne, “un solitario y un raro”. Sin embargo, se plantea si llegará a algo o le sucederá lo que al maestro Yuste, que se ha quedado a medio camino, sin materializar sus ideas en una obra consistente. ¿Quizá su destino sea emular a Quijano, el vecino de Yecla que inventó un explosivo fallido, un artilugio inútil y absurdo? ¿Hay futuro para su sensibilidad de provincias, su extraordinario sentido del paisaje, su frase corta y lírica? ¿Podría ser un nuevo Fray Luis de León, un fino espíritu que logró interpretar la emoción del paisaje con un estilo desnudo, primitivo, prerrafaelista? Azorín flirtea con el anticlericalismo, pero cuando llega la Noche del Jueves Santo se conmueve con el “catolicismo trágico” de un pueblo austero, “sencillo y duro”. Sólo en ese contexto de devoción se puede entender que su ruptura con Justina se produzca de manera discreta y silenciosa. Justina se marcha a un convento, dispuesta a renunciar a las pompas del mundo, y, poco a poco, Iluminada, su vecina y amiga, ocupa su lugar en el corazón de Azorín. En Yecla, el amor es una pasión tranquila, sin estridencias ni conmociones.
Yuste y Azorín charlan a menudo con el Padre Carlos Lasalde, rector del colegio de los Escolapios y agudo lector de Baltasar Gracián. Sus tertulias discurren con forma de diálogo teatral, pero sin acotaciones. Este recurso difumina las barreras entre géneros establecidas por las preceptivas literarias, reacias a cualquier innovación que subvierta las reglas clásicas. Yuste argumenta con vigor, pero envidia la fe de Lasalde, según el cual una pobre mujer, un labriego o un niño superan con su devoción profunda y humilde a cualquier sabio. No obstante, le produce más admiración la vida de los insectos. Piensa que “los grillos poemáticos, cantores eternos en las augustas noches de verano” poseen una inspiración más honda que Baudelaire. Su alegría irreflexiva contrasta con la tristeza del “pobre europeo, entristecido por diecinueve siglos de cristianismo”. Embriagado por las llanuras de Yecla, el maestro Yuste anuncia que su vida declina. La muerte llama a la puerta con insistencia y se acaban los subterfugios para no franquearle el paso. Un ataúd blanco que recoge el cuerpo de una niña fallecida revela que no hay nada perenne. El óbito de Yuste precipita la marcha de Azorín a Madrid. El recuerdo de la campiña infinita acompaña al periodista en su breve aventura como columnista de periódicos de signo contrario. Su vena inconformista se convierte en laxo escepticismo, pues todas las ideologías le producen el mismo desencanto. La capital le parece una pesadilla por la que desfilan la Lujuria, el Dolor y la Muerte. Es una danza macabra y sin sentido, pues el universo avanza hacia la Nada. Su viaje a Toledo no es menos desolador. La vetusta y noble ciudad flota en la turbia atmósfera de un catolicismo enemistado con la modernidad. Las llanuras místicas de Castilla tiemblan como una hoguera, evocando los rostros angustiados del Greco, las páginas ardientes de Teresa de Jesús, el visionario cincel de Alonso Cano. Azorín desdeña el Barroco. No le agradan Quevedo, ni el hermético Góngora. Advierte más belleza y sinceridad en Berceo, el Romancero o el Arcipreste de Hita. No quiere ser otro burgués, amante del orden y las buenas costumbres, pero -aunque celebra lo inmoral- todo indica que será otro señor de provincias, previsible y convencional.
En Toledo, se entrevista con el Anciano, una emotiva recreación de Francisco Pi y Margall, efímero presidente de la Primera República Española. El Anciano le habla del positivismo de Augusto Comte, pero no logra contagiarle su fervor en el Progreso. Azorín carece de fe y carácter. Su voluntad está moribunda. Ha perdido la ambición. Su astenia contrasta con el apasionado Enrique Olaiz (una versión bastante explícita de Pío Baroja), que refuta las ideas socialistas y anarquistas con razonamientos nietzscheanos. Azorín se acerca con Olaiz a la tumba de Larra para rendirle un homenaje. Las postreras luces del crepúsculo colorean el discurso de Olaiz en el cementerio de San Nicolás, que comenta el trágico destino de los artistas que repudian la vida, tras asistir al desmoronamiento de un ideal. Azorín vuelve a Yecla, se aparta del periodismo, se casa con Iluminada y se convierte en un hombre vulgar, que vive de las rentas y acude dócilmente a la Iglesia. Sólo una cosa perdura inmutable: su amor por el paisaje, su hiperestesia para apreciar los matices de la luz, su arrobamiento ante la planicie manchega, cuya desnudez le habla del labriego castellano, callado, cenceño y profundo.
La posteridad no se ha mostrado generosa con José Martínez Ruiz, que sólo empezaría a firmar como Azorín una década más tarde, cuando su personaje adquirió una nueva luz bajo la perspectiva de su definitivo conservadurismo político y existencial. Identificado con el pensamiento de Charles Maurras, Azorín apoyó la dictadura de Franco y exaltó la figura de José Antonio Primo de Rivera, con más oportunismo que convicción. Para muchos, encarna un tipo de literatura periclitada, que apenas reflejó las innovaciones de su época, pese a su notorio interés por el existencialismo. Eugenio de Nora afirma que “es el suyo un mundo pequeño, alfeñicado, delicioso, pero no completo; y, además, detenido, estilizadamente inmóvil, fuera de todo tiempo”. Lleno de inhibiciones y rechazos -concluye Nora-, el mundo de Azorín es pura evasión de la realidad (La novela española contemporánea, 1963). Es indudable que Azorín no explora la penumbra del corazón humano, con la perspicacia psicológica de Galdós o Clarín, pero su prosa lírica estudia la materia con la mirada de un pintor que emplea vivísimas y vibrantes palabras para componer sus cuadros. Su talento para captar el instante o los cambios del paisaje sólo se repite en Gabriel Miró, que le aventaja en sensibilidad para la luz y el color, pero que carece de su inspiración para el apunte filosófico. No me parece justo hablar de inmovilidad en una literatura eminentemente biográfica, que reproduce el itinerario de un espíritu. Tampoco creo que su estilo carezca de lugar en el presente, pues nunca necesitó tanto nuestra literatura plumas con su ambición plástica. Azorín asimila la lección de fenomenología, acudiendo a las cosas mismas, sin aceptar la mediación del concepto. Probablemente no leyó -o leyó de forma incompleta- a Nietzsche, Schopenhauer o Kant, pero esa carencia es el pecado de su generación, que habló de oídas, como ha apuntado Gonzalo Sobejano en Nietzsche en España (1967). Las ideas de los grandes pensadores circulaban por las tertulias, pero escaseaban las traducciones y muy pocos dominaban el alemán. Ese hecho no disminuye el valor de las intuiciones de Azorín, que dinamitó los géneros, acercando la novela al ensayo y el ensayo a la novela. Ningún autor de su tiempo logró este equilibrio, alumbrando novelas tan meritorias como La voluntad.
La voluntad no pertenece al terreno de la arqueología. No es una novela para profesores o historiadores de literatura, sino una obra que se plantea las mismas preguntas que nosotros: ¿Puede atribuirse alguna finalidad al universo o sólo es una combinación de azar y necesidad? ¿Es posible amar, sin renunciar a una parte de nuestro yo? ¿Es la belleza algo objetivo o un simple fenómeno de la percepción y elaboración intelectual? ¿Puede España subirse al tren de la modernidad, sin renunciar a la tradición que ha configurado su identidad? ¿Existe el progreso histórico y moral o vivimos estancados en la crueldad? ¿Vivimos en la era posterior a la muerte de Dios? Azorín no proporciona respuestas. Se limita a expresar su perplejidad. Y esa perplejidad es la inequívoca prueba de su actualidad. Espero que el tiempo haga justicia con un clásico injustamente confinado en el desván de nuestras letras. Pocos autores han planteado con tanta clarividencia el conflicto entre el arte, que postula la excelencia, y la vida, apegada a la inmediatez y a lo imperfecto.