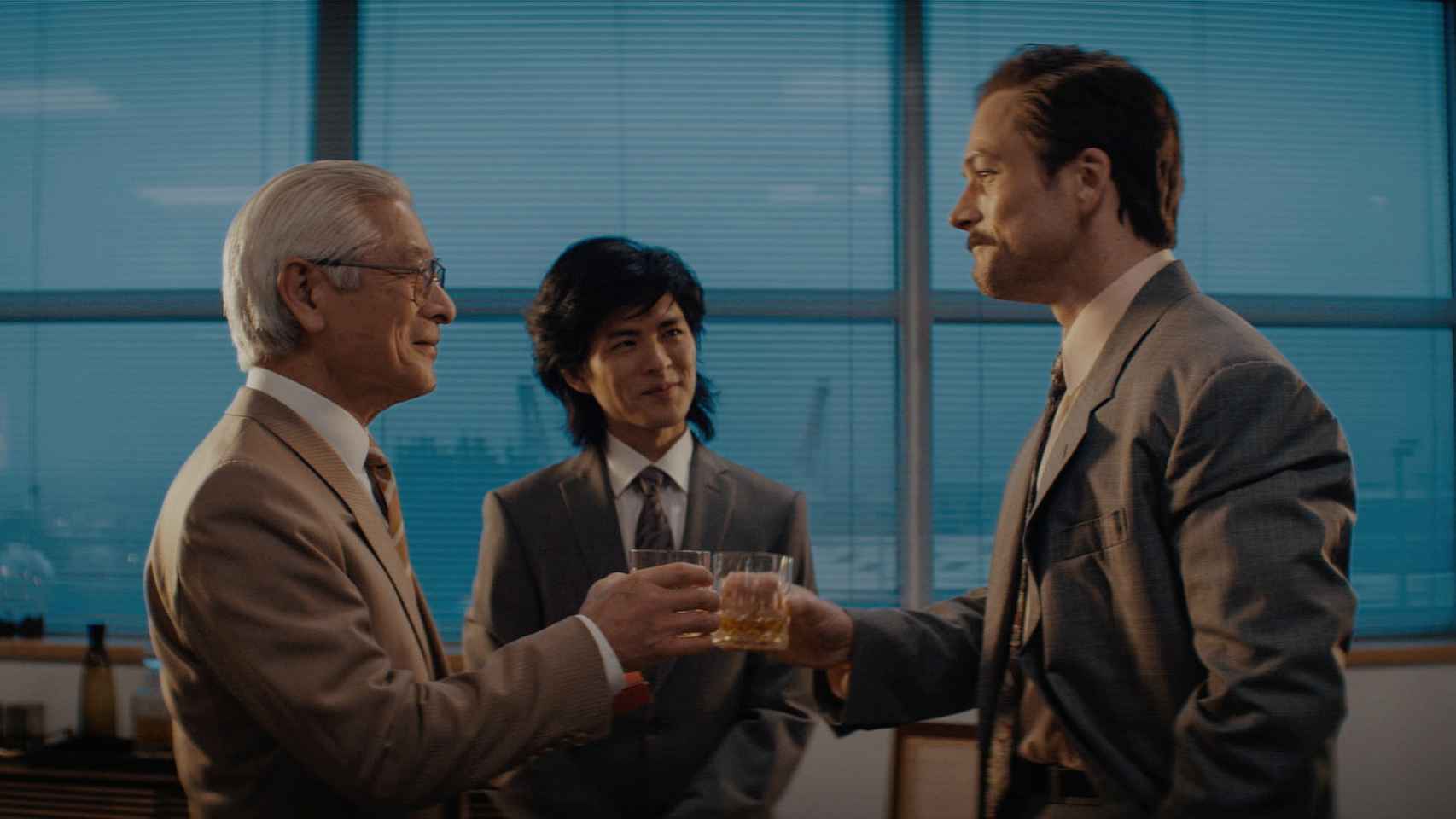Todo el mundo conoce Tetris. Es uno de esos títulos inmortales que trascienden los límites del mundo de los videojuegos para convertirse en un icono cultural de pleno derecho, un símbolo de una época y un lugar concretos. Un juego sencillo con unas reglas que se entienden al momento y que sin embargo puede llegar a complicarse sobremanera.
A lo largo de los años, ha recibido innumerables versiones con interesantes añadidos como el celebradísimo Tetris Effect, de Tetsuya Mizoguchi; una experiencia sinestésica en realidad virtual sin parangón. Es también la más inopinada historia de éxito imaginable. En cierta manera, se puede decir que todos los poderes fácticos conspiraron para sepultar la creación de Alekséi Pázhitnov en el desván de la historia. Y si en parte no fue así, fue por el empeño de un carismático diseñador de videojuegos con la suficiente visión como para reconocer su potencial colosal. ¿Puede la película de Jon S. Baird transformar una compleja discusión contractual en un thriller de la Guerra Fría?
Henk Rogers es un diseñador de videojuegos/empresario que en 1988 trata de vender en una feria profesional en Las Vegas una versión electrónica de Go con poco éxito. Durante el evento, se topa con los representantes de Mirrorsoft y el juego que venden, Tetris. A través de ellos, consigue los derechos de explotación para Japón, donde reside con su familia, y más tarde, gracias a su descaro, una reunión con el líder supremo de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a quien cae en gracia y quien le permite vislumbrar el secreto mejor guardado de la compañía: Game Boy, la consola portátil destinada a transformar la industria. Viendo el potencial de la máquina, Rogers convence a Nintendo para que la vendan con Tetris en vez de con Super Mario Land y decide viajar a una Unión Soviética en descomposición para asegurarse los derechos de explotación en consolas portátiles. Allí le esperan burócratas corruptos, comerciales rivales, una distopía policial y, en medio de todo el embrollo, el idealismo perdurable de un joven programador ruso.
Tetris es la crónica de una compleja partida de ajedrez en cuatro dimensiones por los codiciados derechos, pero en última instancia es la historia de la incipiente amistad entre Rogers y Pázhitnov, dos espíritus afines a pesar de las enormes distancias culturales que supieron manejar una situación imposible y que vieron sus esfuerzos recompensados, aunque tarde, con la dirección de The Tetris Company, el ente dedicado a licenciar el juego.
Nikita Efremov en 'Tetris'. Foto: Apple TV+
Si la película funciona es por la energía contagiosa de Taron Egerton, magnético en su interpretación de Rogers, y la prudente contemplación de Nikita Efremov, también genial en el mucho más sosegado y comedido Pázhitnov. El libreto de Noah Pink pone mucha atención en los diálogos, unos intercambios dinámicos que basculan entre diferentes idiomas y acentos donde los intérpretes juegan un papel fundamental.
Si Tetris funciona a pesar de lo rocoso de la premisa es, en buena medida, porque Rogers es un personaje de novela. Un holandés que se trasladó a Nueva York con sus padres a los 11 años para luego ir a Hawái a estudiar en la universidad, conocer a su futura mujer japonesa y luego seguirla a su país para establecer allí su empresa de videojuegos que, entre otras cosas, introdujo al mercado japonés los RPG con The Black Onyx (1984), título seminal que inspiraría el surgimiento de franquicias tan poderosas como Dragon Quest o Final Fantasy.
Tanto Rogers como Pázhitnov han estado muy involucrados con la película. Los productores han buscado su colaboración para ajustar los detalles de los tensos encuentros con los jerarcas de ELORG, la empresa estatal propietaria de los derechos, ya que Pázhitnov desarrolló el juego en su tiempo libre, pero en una de las máquinas de la compañía.
Hay una genial atención al detalle. Tanto en el hardware, la jerga de programación, los datos históricos que se mencionan y, sobre todo, la posición hegemónica de Nintendo en la época. Togo Igawa muestra una semejanza sorprendente con el legendario presidente de la compañía, Hiroshi Yamauchi, que aparece representado con una auctoritas que traspasa la pantalla, un halo que ejemplifica el poder omnímodo que ejercía sobre la compañía que había salvado a la incipiente industria del videojuego del borde del abismo.
A pesar de todo, no es un documental, sino una película de ficción, algo que queda patente en el tercer acto, cuando se transforma por completo en un thriller de acción con una persecución en coche a toda velocidad por las calles de Moscú. Es un exceso estilístico que sin embargo funciona porque entiende qué tipo de película es.
Sí, hay situaciones dramáticas y tanto a Rogers como a Pázhitnov les ponen contra las cuerdas por momentos (la escena del desahucio es terrorífica), pero hay un aire de levedad que impregna todo el metraje y que impide que la película adquiera un tono inhóspito a pesar del gris plomizo de los escenarios soviéticos.
En definitiva, un relato fascinante de los tejemanejes entre bambalinas que permitieron la explosión comercial de un juego que acabó configurándose como un auténtico icono cultural. Realizado con mucha solvencia, el filme se sustenta sobre el talento descomunal y la energía contagiosa de un Taron Egerton en estado de gracia y consigue iluminar una parte fundamental en la historia de los videojuegos.