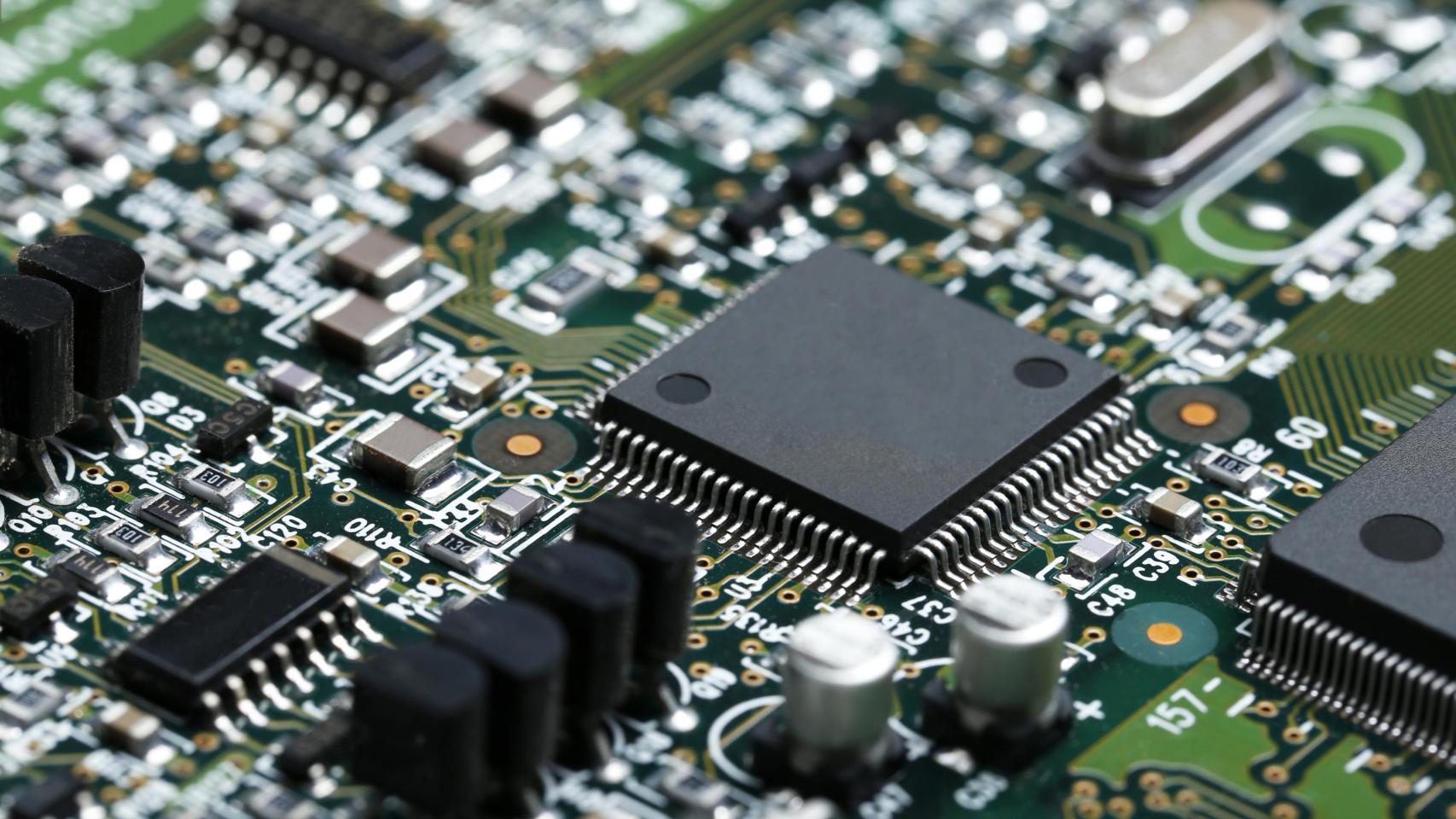JAL1
...Y llegó el momento de recapitular
El director del grupo de NeuroVirología de la UAM José Antonio López Guerrero repasa los momentos clave de la pandemia y los esperanzadores proyectos para erradicar el virus
En algún momento tenía que echarse el telón sobre este diario de la cuarentena "coronapandémica" y, tras estar toda España inmersa en la desescalada –esperemos no tener que volver a una des-desescalada–, considero que este puede ser un buen momento para echar la vista atrás –ya parece un siglo y otro universo paralelo– y ver de dónde partíamos a finales del 2019, dónde estamos ahora y, probablemente, dónde estaremos a final de año.
Según algunos indicios –unos atletas supuestamente infectados durante unas competiciones deportivas en la ciudad china de Wuhan–, puede que en octubre del año pasado –o antes–, un nuevo agente infeccioso vírico perteneciente a la familia Coronaviridae estuviera circulando por la provincia asiática de Hubei. Sea como fuere, el 11-12 de enero del presente año la Organización Mundial de la Salud, OMS, empezó a recibir información más detallada de la Comisión Nacional de Salud sobre un nuevo brote epidémico encendido desde un mercado húmedo –pescados y mariscos– de Wuhan, mercado que ya había sido cerrado preventivamente el 1 de enero. El día 12 China informa de la secuencia genética del agente infeccioso, un betacoronavirus parecido, pero lo suficientemente distinto, al virus del SARS que 20 años atrás provocó una epidemia que puso en alerta a todos los centros de vigilancia epidemiológica mundiales causando cerca de 1.000 muertos. A partir de aquí, la tormenta de información –contrastada o no; desinteresada o no– se sucede vertiginosamente, provocando una singularidad en la historia de la humanidad no solo en cuanto a las consecuencias sociales que el virus ha generado, sino también en la forma de comunicación en un mundo globalizado y tecnológicamente conectado en tiempo real.
El SARS del 2003 –o si lo prefieren, SARS-CoV-1–, era un virus 10 veces más letal que el actual SARS-CoV-2 o virus de la COVID-19 (enfermedad por coronavirus del 2019). Se transmitía entre humanos principalmente tras manifestarse los síntomas provocando un Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS en inglés). Era un virus respiratorio con cerca de un 10% de letalidad. En aquel momento, toda la humanidad contuvo la respiración esperando que la pandemia no se hiciera global. Curiosamente, tras producir casos aislados en varias decenas de países, a finales del verano del 2003, el virus, como vino, se fue. Me pregunto qué hubiera pasado si, víctimas de un temor legítimo, la OMS decreta la pandemia global y todos los países hubieran decidido decretar cuarentena estricta con confinamiento mundial obligado.
El SARS-CoV-2 parecía seguir razonablemente los pasos de su antecesor: virus respiratorio surgido desde un precursor vírico de murciélago con algún intermediario mamífero previo al hombre –todavía por caracterizar–, cuadros de distrés respiratorio con neumonía bilateral, una mortalidad principalmente cebada sobre la población mayor de 70 años más baja que su predecesor y alteraciones de la respuesta inmune claramente implicada en la sintomatología más grave. Hasta principios de abril los datos científicos no permitieron constatar una profunda y fundamental diferencia entre ambos SARSvirus: el de la COVID-19 se transmitía eficientemente de forma asintomática. Era imposible, por lo tanto, llevar a cabo la trazabilidad del virus una vez libre entre la población. Estamos hablando de comienzos de abril, semanas después de haberse decretado la alarma sanitaria de prácticamente toda Europa.
Varios meses más tarde, además, se pudo observar que el SARS-CoV-2 prefiere una diseminación grupal –clusters– desde supercontagiadores y en espacios cerrados, presentando un factor K, factor de dispersión que indica la tendencia del virus a dispersarse desde reservorios, desde grupos, de 0.1 –a menor valor, mayor dispersión grupal–. Quizás no sea únicamente por esto –hay quien piensa, seguramente con razón, que la falta de disponibilidad jugó también un papel importante– pero pensando que la transmisión del virus se producía una vez presentados los síntomas, la OMS, y la mayoría de los gobiernos occidentales, no recomendaban el uso de las mascarillas para toda la población, sino solo para personal expuesto, sanitario o fuerzas de seguridad, enfermos y sus familiares.
Confieso que, como virólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, el mismo 14 de marzo, en un reportaje que finalmente no vio la luz para una televisión privada, sugería que usar las mascarillas podría suponer, de hecho, un factor de riesgo para la población si se usaba mal –tocándola con las manos contaminadas por la parte que te colocas sobre nariz y boca, por ejemplo–. Sigo pensando que manipular mal una mascarilla puede suponer una fuente de contagio, pero, sin embargo, ahora nadie, y menos yo, debería dudar que usar estas barreras físicas de protección –junto con el distanciamiento social y la higiene rigurosa de las manos– es un hecho fundamental, crucial, para prevenir rebrotes y controlar la pandemia en estos momentos de desescalada y seguir avanzando por las complicadas y delicadas fases 1,2,3…
Mucho se ha dicho –y mucho se ha discutido, no siempre con educación– sobre cómo y cuándo tendría que haber actuado el Gobierno. No hablo únicamente del español, puesto que estas diatribas contra los gestores estatales se han producido en la mayoría de los países occidentales, tales como Francia, Inglaterra o Suecia –lo ocurrido en países como EE.UU. o Brasil merecen una reflexión aparte en la que, con su permiso, no pienso entrar–. La OMS, el CDC, su homólogo europeo ECDC, la UE, los centros, en definitiva, de vigilancia epidemiológica, en su totalidad, tampoco lo tuvieron tan claro. Como he dicho, hasta finales de marzo, ya en plena cuarentena, los datos científicos no mostraron las cruciales y endiabladas diferencias entre el SARS-1 y 2. Los países fueron actuando –de oído y de oficio– a medida que los nuevos casos producidos dejaron de mostrar trazabilidad. ¿Por qué unos países, entonces, han mostrado proporcionalmente muchos menos casos que otros? No creo que exista una respuesta única y contundente a esta crucial pregunta. Se sabe que tanto Italia como España recibieron al virus desde distintos frentes –cerca de 15 puntos de entrada diferentes se piensa que tuvimos en nuestro país–. Recibimos el primer golpe del coronavirus en Europa. A otros países el virus llegó más tarde, por lo que pudieron "ver las barbas de su vecino recortar", como Portugal. Otros países, como Alemania, mostraron una capacidad técnica y sanitaria, con casi el triple de camas hospitalarias que nosotros, sin comparación posible. Sin embargo, también nos encontramos con singularidades como la de Grecia o Croacia. Quizás, al fin y al cabo, tal y como escribe el escritor y periodista John Carlin, la suerte también haya jugado un importante papel durante la diseminación del virus…
En el terreno meramente virológico y clínico, ¿qué ha cambiado en estos 3 meses? Haciendo un concienzudo ejercicio de síntesis –y pidiendo perdón por la información que, de todas todas, me veré obligado a omitir–, como decía al principio, la proliferación de artículos científicos sobre la COVID-19 no ha tenido parangón en ningún momento anterior de la historia de la humanidad: cerca de 8.000 artículos solo haciendo una búsqueda bibliográfica en el portal científico PubMed por SARS-CoV-2 –le dejo a usted el ejercicio de repetir la búsqueda por términos como "coronavirus" o "COVID"-. Todavía desconocíamos la transmisión asintomática del virus, pero ya constatamos que el receptor celular era el mismo que para el SARS-1, la convertasa para angiotensina 2, ACE-2.
Además, y aquí podría estar una de las claves del éxito de este patógeno, se vieron unas mutaciones puntuales que hacían más eficiente la entrada viral en el interior celular a través de un mecanismo proteolítico de la proteína S –la famosa espícula del virus– mediada por furinas. Esto, junto a la diferencia filogenética entre el virus más parecido de murciélago, el RaTG13, y el ya humano SARS-CoV-2, echaba por tierra, por mucho que le pese a Trump, la teoría conspiranoica de un virus creado intencionadamente por el hombre o, en el mejor de los casos, una fuga accidental del virus de murciélago desde un laboratorio de máxima seguridad virológica de Wuhan. También se habló mucho de la variabilidad de este coronavirus pandémico. Aunque se trata de un virus de ARN, un mecanismo exclusivo mediado por exonucleasas de unas pocas familias virales semejantes al SARS-CoV hace que el virus mute poco –aunque muta–. A lo largo de los últimos 3 meses se han secuenciado diversas variantes virales, pero, al parecer, ninguna ha supuesto un cambio significativo de virulencia. Recientemente se ha sugerido que el virus sí estaría perdiendo agresividad –constatado también por algunos médicos–. Puede que sea cierto. De hecho, lo normal es que el virus evolucione para alcanzar una máxima efectividad de diseminación y una menor agresividad en el hospedador, pero, también a día de hoy, no hay datos experimentales concluyentes más allá de unas observaciones empíricas o unos primeros ensayos en cultivos celulares.
Mucho más movido se ha mostrado el campo de la clínica. Poco a poco, el virus ha ido mostrando un abanico sintomatológico ciertamente preocupante desde los primeros cuadros descritos de disnea, tos seca y fiebre –con la inclusión posterior de la anosmia–. Literalmente, tal y como titularía un artículo en la prestigiosa revista Science, el virus puede manifestarse desde el cerebro –con cefaleas o, raramente, encefalitis– hasta el dedo gordo del pie: neumonía bilateral, fibrosis pulmonar, microtrombosis, eczemas o síndromes ciertamente desconcertantes en niños como el de Kawasaki. Sea como fuere, en el 80% de los infectados la sintomatología es inexistente o ciertamente leve. En torno al 5% requerirá cuidados especiales. Muchos morirán. En los casos de clínica severa, la inflamación, primera tras la infección o secundaria tras la producción de anticuerpos, parece haber jugado un papel fundamental. Términos como "tormenta de citoquinas” o Macrófagos M1 han saltado al ámbito social. Otros aspectos, como la implicación de los neutrófilos, unos fagocitos que nos mantienen a salvo de muchas infecciones –bacterianas principalmente– han pasado de puntillas por la pandemia, aunque, según publicaba la especializada Journal of Experimental Medicine, mediante la producción de sus trampas extracelulares, NETs, podrían haber jugado un papel importante en la exacerbación de la respuesta inflamatoria, la causante de la sintomatología más grave.
Numerosos tratamientos y contratratamientos se han ido sucediendo, también empíricamente, a lo largo de la pandemia. Se han ensayado, solos o combinados, diferentes medicamentos utilizados ya en otras patologías, como antivirales, antibacterianos, antimaláricos, antitumorales o antiinflamatorios. Especial mención tendría la hidroxicloroquina y el antiviral Remdesivir. La primera, pasó de ser la estrella de los tratamientos a ser retirada de la clínica de la COVID-19 por la OMS por su supuesta ineficacia y efectos adversos. A día de hoy, solo Trump y unos pocos convencidos siguen apostando por ella. Por otra parte, el Remdesivir, inhibidor de la polimerasa viral que ya fue ensayado contra el ébola, acaba de recuperar su potencial terapéutico tras los datos moderadamente optimistas presentados en la revista The New England Journal of Medicine.
Previamente, otra publicación aparecida en The Lancet por un laboratorio chino cuestionaba dicha eficacia. Todo ello, mientras proliferan los ensayos para la obtención de antivirales específicos, como los que estamos llevando a cabo en nuestro laboratorio, y se obtiene, a más largo plazo, la ansiada vacuna "de fierabrás" que nos haga despertar de esta pesadilla. Cerca de un centenar de proyectos están en marcha. Entre los más avanzados habría que mencionar uno estadounidense con una vacuna basada en ARN, otro del Instituto de Jenner, en Oxford, o del Instituto de Biotecnología de Pekin, estos últimos con vacunas recombinantes con base en un adenovirus, o el proyecto del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) con el virus recombinante vaccinia. Todas estas vacunas apuntan a la generación de respuesta inmunológica, seguramente humoral, contra la proteína viral S, la famosa corona insertada en la envuelta lipídica que recubre al virus. Por otra parte, desde el Instituto de Virología de Wuhan están desarrollando una vacuna distinta, basada en un coronavirus inactivado –algo parecido a la primera vacuna contra la poliomielitis que se desarrolló en 1957–. Dejo para el final el proyecto que más me ilusiona. No será la primera vacuna en llegar al mercado, pero, de lograrse, podría ser la última y más eficaz. Hablo del proyecto del grupo de Luis Enjuanes, también en el CNB, para conseguir un virus SARS-CoV-2 atenuado, sin los genes de virulencia, capaz, al menos a priori, de inducir la respuesta inmune protectora más parecida a la que generaría la propia infección con el patógeno.
¿Y a partir de ahora? Para finalizar y poner el broche final a estos dos meses de diario sobre esta luctuosa singularidad que estamos viviendo, solo señalar un par de observaciones cruciales. Por una parte, la pregunta, todavía sin clara respuesta, sobre cuánta inmunidad adquirimos tras la infección y, sobre todo, cuánto nos durará. Estudios preliminares nos llevan al optimismo, con respuesta neutralizante en la mayoría de los pacientes que han pasado por la COVID-19. Si comparamos al SARS-2 con el 1, también hay motivo de esperanza, pero, por otro lado, algún estudio, como el llevado a cabo por IrsiCaixa, sugería que hasta un 40% de los infectados, que mostraron una menor sintomatología, no generarían suficientes anticuerpos neutralizantes. Conforta saber que no solamente de anticuerpos vive nuestro sistema inmune –las células T CD8 tienen mucho que decir en inmunidad viral–. También está la cuestión de la "reacción cruzada". Nuevamente, estudios preliminares apuntarían a que las personas que hayan pasado algún catarro por coronavirus –hay hasta cuatro especies pandémicas de coronavirus catarrales, dos de ellas del mismo género que el SARS-CoV-2– podrían mostrar algún tipo de protección frente al nuevo y temido coronavirus pandémico.
Sobre la manida pregunta de si el virus desaparecerá con el calor del verano o si volverá con fuerza en otoño, la respuesta tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad –o irresponsabilidad–. El virus tiene un caldo de cultivo de más del 90% de la población mundial para diseminarse. Esto pesa mucho, incluso suponiendo que, efectivamente, las altas temperaturas y la radiación solar jueguen a nuestro favor. Solo si nos concienciamos de que estamos muy lejos de salir del túnel, tenemos una oportunidad real de no volver a la casilla de salida con los hospitales colapsados y la mortalidad disparada –y no solamente de infectados directamente por el virus–. Echen un vistazo al MoMo del ISCiii y sabrán a qué me refiero. Por desgracia, la irresponsabilidad parece ser la tónica general, empezando por la tosquedad de nuestros políticos, pendientes únicamente de la intención de voto de sus parroquianos, ofreciéndonos el bochornoso espectáculo parlamentario del primer día del declarado luto oficial. Definitivamente, no sé si tenemos los políticos que nos merecemos, pero, desde luego, no los que se merece el momento histórico que estamos viviendo. La historia pondrá a cada uno en su lugar… o no.
¡Ah!, a aquellos que siguieron mis problemas de salud desde el principio, quiero comentarles que, finalmente, parece descartarse la posibilidad de que fuera la COVID-19 –he dado negativo por PCR y, mientras escribo estas líneas, estoy esperando los resultados del ELISA–. Una gastritis crónica producida por el estrés se abre terreno entre todas las opciones clínicas que barajan los facultativos. ¿Estrés? What stress?