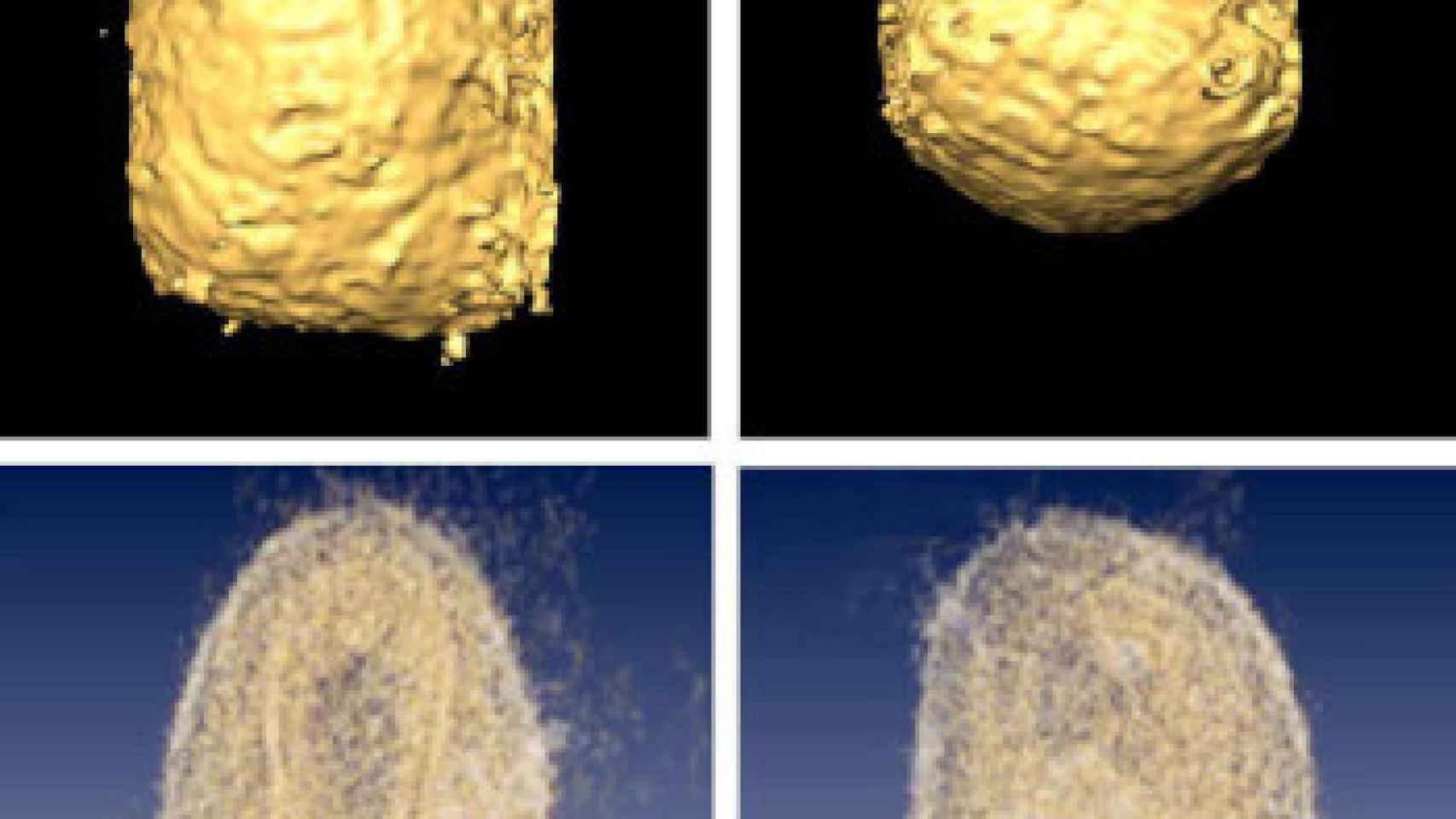No somos demasiado conscientes de ello, pero vivimos rodeados e invadidos por millones de organismos microscópicos. Y son muy resistentes, entre otras razones porque al ser tantos y sufrir mutaciones pueden acomodarse a nuevas circunstancias. Los humanos, en nuestra frenética y despiadada carrera hacia no se sabe dónde, estamos extinguiendo una especie tras otra de seres “macroscópicos”, visibles al ojo humano. Pero lo que nunca podremos eliminar es ese inmenso océano, oculto a simple vista, en el que pululan bacterias y virus. Serán los últimos en desaparecer de la Tierra cuando dentro de millones de años la vida se haga imposible para organismos tan complejos como el Homo sapiens. No es preciso recordar ahora que algunos de esos organismos no son bienvenidos por la intrincada maquinaria que es el cuerpo humano, aunque otros sí lo son. Ya mencioné en otra ocasión en estas páginas que algunas bacterias que habitan en nuestro intestino (flora intestinal) desintegran los componentes de los alimentos, que pueden así ser asimilados por los órganos digestivos y producir, por ejemplo, vitaminas que no aparecen en los alimentos, así como reforzar nuestro sistema inmunitario.
Hoy quiero recordar, con agradecimiento, a algunos pioneros que sentaron las bases para combatir con eficacia a microorganismos infecciosos. Los primeros nombres que vienen a la mente son Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910), los principales responsables del establecimiento de la microbiología, y en particular de la teoría microbiana de algunas enfermedades. En 1877 Pasteur identificó la bacteria que causa el carbunco, una enfermedad contagiosa que padecen algunos animales y que puede transmitirse a los humanos (se trata, como ha sucedido ahora con el SARS-Co-2, de un caso de zoonosis, esto es, de una enfermedad infecciosa que se transmite de animales a humanos). Cinco años más tarde, Koch anunció que había descubierto el bacilo de la tuberculosis, una enfermedad responsable entonces de la muerte de millones de personas cada año. Un año más tarde, identificaba el bacilo del cólera. En septiembre de 1885, Ramón y Cajal demostró, durante la epidemia de cólera que asoló Valencia extendiéndose después por toda España, que la inyección hipodérmica de cierto volumen de cultivo colérico muerto por el calor estimulaba la producción de anticuerpos, contribuyendo así a generar inmunidad contra la enfermedad. No obstante, el descubrimiento de que la vacunación con cultivos muertos puede producir inmunidad fue casi universalmente atribuida a dos bacteriólogos americanos, D. E. Salmon y Teobaldo Smith, que lo anunciaron en 1886.
En 1885 Cajal demostró que la inyección de cierto volumen de cultivo colérico estimulaba la producción de anticuerpos
Pero identificar la causa de una enfermedad es una cosa y saber cómo combatirla y prevenirla otra, un problema particularmente agudo en el caso de males infecto-contagiosos, puesto que cuando estos se manifiestan puede ser ya tarde. La pista que condujo a la prevención de algunas de estas enfermedades llegó de la observación empírica. Fueron médicos chinos quienes introdujeron, al menos desde el siglo X, la práctica preventiva de la variolización, esto es, de la inmunización frente a la viruela –producida por un virus y presente en poblaciones humanas desde hace unos 10.000 años– inoculando el pus extraído de una pústula reciente de un enfermo. En la década de 1710 este método fue conocido por los médicos que atendían al cuerpo diplomático que vivía en Constantinopla (la actual Estambul). El embajador de Inglaterra era desde 1716 Wortley Montagu, y fue su esposa, lady Mary Montagu (1689-1762), quien dio a conocer el método de combatir la viruela (una enfermedad que había matado a su hermano y dejado a ella cicatrices en la cara) cuando regresaron a Londres en 1718.
Hizo inocular a sus hijos y defendió el método que contó tanto con detractores como con defensores. Durante más de medio siglo se mantuvo aquella polémica, hasta la aportación de un cirujano rural inglés, Edward Jenner (1749-1823), que había practicado la variolización pero que observó que la viruela no afectaba a personas que habían padecido la viruela bovina, una manifestación de la enfermedad relativamente benigna y que afectaba especialmente a quienes se dedicaban al ordeño, que se infectaban con el pus de las ampollas existentes en las ubres de las vacas. Lo que Jenner hizo fue en lugar de inocular el virus de la viruela común (variola virus) utilizar el de la viruela bovina, que es distinto (aunque entonces no se sabía), pero que provoca reacciones inmunitarias eficaces contra el virus de la viruela en humanos. Además, no tomaba las muestras a inocular hasta el séptimo día dela aparición de las pústulas, cuando el germen había perdido parte de su virulencia. Consciente o inconscientemente, Jenner había descubierto el principio de la vacunación por gérmenes debilitados. Y todo sin que se dispusiese de un modelo del mecanismo que produce una infección, ni saber cómo funciona una inmunización. En 1796 inoculó a un niño con linfa (líquido transparente procedente de la sangre que circula por los vasos linfáticos) procedente de la mano de una mujer que ordeñaba vacas y comprobó que se conseguía protección frente a la viruela humana. El trabajo que escribió fue rechazado por la Royal Society, pero él lo publicó a sus expensas en un libro que apareció en 1798, Indagación y efectos de la viruela vacuna. El propio Jenner acuñó el término “vacunación”, que deriva de la palabra latina vacca (“vaca”).
Las ideas de Jenner no fueron acogidas inicialmente con gran entusiasmo por la comunidad médica. En Gran Bretaña no se comenzó a practicar la vacunación antivariólica hasta 1801. En España la introdujo en 1799 el médico catalán Francesc Piguillem y cuatro años más tarde se organizó la famosa expedición dirigida por Francisco Javier de Balmis, que llevó esta vacuna a América y a varias zonas del Pacífico. Pero fue Pasteur quien más hizo por la difusión de la vacunación. En 1880, tras aislar el microbio responsable del cólera de las gallinas, consiguió disminuir su virulencia siguiendo la técnica de Jenner. Estimulado por los resultados favorables que obtenía, aplicó el principio de la debilitación de los gérmenes para preparar vacunas contra la rabia. Sólo había experimentado con perros cuando, en 1885, le llevaron un niño de nueve años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. Le aplicó su vacuna y tuvo éxito. El resto es (también) historia.