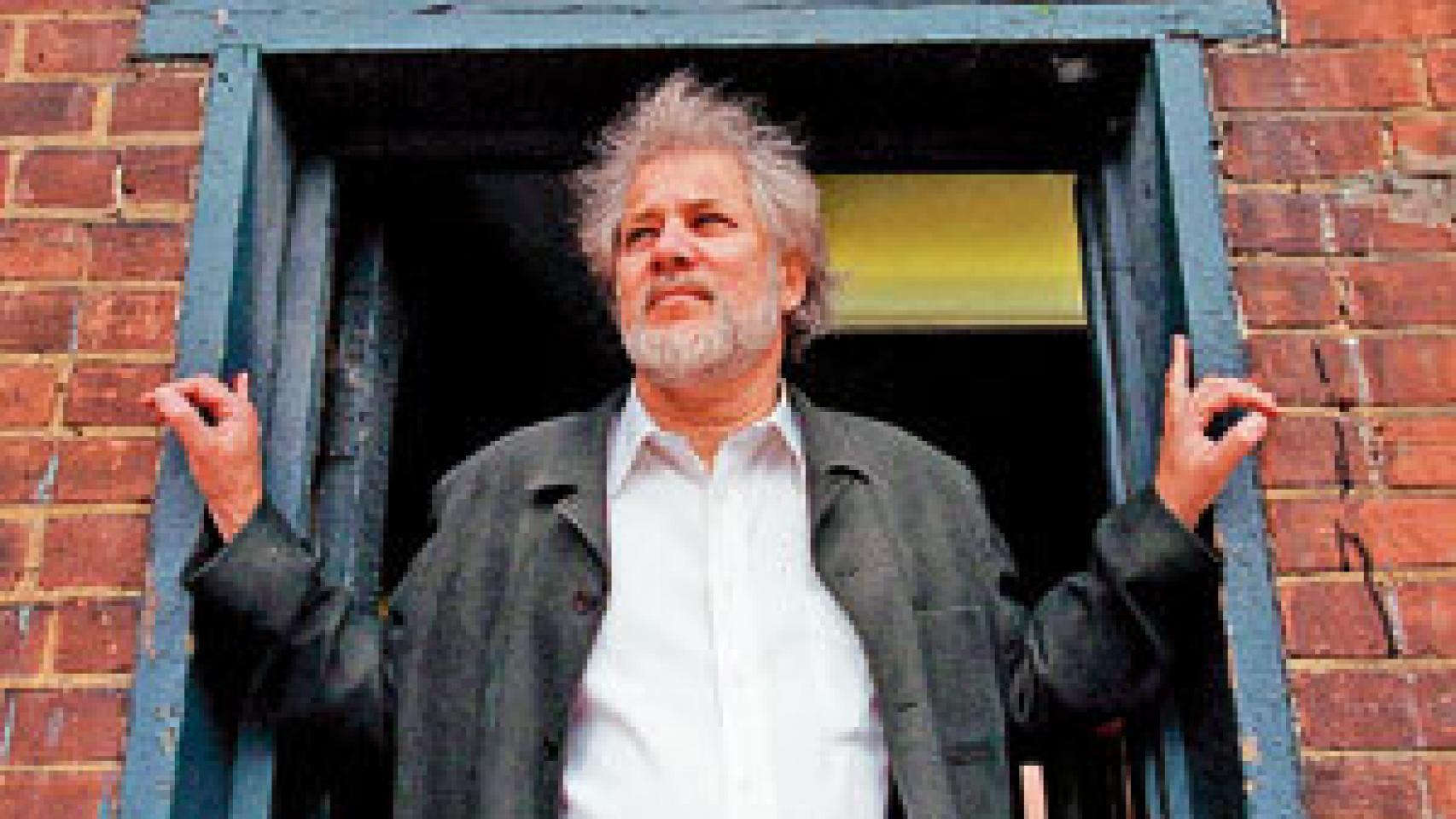Michael Ondaatje. Foto: Kevin Frayer
Al margen de la popular adaptación cinematográfica de El paciente inglés, Michael Ondaatje (Sri Lanka, 1943) ocupa una posición, aunque menor, indiscutible en la primera fila de la narrativa internacional. Sus libros suelen ser irregulares, más estilizados que profundos, pero nunca desdeñables. Hay un Ondaatje deslumbrado por Oriente y otro por Occidente, de Europa al oeste americano. A menudo, ambos se cruzan para emitir una luz francamente personal, potenciada por la apelación a la memoria o a la historia, sección siglo XX. El canadiense es un autor de atmósferas, casi siempre de estilo demorado, sin duda elegante.En El viaje de Mina, cuenta un crucero de Ceilán a Londres en 1954, protagonizado por un niño de 11 años que, curiosamente, se llama igual que él, nació el mismo año y acabará, claro, siendo escritor. Más allá del recurrente juego de espejos con uno mismo (on connaît la chanson, que diría Resnair), estas páginas recrean principalmente 21 días a bordo de un barco que es visto como una ciudad iluminada, un castillo flotante, un universo. Ninguna de estas imágenes, admitámoslo, es nada del otro jueves, y menos si las comparamos, por ejemplo, con esta otra de Melville en Benito Cereno: "un monasterio encalado después de una tormenta". Como ven, hay jerarquías, sin que eso desacredite al canadiense. En El viaje de Mina, el ambiente es misterioso, circense, y la travesía se verá aderezada por aventuras, escenas vagamente oníricas… Y sobre todo, por unos compañeros que acabarán siendo amigos decisivos.
Ondaatje arranca en tercera persona durante tres páginas notables, para luego pasarse a la primera, en un tono confesional que va y viene del pasado al presente. El libro trata un tema constante en el autor: la identidad individual, hecha de "diferentes facetas", y su construcción al calor de la presencia de otros. En su anterior novela, Divisadero, lo explicaba así: "todo es collage, incluso la genética. Albergamos la presencia oculta de los otros, incluso de aquellos que hemos conocido brevemente. Los contenemos para siempre, en cada frontera que atravesamos" (la traducción es mía: no sean crueles).
Los otros, pues, sedimentan en nosotros, nos estratifican. He aquí una idea que Ondaatje ya alzaba como un estandarte en la primera página de su extrañísimo debut Obras completas de Billy el Niño: una lista, seca y sintética, de las víctimas de Billy, "los asesinados". Los otros, insisto, aunque de un modo distinto a lo que ofrecen sus últimos libros. Así, la naturaleza fragmentaria de su narrativa nace de esta convicción; y de ahí nacen, también, un buen manojo de citas más o menos afortunadas que uno va encontrando en El viaje de Mina. Por ejemplo: "creí que era amada porque me estaban cambiando"; o "nuestras vidas podían crecer gracias a desconocidos interesantes con quienes nos cruzaríamos sin que se produjera ninguna relación personal".
El viaje de Mina contiene algunas escenas logradísimas: pienso sobre todo en una tormenta y en una fuga. El talento casi pictórico de Ondaatje impregna muchas páginas bañadas por luces azules, amarillas, doradas, en las que el color verde es una incitación a la sensualidad. La escenografía también es muy Ondaatje, desde esa proyección de cine sobre la cubierta al mural pintado en la bodega del barco, pasando por la música popular o las atildadas referencias a una elegancia de colonia británica.
Otros aspectos no me convencen: desde luego, el libro pierde atractivo cuando nos explica las andanzas "en mi vida de ahora". Y si Ondaatje confiesa que un principio fundamental del arte es que no lo entendamos todo sobre los personajes, aquí el lector entiende demasiado, no diré a los personajes, pero sí la utilidad que les da el autor en su engranaje narrativo. Aunque no están mal construidos, muchos desprenden un aroma intenso a cliché (Mazzapa o Fonseka son muy claros). Y no logro evitar la sensación de que en algunos pasajes Ondaatje nos expende bibelots, filigranas bonitas pero, en fin, ornamentales.
Por suerte, he escrito "en algunos pasajes", y no lo he hecho para cubrirme las espaldas, sino porque, ciertamente, el saldo del libro es favorable. Eso sí, no exageremos el toque a lo Conrad que muchos críticos dicen ver en el libro. El autor de Juventud no escribía sobre pasajeros sino sobre tripulantes, y eso, como sabe cualquier lector de novela marinera, es otra cosa, por mucho que esos pasajeros se sienten en la mesa más alejada del capitán, la mesa del gato, allí donde "no existe poder".