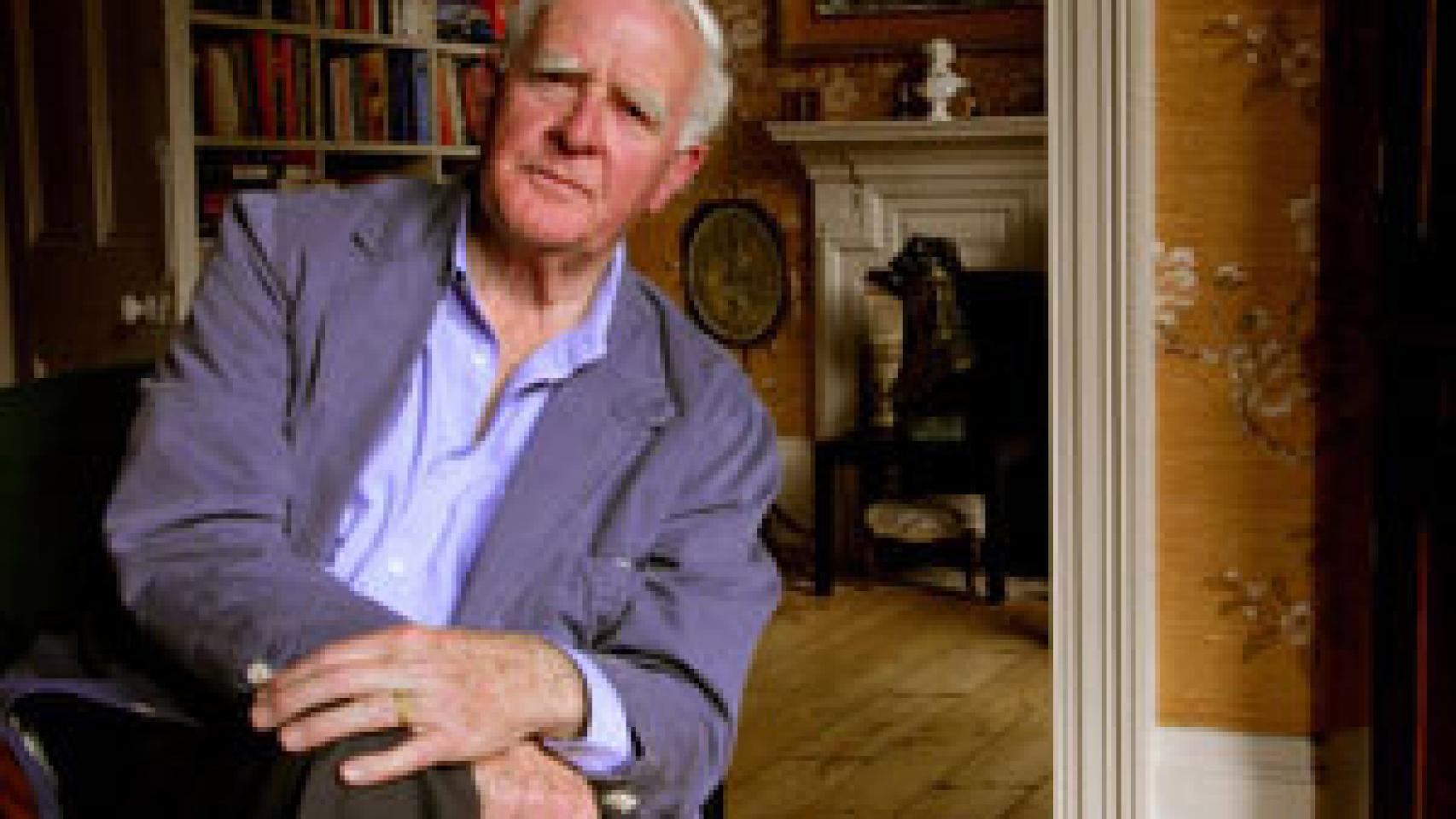John Le Carré. Foto: Mark Meynell
“Tengo una teoría que sospecho que es un tanto inmoral”, decía Smiley en el clásico de John le Carré de 1974 El Topo. “Cada uno de nosotros tiene sólo una cantidad determinada de compasión. Si derrochamos nuestra preocupación en cada gato callejero, nunca llegamos al meollo de las cosas”. Este concepto del sacrificio necesario frente al monolito soviético contribuyó a definir las obras maestras del espionaje de la Guerra Fría. Afirmaciones como esa proporcionaron a sus seguidores una oleada de placer, en parte estética, en parte clandestina; la sensación de que estaban descubriendo fragmentos de una secreta sabiduría maquiavélica.
Los tiempos cambiaron. El imperio soviético dejó de ser el enemigo acérrimo y se convirtió en una sórdida cleptocracia con la que se podían hacer negocios, y Le Carré fijó su atención en Occidente, que siempre ha sido su verdadero tema. Los enemigos (las farmacéuticas, los bancos corruptos, las perversas multinacionales y los políticos sin fuerza de voluntad a los que compran) se volvieron menos exóticos. Los antiguos sacrificios - de vidas y de nuestra ética- se volvieron menos necesarios. Muchos críticos empezaron a estar molestos. ¿Qué pasaba con el gusto de John le Carré por el relativismo moral?
Una verdad delicada, como la mayoría de las novelas recientes de le Carré, da la impresión de ser una refutación de la teoría de Smiley. ¿Cuántos gatos callejeros podemos dejar que maten a fin de alcanzar nuestros objetivos? O, como dice le Carré en un ensayo publicado en Harper's el mes pasado: “¿Hasta dónde somos capaces de llegar en la legítima defensa de los valores occidentales sin abandonarlos por el camino?”. Allá por 1963, en El espía que surgió del frío, veíamos cómo el gato callejero de aquella novela, Liz Gold, moría en el Muro de Berlín. Una lástima, pero en el grandioso orden del universo, una pérdida aceptable. Cincuenta años después, Una verdad delicada da a entender que incluso Liz Gold sería un sacrificio demasiado grande.
Arrancamos en 2008, cuando un servidor de la Corona al que solo conocemos por su nombre falso, Paul Anderson, se está volviendo loco mientras espera en una habitación de hotel en Gibraltar. Lo han enviado para que sea los ojos y los oídos del parlamentario Fergus Quinn durante la Operación Naturaleza, que pretende sacar a escondidas a un terrorista que visita dicha colonia británica. Naturaleza es una empresa conjunta de Quinn y una compañía de seguridad estadounidense privada llamada Ethical Outcomes, que “proporcionará toda la cobertura al estilo estadounidense”. Cuando Paul está sobre el terreno, cae en la cuenta de que “la guerra se ha vuelto empresarial”. Aunque ve poco de la acción, le dicen que la maniobra transcurrió sin contratiempos; un gran éxito secreto por el que más tarde a Paul, ya con su nombre real, Christopher (Kit) Probyn, le concederán un comisionado en el Caribe y el título de sir.
A continuación conocemos a Toby Bell, antiguo empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores y más tarde secretario privado del “honorable” (un título que rezuma ironía) Fergus Quinn, durante el periodo previo a la Operación Naturaleza. Toby es el idealista del grupo, y desea “cambiar las cosas”. Un amigo que está en Hacienda le recuerda a él y a nosotros el aspecto que tiene este nuevo mundo: “Somos listos y agradables, pero nos falta personal y estamos mal pagados y queremos lo mejor para nuestro país, lo cual es anticuado. El nuevo Partido Laborista adora la Gran Codicia y la Gran Codicia tiene ejércitos de abogados y contables sin moral dedicados a obtener beneficios y les paga el oro y el moro para que sean más listos que nosotros”.
Puede que Toby esté deprimido, pero no ha perdido del todo su idealismo. Una vez que se da cuenta de que el ministro le oculta algo importante, empieza a hurgar hasta que descubre algunas de las maquinaciones que conducen inexorablemente hacia la Operación Naturaleza. Incluso se reúne con los dirigentes de Ethical Outcomes, un agente británico de poco fiar llamado Jay Crispin y Spencer Hardy de Houston, Texas, “más conocida entre la élite mundial como la inigualable Miss Maisie”. Toby reconoce lo que no admite Paul/Kit: que un ministro del Gobierno está emprendiendo una operación militar privada con la ayuda de mercenarios. Alarmado, Toby comparte su descubrimiento con alguien de confianza, pero trabaja en un mundo en el que ningún buen acto queda sin castigo, y lo mismo le sucede a él.
Estos acontecimientos constituyen el prólogo de una acción que tiene lugar tres años después cuando un miembro de las Fuerzas Especiales británicas asignado a Naturaleza se enfrenta a sir Christopher Probyn -Kit- en mitad de su idílico retiro en el norte de Cornualles. Las fichas de dominó de la narración caen con precisión magistral una vez que Toby Bell regresa y, cuando se le une la seductora hija de Kit, la historia se adentra en el territorio de la clásica novela de misterio y conspiración, con ambos personajes apresurándose a reunir pruebas antes de que los hombres que manejan el cotarro puedan silenciarlos. Como siempre, la prosa de le Carré es fluida y va llevando al lector hacia un inevitable pero angustioso clímax.
Esta es la 23ª novela de John le Carré y ni su extensa obra ni la edad (tiene 81 años) han reducido su legendario y a veces asombroso talento para la imitación. Más que el inventario de trajes analizados, las descripciones de las escuelas públicas y los armazones librescos que se vienen abajo, son las voces las que confieren a los personajes de Una verdad delicada su componente tridimensional más cercano. Aunque con una excepción: Miss Maisie, la multimillonaria sureña de derechas de Ethical Outcomes. Su aparición entre los sofisticados del Ministerio de Asuntos Exteriores es como una bofetada y, aunque sale de escena rápidamente, se les perdonaría que viesen en su caricatura una prueba de algo de lo que se acusa a menudo a le Carré: ser antiestadounidense.
Al llevar una década viviendo en Europa, tengo mi propia forma de entender el uso de esa etiqueta. Para mí, “antiestadounidense” significa solo eso: desdeñar a los estadounidenses, a todos ellos. He conocido a personas así. Cegadas por su ignorancia, merecen que se las menosprecie. Pero luego está John le Carré, cuyo argumento de enero de 2003 contra la Guerra de Irak, publicado en The Times, se llamaba “Estados Unidos se ha vuelto loco”. Dejaba clara su cólera: estaba en contra de la política exterior de un Gobierno estadounidense que despreciaba. Si esto le califica, la mitad de nuestra propia población es antiestadounidense.
El enemigo en el universo de le Carré, ficticio y no ficticio, no es Estados Unidos. Es el virus de la cortedad de miras, la hipocresía, las mentiras y la codicia sin límites que asolan el “mundo posimperialista y pos-Guerra Fría” que Toby Bell quiere contribuir a forjar. Y aunque los pocos estadounidenses que aparecen en Una verdad delicada no inspiran cariño, los homólogos británicos son aún más despreciables, especialmente los políticos del nuevo Partido Laborista, que los que más profundamente han decepcionado a le Carré, al haber marchado voluntariamente junto a Estados Unidos en la Guerra de Irak.
Al describir un destino en El Cairo, le Carré escribe: “Los fines de semana, disfruta de alegres paseos en camello con elegantes oficiales del Ejército y policías secretos y de espléndidas fiestas con los superricos[...]. Y al anochecer, tras flirtear con sus glamurosas hijas, conduce de vuelta a casa con las ventanas del coche cerradas para evitar el hedor del plástico quemado y la comida podrida mientras los fantasmas harapientos de los niños y sus madres envueltas en velos hurgan en busca de sobras en las asquerosas montañas de basura”. Aquí tenemos a le Carré sin guantes, dándole la espalda a la teoría del gato callejero de Smiley y dirigiendo su puñal contra los que tergiversan las palabras de Smiley para utilizarlas en beneficio propio. ¿Esto es lo que hemos hecho con la victoria de la Guerra Fría?
El maestro del espionaje convertido en héroe ha desaparecido, reemplazado por el extraño al que le queda suficiente corazón para horrorizarse por la matanza de gatos callejeros. En El Cairo, son los jóvenes que recogen basura, pero en Gibraltar son aún más insignificantes: una madre y su hijo, alrededor de los cuales gira la novela y por quienes le hierve la sangre a le Carré. Al final de Una verdad delicada, o bien uno comparte esa ira ante las injusticias encubiertas, o bien no. Si lo hace, uno pertenece al grupo de le Carré. Si no, forma parte del de Smiley. Ustedes deciden cuál merece más la pena.