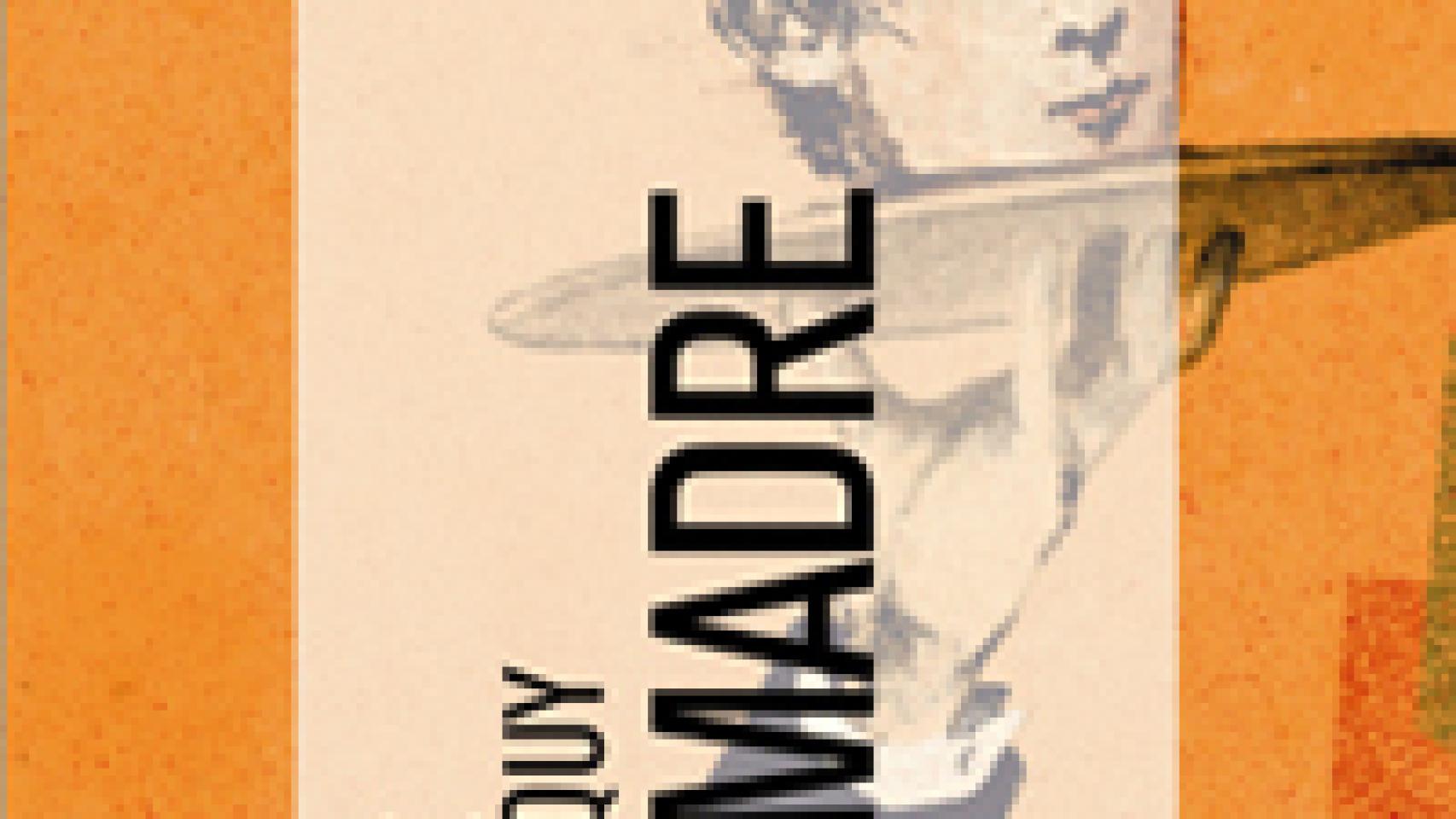El argentino Roque Larraquy (Buenos Aires, 1975) acaba de publicar en su país su segunda novela, un artefacto narrativo de difícil clasificación titulado Informe sobre ectoplasma animal. En España, sin embargo, su literatura desembarcará por primera vez en septiembre de la mano de Turner, que publica su primera novela, La comemadre. Escrita por el autor en 2010, se trata de una novela partida en dos relatos que hunden sus raíces en la misma materia y tienen su razón de ser en las obsesiones. Por un lado, tenemos la historia de un médico que se ve envuelto en una iniciativa científica descabellada y cruel en un sanatorio suburbano. El otro relato trata de un célebre artista plástico que lleva al extremo su búsqueda estética y se transforma, él mismo, en objeto de experimentación.
Hay un hilo que une ambas historias, y que hace que entre ellas mantengan un diálogo muy particular, dos hemisferios que rondan la intervención sobre el cuerpo y la búsqueda de la trascendencia, cada uno desde una perspectiva diferente. Primero, presentadas como derivación de una contrahecha esperanza positivista, a comienzos de 1900. Luego, como resultado de una apuesta artística radical, exitosa y, finalmente, banal en los inicios del siglo XXI. En el centro de esta novela, que ofrece destellos de humor y un ritmo narrativo rápido, ágil, flota la idea de lo monstruoso. Para su autor, Roque Larraquy, lo aberrante, lo inhumano, ha de ser presentado no ya de un modo ajeno o repudiable, sino "como el motor de un quimérico progreso colectivo o personal, como una de las absurdas secuelas del amor".
A continuación ofrecemos las primeras páginas de La comemadre, que saldrá a la venta en septiembre:
Temperley, provincia de Buenos Aires, 1907
Hay quienes no existen, o casi, como la señorita Menéndez. La «jefa de enfermeras». En el espacio de estas palabras entra completa. Las mujeres a su cargo huelen y visten igual, y nos llaman «doctor». Si un paciente empeora por un olvido o una inyección de más, se llenan de presencia: existen en el error. En cambio Menéndez nunca falla, por eso es la jefa.
La miro cuanto puedo para encontrarle un gesto doméstico, un secreto, una imperfección. Lo encontré. Son los cinco minutos de Menéndez. Se apoya en la baranda y enciende un cigarrillo. Como no suele alzar la mirada, no advierte que la observo. Pone una cara de no pensar, de botella vacía. Fuma durante cinco minutos.
En ese lapso no logra terminar el cigarrillo y lo deja por la mitad. Su derroche, su lujo personal, es apagarlo con el dedo mojado en saliva y tirarlo a la basura. Solo fuma cigarrillos nuevos. Así entra al mundo todos los días, a la misma hora, y existe el tiempo suficiente como para enamorarme de ella.
Mis colegas son numerosos y todavía no los identifico a todos. Hay un hombre robusto con un lunar en el mentón que siempre me saluda, y al que solo recuerdo por su lunar. No sé cómo se llama ni cuál es su especialidad. Tiene una mitad de la cara más caída que la otra, y cada vez que habla, no sé muy bien de qué, entorna los ojos como si se encandilara.
Cada palabra que dice Silvia es una mosca que sale de su boca, y debería callarse para no aumentar el número. La sumerjo en agua helada. Cuando retiro la mano ella saca la cabeza, respira y vuelve a preguntar: «¿No ven que las moscas salen de mí?». Que yo no las vea le importa más que el frío. Todavía no me explico por qué me la asignaron.
No soy psiquiatra. Aseguraría que lo único que hace el agua helada es ponerla en riesgo de una pulmonía. Pero lo que vale en estos casos es la persistencia del delirio, que con el hielo debería remitir. Le prometo una cama tibia. Hay que tomar nota de cualquier cambio: si prefiere quedarse callada, si pide por su familia (no tiene familia, pero sería un delirio más saludable), si ya no hay moscas.
Las ve disolviéndose en el techo.
No pensás cosas de enfermera. En cinco minutos de tu cigarrillo, con esa cara de nada, como si no fueras una mujer sino tu oficio de mujer, pensás en algo que no es catéter ni suero, cosas que no tienen una forma.
Ahí está. Arrastra una nube de enfermeras que le piden asistencia, consejo, historias clínicas, elementos de limpieza. Voy engominado. Ya estoy cerca. Ahuyentar a la nube es fácil. Comienzan a abrir paso para no violar mi espacio íntimo. Los doctores nos ganamos ese derecho corporal que las enfermeras, del lado de la enema y el termómetro, no respetan con casi nadie.
-¡Menéndez!
-¿Sí, doctor Quintana?
Es hermoso escucharla decir mi nombre. Le doy alguna instrucción.
El sanatorio está en las afueras de Temperley, a pocos kilómetros de Buenos Aires. El punto máximo de actividad se registra en la guardia diurna, que recibe un promedio de treinta pacientes por jornada. La guardia nocturna, desolada, está a mi cargo desde hace un año. Mis pacientes son hombres que se trenzan a cuchillo en alguna fonda cercana y agradecen nuestra discreción ante la ley. Las enfermeras les temen. Se van por el sendero que atraviesa el parque antes de que oscurezca. No recuerdo haber visto salir a Menéndez. Siempre está. ¿Vive en el sanatorio?
Anoto: preguntar.
Llega la noche y no hay nada para hacer. Mejor caminar por los pasillos, buscar una charla o un juego de cartas, hacer de la noche un cuadrado. Una enfermera está apoyada contra la pared con las manos en los bolsillos. Su compañera mira el piso.
El doctor Papini viene trotando hacia mí con el índice en la boca, pidiéndome silencio. Tiene pecas y la costumbre de manosear los pechos de ancianas desmayadas.
A veces me cuenta confidencias sobre su vida; su falta de pudor, intencional, me da un poco de asco. Me lleva a una salita.
-¿Sabe lo que hay en la morgue, Quintana?
-El vino tinto que escondieron el martes.
-No, ya se terminó. Le dimos unas botellas a la de limpieza para que no abra la boca. Venga conmigo.
Papini abre un cajón. Saca un instrumento antropométrico que compró hace un mes en el Paseo de Julio y que por orden de Ledesma no pudo usar nunca dentro del sanatorio. Está sudado, exoftálmico y huele a limón.
Esto indica que está feliz, o que cree estar feliz. En este tipo de cosas se funda su personalidad.
-Pasan cosas raras, Quintana. Las mujeres se encierran en el baño y usan el bidet durante mucho tiempo. Cuando salen no dicen palabra. Le aseguro que en ese ritual no hay higiene ni masturbación. Yo mismo le abrí las piernas a mi esposa, la olí, y nada. Me dijo que se había lavado los dientes. ¡Pero yo la escuché! ¡El agua del bidet hace un ruido inconfundible! Soy incapaz de muchas cosas, amigo, y más aún de matar a una esposa. Pero otros pueden, ¿entiende?, la obligarían a confesar, porque en ese ritual de aguas y loza hay una amenaza para los hombres. Las mujeres se maquillan para borrarse la cara, se ajustan en un corsé, y tienen muchos orgasmos, ¿sabe?, una cantidad que a nosotros nos dejaría secos. Son distintas. Salieron de un mono especial, que antes era una nutria, que antes fue un anfibio azulado, o algo con branquias. La forma de la cabeza la tienen distinta, también. Se encierran a usar el bidet para pensar cosas mojadas que se adaptan a las líneas de su cráneo. La amenaza. Yo soy un hombre bueno, no tengo alma para impedir la amenaza. Pero hay otros que sí. Las toman de los pelos y les preguntan el porqué de tanto tiempo perdido en el bidet. Y si la mujer no habla, la cosen a cuchilladas. Esos hombres son tan distintos de nosotros como ellas. Salieron de un mono distinto, de una escala inferior a la del nuestro, pero saludable y persistente.
En la morgue hay uno. Vamos a medirlo. Le voy a demostrar que su cráneo responde a la descripción de un atávico, un asesino nato. Hay que hacerlo ahora porque mañana se lo llevan. Usted es inteligente, pero un poco testarudo. Le voy a llenar la cara de pruebas.
-¿El tipo mató a su mujer porque no le dijo qué hacía con el bidet?
-Es una metáfora, Quintana.
Mientras salimos al pasillo recuerdo que los baños del sanatorio no tienen bidet: Menéndez no puede ocultarme nada. Ni pensamientos mojados ni amenazas. Papini habla cada vez más rápido, caminando hacia la morgue y dejando su estela de limón.
-El llamado salto cualitativo, Quintana. De noche ideamos planes drásticos que de hacerse nos cambiarían por completo. Pero el plan se disuelve con el día y uno vuelve a ser el mediocre que se arruina empecinadamente la vida. ¿No le pasa? Con estos hombres es diferente. ¿Por qué piensa que siguen existiendo, si son inferiores a nosotros?
Es un tema de adaptación: ellos hacen. Lo que planean de noche lo cumplen al día siguiente. Son viciosos, también. Se engominan demasiado, apestan a tabaco, sudan bilis, se masturban mucho y no tienen moral, pero tienen una ética, que ni usted ni yo podemos comprender, relacionada con nuestra aniquilación. ¿Entiende?
-¿Cómo saber si se engominan demasiado?
-Usted me interpreta muy literalmente, Quintana.