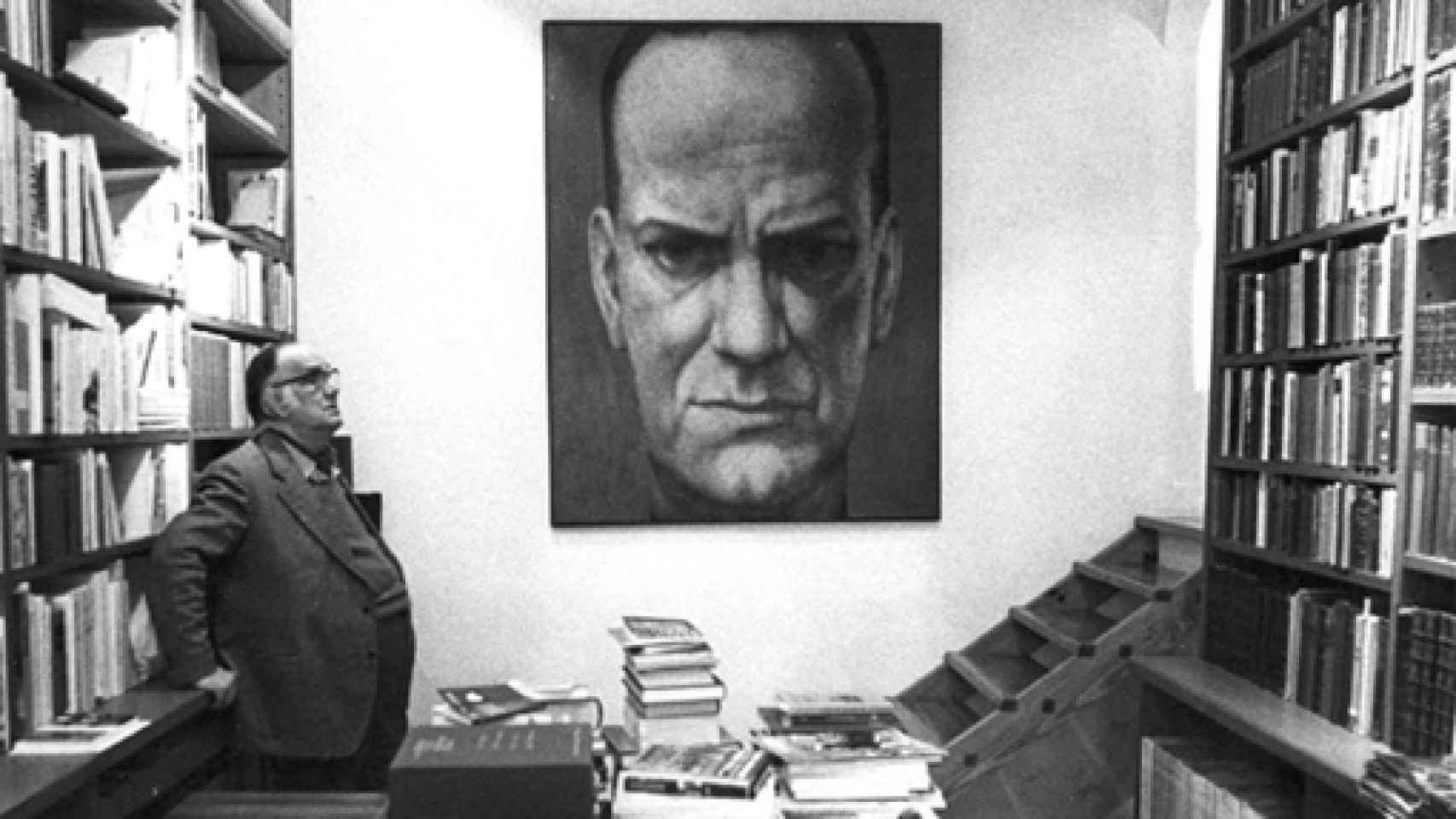"El escritor, en España, es admitido, no como tal escritor (y precisamente por lo que escriba), sino a título pintoresco y decorativo”. Las palabras no pertenecen a un detractor de Cela sino al propio don Camilo, que las escribió en 1960 (un año temprano, pero con la mitad de su obra novelística ya publicada), y añadía: “Los que escribimos somos mucho más conocidos (mal conocidos se podría añadir) que leídos. En España suele interesar más la anécdota del escritor, cierta o falsa, que su obra literaria”.
El párrafo, leído a sabiendas de lo que dio de sí la vida de Cela, invita de inmediato a reaccionar ante las contradicciones, la distancia entre propósitos y resoluciones, y (según el ánimo que nos despierte) frente “las ironías” de la vida o el descarado cinismo del autor. Pero estoy convencido de que sobre todo esto ya se ha escrito. ¿Qué pasaría si nos tomásemos en serio la declaración de Cela y acudiésemos a sus novelas prescindiendo de “anécdotas pintorescas y decorativas”? ¿Es posible algo así, se puede apagar el zumbido del figurón?
No sólo es posible, sino que en cierto sentido es inevitable y será el paisaje del futuro. Desde 2002 han nacido e irán incorporándose a nuestra comunidad nuevos lectores para quienes las “anécdotas” del personaje sonarán como una música lejana e influirán tan poco en la lectura como el halo “pintoresco y decorativo” que envuelve, pongamos por caso, a Valle-Inclán y su consabido brazo ausente. Se podría decir, ampliando la cita de Cela, que en España las obras empiezan a ser leídas en serio cuando el escritor lleva un tiempo criando malvas.
Lo que el futuro lector incontaminado de la presencia pública de Cela encontrará en su obra (me limito a mi campo: la novela) quizás sería algo así: el mundo visto desde la perspectiva violenta y estrecha de miras de un aldeano iletrado, el romanticismo sucio de la última leva de tuberculosos, una recreación de la picaresca (donde se cuela el espíritu de Cervantes), la gélida observación de una comunidad humana conmocionada por la violencia y la humillación, una perspectiva de la vejez, el luto y el delirio contadas desde un lirismo despeinado; y después de un prolongado hiato: la panorámica de la suspensión moral en la que fermentó la Guerra Civil, un fascinante entrecruzamiento de voces convocadas para fijar en una suerte de vivísima intemporalidad la Galicia rural, la purga de su corazón y el malabarismo de encerrar la crónica de un duelo en una sola frase.
Del resultado de este travelling algo apresurado se podría afirmar: “En otro sentido me parece un ejemplo a seguir: nunca se reiteró, nunca insistió en lo ya conseguido, nunca buscó un éxito demostrado; todo libro suyo era una novedad respecto al anterior y solo emprendía la redacción de uno cualquiera una vez que había comprendido que era menester dar otro paso, aunque fuera en el vacío. Antes insinué que sus doctrinas literarias eran las de un hombre de poco coraje: para llevar adelante su carrera demostró un coraje descomunal”. Las palabras son de Juan Benet, pero que nadie se alarme: se refieren a James Joyce, aunque no deja de sorprender lo bien que se dejan aplicar al inconformismo que recorre el empeño novelesco de Cela.
Pese a que la velocidad del travelling impide profundizar demasiado en cada uno de los títulos, se aprecian un par de rasgos comunes que vendrían a certificar que han sido escritos por una misma inteligencia. Cela dijo una vez que un hombre sano no tiene ideas, la frase cristalizó en una consigna (y en un alivio) para el grueso de sus seguidores (individuos con una “salud” de concurso) y, aunque sus novelas obligan a matizar la afirmación, se podría defender que Cela aprovechó el espacio liberado por las ideas (miren si consumirá recursos energéticos y vitales su circulación por nuestro cerebro que según los científicos evolucionistas el Homo sapiens tuvo que sacrificar a cambio la fuerza de sus extremidades) para tramar pequeños universos idiomáticos, densos y matizados, bien resueltos o renqueantes, pero siempre distintos y amoldados al rasgo singular y predominante de cada una de sus novelas.
Antes decía que no es del todo cierto que el Cela novelista no se permitiese ideas (y bien leído nada en su afirmación obliga a pensar que se tuviese por un hombre completamente “sano”), al menos una noción recorre y amalgama el conjunto de sus novelas: la tierra es el escenario de la hostilidad humana. La depredación (física, moral) es un proceso imparable e incesante, con indiferencia del ámbito en el que nos movamos: las grandes perspectivas de la historia, un pueblecito de Extremadura, los campos de la picaresca, una Galicia fantasmagórica... Lo que distingue a Cela de tantos darwinistas de lance quizás sea lo poco que su mirada se deleita en el mecanismo de ascensión social o de supervivencia (retratado, eso sí, con toda su pujanza eufórica, con su salvaje vigor), sino que prefiere seguirle el rastro a “todos los perdedores de algo: de la vida, de la ilusión, de la esperanza, de la decencia”. Un “vitalista tristísimo”: quizás así piensen de Cela los lectores en ciernes, cualquiera sabe.