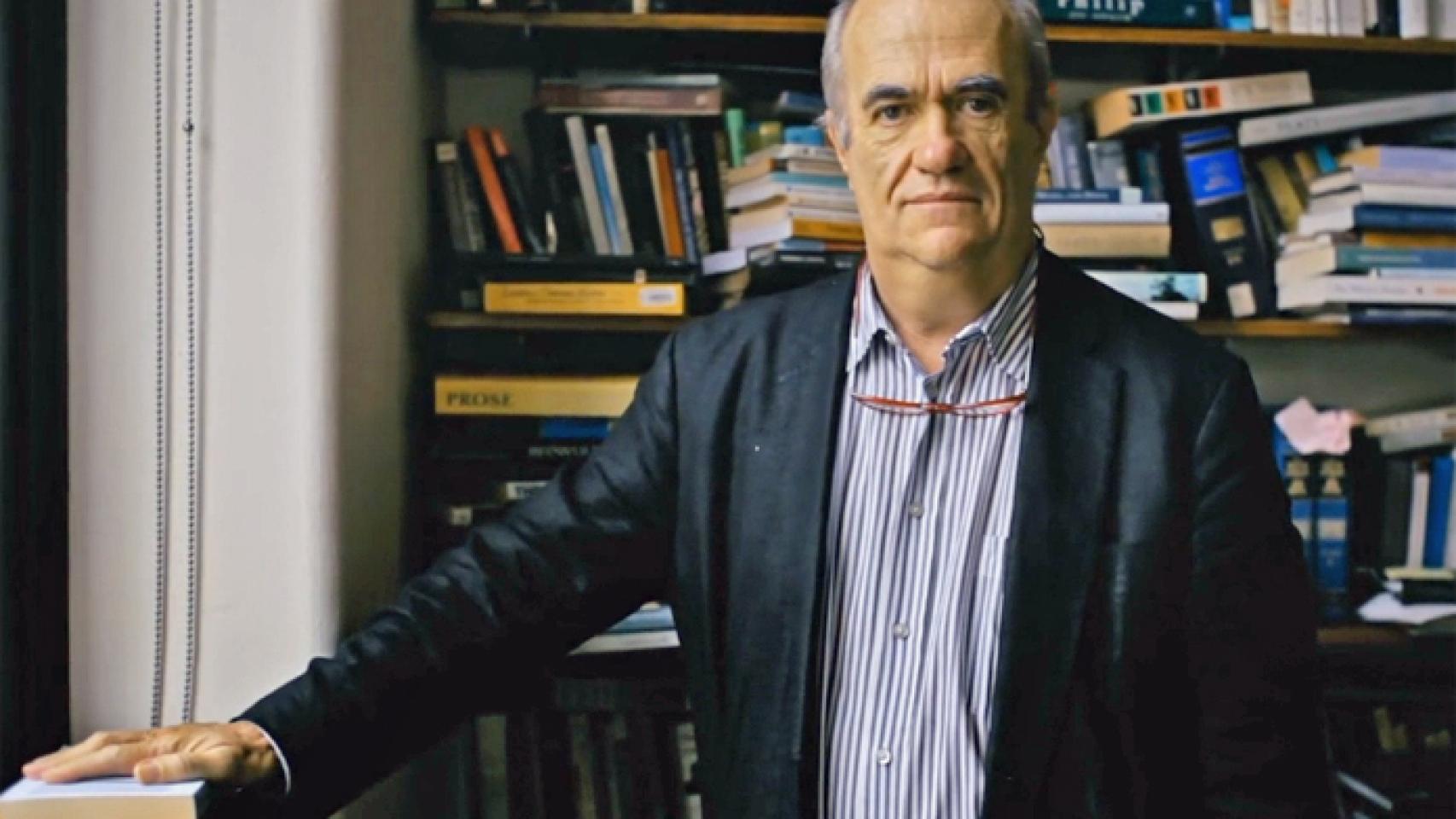La familia vacía
He vuelto. Al mirar hacia fuera veo el cielo blando, la tenue línea del horizonte y los cambios de la luz sobre el mar. Amenaza lluvia. Puedo sentarme en este sillón antiguo que mandé traer en barco desde una tienda de viejo de Market Street, y contemplar la calma del mar contra el cielo brumoso.
He vuelto. Durante estos años me he asegurado de que se pagara la factura de la luz, de que siguiera habiendo línea telefónica y de que se limpiara y quitara el polvo. Y la vecina que se ocupaba de todo, la hija de Rita, abría la casa al cartero o al mensajero cuando yo enviaba los libros, las pinturas y fotografías que compraba; a veces los mandaba por FedEx, como si fuera urgente que llegaran puesto que yo no podía venir.
Puesto que no quería venir.
El espacio por el que camino era el espacio de mis sueños; el so- nido apacible del viento en días como este es el sonido con el que soñaba.
Supongo que sabes que he vuelto.
A la bicicleta de montaña que me regalaron con la lavadora solo había que inflarle las ruedas. A diferencia de la lavadora, funcionaba como si nunca me hubiera marchado. Así pues, he podido realizar el lento trayecto soñado hasta el pueblo: bajar por la colina en dirección a la cantera de arena y dejar atrás la pista de frontón viendo a lo lejos las caravanas y casas prefabricadas, que antes no estaban.
Un domingo por la mañana, al final de ese trayecto me encontré con tu cuñada. Supongo que te lo habrá contado. Los dos observábamos el enorme surtido de periódicos dominicales que había en el supermercado del pueblo, sin saber cuál comprar. Se volvió y nos miramos. Hacía años que no la veía; ni siquiera sabía que Bill y ella aún tenían la casa. Bill te habrá dicho que he regresado.
O tal vez no te lo haya dicho todavía.
Quizá no te haya visto. Quizá no se apresure a contarte todas las novedades de las que se entera. Pero pronto, muy pronto Bill y tú tendréis que hablar y él te lo contará, tal vez de pasada, como una curiosidad, o tal vez como un notición. ¿A que no sabes a quién he visto? ¿A que no sabes quién ha vuelto?
Le dije a tu cuñada que había vuelto.
Más tarde, cuando bajé a la playa por el viejo sendero, el camino de siempre, y no sabía si nadar, si el agua estaría demasiado fría, los vi acercarse. Vestían ropa bonita. Tu cuñada ha envejecido; en cambio Bill rebosaba energía, parecía casi un joven. Le estreché la mano. No había nada que decir aparte de lo acostumbra- do, las frases que solemos pronunciar por esta zona: miramos el mar y comentamos que nunca viene nadie, que no hay ni un alma y que es una maravilla estar aquí en un día de junio despejado y ventoso sin nadie a la vista, pese al turismo, las nuevas viviendas y el dinero que llegó y desapareció. Este tramo de playa continúa siendo un secreto.
Durante estos años, en algún que otro momento inexplicable he venido aquí. He imaginado este encuentro y los sonidos que emitimos entre el ruido del viento y de las olas.
Y entonces Bill me habló del telescopio. «Sin duda —dijo—, tendría que haberme comprado uno en Estados Unidos, donde son más baratos, mucho más baratos.» Me contó que había construido una habitación con una claraboya de Velux, las vistas de que disfrutaba, y que no tenía en ella más que una silla y el telescopio.
Como bien sabes, hace años les enseñé esta casa, y me constaba que él se acordaba de esta habitación, este minúsculo cuartito de luz cambiante, que parece propio de un barco, donde estoy sentado. Yo tenía unos prismáticos baratos para observar el ferry de Rosslare, el faro y los contados veleros que pasaban. No los encuentro, y eso que me puse a buscarlos apenas llegué. Siempre me ha parecido que un telescopio sería un armatoste, difícil de usar y de manejar. Pero Bill afirmó que me equivocaba, que el suyo era sencillo.
Me invitó a ir a su casa a comprobarlo por mí mismo, a cual- quier hora, pues no pensaban salir en todo el día. Tu cuñada me miró con recelo, como si temiera que fuera a necesitarla, a pedirle algo, como había ocurrido hacía tantos años, como si fuera a pre- sentarme en plena noche otra vez. Dudé.
—Pásate a tomar una copa— dijo. Comprendí que quería decir la semana siguiente, o cualquier otra; comprendí que quería mostrarse distante.
Respondí que no, pero que iría a ver el telescopio, solo un momento, si les parecía bien…, a lo mejor más tarde, solo para echarle un vistazo. Me interesaba el telescopio y me daba igual que ella quisiera que fuera ese día u otro. Nos despedimos y seguí caminando hacia el norte, en dirección a knocknasillogue, y ellos se dirigieron hacia el barranco. Ese día no nadé. Habían ocurrido suficientes cosas. El encuentro ya era suficiente.
Más tarde el viento cesó por completo, como suele suceder. El sol arrojaba sus mortecinos rayos oblicuos sobre las ventanas de atrás de la casa cuando decidí ir a ver el telescopio.
Tu cuñada tenía encendida la lumbre, y recuerdo que había dicho que su hijo estaría en casa. He olvidado cómo se llama el chico, pero me impresionó verlo en aquella gran sala diáfana con ventanas a ambos lados que daban al mar. No lo veía desde que era un niño. Bajo cierta luz podría haber sido tú, o tú cuando te conocí: el mismo pelo, la misma altura y complexión y el mismo encanto que ya debían de tener tu abuela o tu abuelo, o incluso antepasados más lejanos, la sonrisa dulce, la mirada reconcentrada.
Me aparté de ellos para ir hasta la escalerita con Bill, que me esperaba inquieto, y bajamos al cuarto del telescopio.
No soporto que me enseñen cómo se hacen las cosas, ya lo sabes. Cambiar un enchufe, poner en marcha un coche alquilado o entender el funcionamiento de un móvil nuevo me echa años encima, me provoca frustración y unas ganas casi desesperadas de huir y ovillarme a solas. Pues bien, me encontraba en un espacio cerrado y Bill me enseñaba cómo mirar por el telescopio, me guiaba las manos para indicarme cómo debía girarlo, levantarlo y enfocar. Me mostré paciente con él, durante unos instantes olvidé mis maneras. Enfocó las olas, a lo lejos. Y a continuación retrocedió.
Comprendí que quería que moviera el telescopio, que lo dirigiera hacia el pueblo de Rosslare Harbour, hacia la roca Tuskar, hacia Raven Point, hacia la playa de Curracloe, y convine en que se veían con gran claridad pese a la escasa luz del atardecer. Pero lo primero que me enseñó me había dejado boquiabierto. Al ver las olas a kilómetros de distancia, su concienzuda y frenética soledad, su embotada indiferencia ante su destino, me entraron ganas de gritar, quise pedirle que me dejara un rato a solas para asimilarlo. Le oía respirar a mi espalda. Entonces se me pasó por la cabeza que el mar no es un sistema; es una lucha. Frente a ese hecho, nada importa. Las olas eran como personas batallando, personas con entendimiento y voluntad, con un destino y una conciencia permanente de su propia belleza.
Comprendí que quería que moviera el telescopio, que lo dirigiera hacia el pueblo de Rosslare Harbour, hacia la roca Tuskar, hacia Raven Point, hacia la playa de Curracloe, y convine en que se veían con gran claridad pese a la escasa luz del atardecer. Pero lo primero que me enseñó me había dejado boquiabierto. Al ver las olas a kilómetros de distancia, su concienzuda y frenética soledad, su embotada indiferencia ante su destino, me entraron ganas de gritar, quise pedirle que me dejara un rato a solas para asimilarlo. Le oía respirar a mi espalda. Entonces se me pasó por la cabeza que el mar no es un sistema; es una lucha. Frente a ese hecho, nada importa. Las olas eran como personas batallando, personas con entendimiento y voluntad, con un destino y una conciencia permanente de su propia belleza.
Mientras lo contemplaba conteniendo la respiración compren- dí que sería mejor que no me quedara mucho rato. Le pregunté si le importaba que mirase unos minutos más. Sonrió como si eso fuera lo que él quería. A diferencia de ti, que nunca has mostrado interés por los objetos, tu hermano es un hombre que aprecia lo que tiene. Me volví y a toda prisa enfoqué una ola al azar. Vi el blanco y el gris y una especie de azul y verde. Era una línea. No se agitaba ni estaba quieta. Toda ella era movimiento, desbordamiento, y a la vez pura contención: estaba concentrada por completo mientras la observaba. Poseía un control esencial. Era algo que venía hacia nosotros como si quisiera salvarnos y sin embargo no hacía nada; se retiraba como quien se encoge de hombros con ironía, como si diera a entender que así es el mundo y el tiempo que pasamos en él: todo posibilidades elevadas, complejidad y fervor precipitado, para acabar en nada en un playa pequeña y retroceder a fin de reintegrarnos a la familia vacía de la que partimos a solas en un vigoroso arranque de valentía e inconsciencia.
Sonreí un momento antes de darme la vuelta. Podría haberle dicho que la ola que había contemplado tenía la misma capacidad de amar que nosotros en nuestra vida. Él le habría comentado a tu cuñada que yo había perdido un poco el juicio en California, e incluso es posible que te lo hubiera dicho a ti, y tú habrías sonreído con aire tolerante, como si eso no fuera nada malo. A fin de cuentas, tú mismo lo perdiste en su momento. Quizá te hayas serenado desde que te dejé; quizá los años transcurridos te hayan ayudado a recuperar la cordura.
Antes de volver, durante todo el invierno y hasta principios de junio, los sábados salía de la ciudad para ir a Point Reyes. Mi GPS, que tenía acento australiano, me indicaba dónde debía girar, en qué carril debía situarme y cuántos kilómetros faltaban para llegar. Al final ya me conocían en el pueblo de Point Reyes Station —o Station, como lo llamaba mi GPS—, en la quesería, donde además compraba pan y huevos, y en la librería, donde adquirí libros de poesía de Robert Hass y de Louise Glück y donde un día encontré Sobre lo azul, de William Gass, y también me lo compré. Compraba fruta para toda la semana y, cuando empezaba el tiempo a mejorar, me sentaba delante de la oficina de correos a comer las ostras que una familia de mexicanos asaba en un tenderete colocado al lado del supermercado.
Todo eso no era más que un preparativo para el viaje hasta South Beach y el faro. Era como venir en coche hacia aquí, donde estoy ahora. Invariablemente, al doblar un determinado recodo sabes que te aproximas a uno de los confines de la tierra. Tiene el mismo halo de desolación que los últimos poemas de un poeta, que los últimos cuartetos de Beethoven o que las últimas canciones compuestas por Schubert. El aire es distinto y todo crece de manera forzada, retorcido, combado por el viento. El horizonte es blancura, vacío; apenas hay casas. Avanzas hacia una frontera entre la tierra y el mar que no tiene playas hospitalarias, pensiones pintadas con franjas acogedoras, tiovivos ni puestos de venta de helados, sino señales de peligro, acantilados escarpados.
En Point Reyes había una playa larga, con dunas y un mar impetuoso y despiadado, demasiado bravo para practicar surf, na- dar o incluso remar. Las señales advertían de que no se caminara demasiado cerca, pues podría aparecer de improviso una ola con una resaca fortísima. No había socorristas. Era el océano Pacífico más inhóspito e implacable, y yo acudía allí un sábado tras otro: soportando el viento, avanzaba con suma cautela por el borde de la orilla y observaba cómo cada ola se estrellaba contra mí y retro- cedía con un ruido como de sorbo.
Añoraba mi tierra.
Añoraba mi tierra. Iba a Point Reyes todos los sábados para añorar mi tierra.
Mi tierra era esta casa deshabitada de Ballyconnigar apartada del acantilado, una casa medio llena de objetos empaquetados, pequeños dibujos y pinturas de la bahía de San Francisco, un grabado de Vija Celmins, fotografías de puentes y de agua, sillones, alfombras estampadas. Mi tierra era una habitación repleta de libros al fondo de esta casa, junto a dos dormitorios y dos cuartos de baño. Mi tierra era una espaciosa sala de techo alto en la par- te delantera, con suelo de cemento y una chimenea enorme, un sofá, dos mesas, cuadros todavía apoyados contra las paredes, entre ellos el de Mary Lohan que compré en Dublín y otras obras adquiridas hace años que esperaban alcayatas y cordel. Mi tierra era también este cuarto en lo alto de la casa, empotrado bajo el tejado; un cuarto con una puerta vidriera que se abre a un balcón pequeño desde donde en las noches claras contemplo las estrellas y veo las luces de Rosslare Harbour, los destellos del faro de la roca Tuskar y la tenue línea reconfortante en que el cielo nocturno se convierte en oscuro mar. Ignoraba que esos viajes solitarios a Point Reyes en enero, febrero, marzo, abril y mayo, y el regreso con un coche cargado de provisiones, como si hubiera carestía en San Francisco, ignoraba que fueran una forma de decirme a mí mismo que volvería a mi tierra, a mi propio mar, más benigno, con una playa plácida, más domesticada; a mi propio faro, menos espectacular y menos sufrido.
Hasta entonces había evitado pensar en mi tierra porque mi tierra no era únicamente la casa donde estoy ahora ni este paisaje de confines. Algunos de aquellos días en que iba al faro de Point Reyes debía afrontar qué más era mi tierra. En el asiento contiguo al volante tenía unas piedras que había cogido y pensaba que podría llevarlas a Irlanda.
Mi tierra eran las tumbas donde yacen mis muertos, en las afueras de la ciudad de Enniscorthy, junto a la carretera de Dublín. Allí no podía enviar paquetes, ni pinturas y litografías firma- das y envueltas en plástico de burbuja, con las señas del remitente en el reverso. Los objetos de ese tipo no servirían de nada. Esa tierra poblaba mis sueños y mis horas de vigilia más que cualquier otra variante de mi tierra. Soñaba con depositar una piedra sobre cada una de esas tumbas, como hacen los judíos, del mismo modo que los católicos ponen flores. Sonreía al pensar que en el futuro un arqueólogo encontraría esas sepulturas, estudiaría los huesos y la tierra que los rodeaba, escribiría un artículo sobre la presencia de esas piedras sueltas, piedras gastadas por las olas del Pacífico, y cavilaría sobre qué locura, qué motivos, qué tiernas necesidades habían llevado a alguien a transportarlas tan lejos.
Mi tierra eran asimismo dos casas que ellos me dejaron al morir y que vendí en pleno boom de este pequeño país tan extraño, cuando los precios se elevaron como Ícaro, el hijo de Dédalo, quien le avisó de que no se acercara demasiado al sol ni al mar; Ícaro desoyó la advertencia y las alas se le derritieron por el radiante calor del sol. La venta de las dos casas me ha dado libertad, como si esa palabra significara algo, de modo que por muchos años que viva no tendré que volver a trabajar. Y a lo mejor tampoco tenga que preocuparme más, aunque ahora eso parece un chiste amargo del que quizá me ría con el paso de los días.
Me uniré a ellos en esas tumbas. Se ha dejado un espacio para mí. Un día de estos iré al cementerio y contemplaré la luz sobre el río Slaney, la escueta belleza de la luz gris de Irlanda sobre el agua, y sabré que, como todos los demás seres nacidos, al final estaré condenado a yacer en la oscuridad hasta que el tiempo se acabe. Entretanto solo tengo esta casa, esta luz, esta libertad; y, si no me falla el valor, pasaré el tiempo observando el mar, fijándome en sus cambios y en los ruidos que produce, escrutando el horizonte, escuchando el viento y disfrutando de la calma cuando no sople. Ni en mis sueños más profundos me acercaré demasiado ni al sol ni al mar. Esa oportunidad ha quedado atrás.
Ojalá supiera cómo se crearon los colores. Algunos días mientras impartía clase miraba por la ventana y pensaba que todo cuanto decía era fácil de averiguar y ya se daba por supuesto. En cambio, tengo una piedrecita rectangular traída de la playa que contemplo en estos momentos, tras una noche de truenos y un día de cielos grises sobre el mar. Despunta la mañana en esta casa, donde el teléfono no suena y las únicas cartas que llegan son facturas.
Me fijé en la piedra por la delicadeza de su color sobre la are- na: verde claro con vetas blancas. De todas las que vi, era la que mejor parecía transmitir el mensaje de que estaba gastada por las olas, su color desvaído por el agua, y sin embargo estaba más viva por ese motivo, como si la batalla entre el color y el agua salobre le hubiera proporcionado una fuerza muda.
La tengo sobre el escritorio. Sin duda el mar es lo bastante fuerte para atacar todas las piedras y volverlas blancas o uniformes como lo son los granos de arena. Ignoro cómo resisten al mar. Cuando salí a pasear ayer en la tarde húmeda, las olas lamían apacibles la orilla y agitaban las piedras, mayores que guijarros, todas de colores distintos. Al girar esta piedra verde, la que traje a casa, advierto que es menos lisa por un extremo, como si se tratara de una juntura, de un fragmento roto, y hubiera formado parte de una masa mayor.
Ignoro cuánto habría durado en la playa si no la hubiera salva- do; desconozco la duración de la vida de las piedras en las playas de Wexford. Sé qué libros leía George Eliot en 1876, qué cartas escribía y qué frases componía, y quizá me baste con saber eso. El resto es ciencia y yo no me dedico a la ciencia. Es posible que se me escape el quid de muchas cosas: la apacible calma de este día sin viento, el vuelo de las golondrinas, cómo estas palabras aparecen en la pantalla a medida que las tecleo, el verde de la piedra. Pronto tendré que tomar una decisión. Tendré que llamar a la agencia de alquiler de coches del aeropuerto de Dublín para prorrogar el contrato del vehículo. O devolverlo. Quizá me haga con otro. O regrese a casa sin coche y me quede tan solo con la bicicleta de montaña y números de teléfono de taxis. O me marche. Anoche, cuando cesaron los truenos y no se oía ya ningún ruido, me conecté a internet en busca de telescopios; consulté precios e intenté encontrar el de Bill, tan fácil de manejar. Miré cuánto tardarían en entregármelo y me planteé la posibilidad de esperar una semana, o dos o seis, a que me trajeran ese medio de acceso a las olas lejanas; de aguardar en esta casa de mis sueños a que me entregaran un nuevo sueño, a que una furgoneta llegara al camino de entrada con un paquete grande. Fantaseé con instalarlo aquí, delante de donde estoy sentado, sobre un trípode que tendré que encargar, y con enfocar sin prisa una línea rizada, un fragmento del mundo al que le es indiferente que exista el lenguaje, que haya una gramática, verbos y nombres para describir las cosas. Mi mirada, solitaria, provista de su propia historia, arde en deseos de eludir, borrar, olvidar; en estos momentos observa, con intensa atención, como un científico en busca de una cura, y decide olvidarse de las palabras durante unos días, comprender al fin que los nombres de los colores, el azul-gris-verde del mar, el blanco de las olas, no menoscabará la plenitud de contemplar el fértil caos que producen y transmiten.