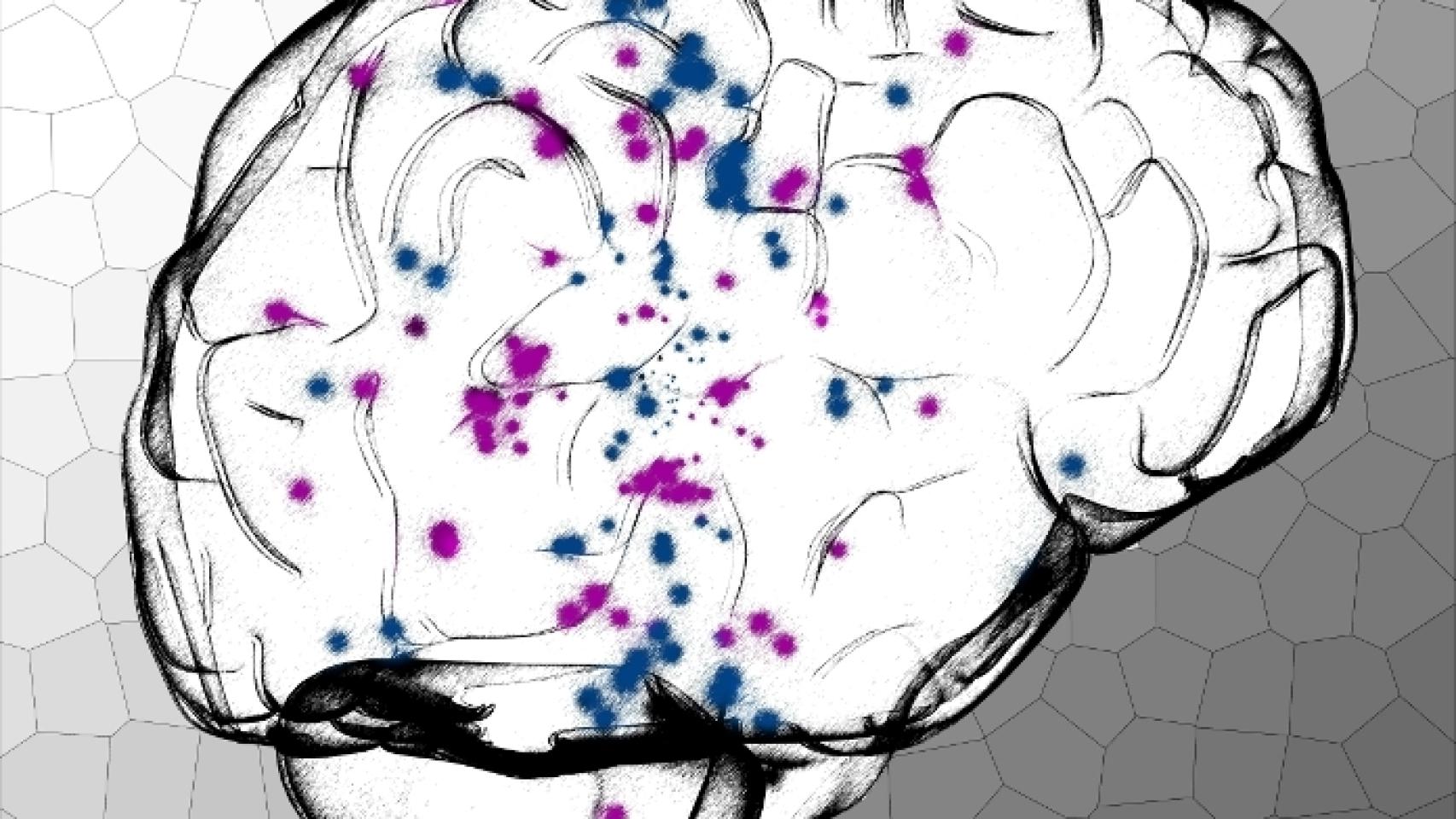Antes o después, la mayoría de los libros sobre el cerebro vuelven a la historia de Phineas Gage. Gage era un trabajador ferroviario que vivió en el siglo XIX. En 1848 sufrió un desafortunado accidente: una barra puntiaguda de acero le atravesó el ojo y salió por el lado opuesto de la cabeza llevándose con ella parte del cerebro. Increíblemente, el herido sobrevivió con la mayoría de sus facultades intactas. Lo que cambió fue su personalidad, que se volvió más agresiva. El médico que lo atendió redactó un informe en el que sostenía que la “conducta civilizada” estaba localizada en una zona específica del cerebro, concretamente, en la que él había perdido.
La ciencia se puso a tratar de descubrir en qué áreas del cerebro residían qué capacidades, partiendo de la idea de que este órgano era una especie de mapa con pequeñas zonas asociadas, por ejemplo, con la capacidad de andar, hablar u oler. El conocimiento fue avanzando, aunque muy despacio. Durante mucho tiempo, la única manera de investigar era observar a las personas que habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas. Por lo tanto, no es de extrañar que el desarrollo de las tecnologías que permiten estudiar cerebros intactos despertase gran entusiasmo. En los últimos años, el procedimiento que más debate ha generado ha sido la imagen por resonancia magnética funcional (IRMf), que permite a los investigadores medir el flujo de oxígeno al cerebro e identificar qué partes se activan en respuesta a diferentes estímulos.
Estas tecnologías no siempre han estado a la altura de la expectación creada. La mecánica y la estadística del procesamiento de los datos IRMf han resultado mucho más complejas de lo que se imaginó al principio. En consecuencia, se han hecho muchas afirmaciones falsas acerca de qué partes del cerebro “controlan” diferentes aspectos del comportamiento o de los actos. El mejor ejemplo, o al menos el más divertido, fue un artículo que mostraba que los análisis estadísticos punteros de las imágenes IRMf permitían distinguir partes del cerebro que reaccionaban de manera diferente a las caras felices y a las tristes. La idea suena bien hasta que uno se entera de que el sujeto del experimento era un pez muerto.
Rippon documenta qué pruebas tenemos de que el cerebro masculino y el femenino funcionan de manera diferente
Pero, a pesar de estos fracasos, hemos aprendido mucho. Una de las lecciones de carácter más general es que el cerebro es mucho más maleable de lo que cabría imaginar, y probablemente está peor organizado. En efecto, al parecer existe una zona que procesa los estímulos visuales. Sin embargo, en las personas ciegas parte de esta área puede pasar a cumplir una nueva función, como mejorar la audición. Además, esta cualidad plástica no afecta exclusivamente a los grandes cambios. El cerebro de los pianistas es diferente al de los violinistas. Los investigadores demostraron que la actividad cerebral variaba en respuesta a una intervención a corto plazo en la que un grupo de niñas jugó al Tetris con regularidad. Al parecer, las áreas del cerebro relacionadas con las funciones visuales-espaciales aumentaron de tamaño.
Estas pruebas de la plasticidad del cerebro son fundamentales para el nuevo libro de Gina Rippon (1950), El género y nuestros cerebros. El tema central es si los cerebros masculino y femenino son diferentes. Su autora, catedrática de Neurociencia cognitiva en Gran Bretaña, repasa la historia de los estudios del cerebro sexuado. La característica más repetida de estos es la atención que prestan al tamaño. Por término medio, el cerebro de los hombres es más grande, en consonancia con el tamaño en general mayor de su cuerpo, un hecho que se ha utilizado repetidamente para defender la superioridad masculina o, al menos, la diferencia estructural. El tamaño ha pasado de moda, pero el deseo de identificar áreas del cerebro específicas de cada sexo, no.
No obstante, la principal tesis de Rippon es que, una vez que hemos reconocido la plasticidad del cerebro, todos esos esfuerzos parecen carentes de sentido. Lo que ella plantea es que las niñas y los niños reciben un trato diferente desde que nacen. Este trato diferenciado provocará que los cerebros se desarrollen de manera distinta. Partiendo de este argumento, cualquier prueba de la existencia de diferencias entre el cerebro masculino y femenino que podamos encontrar es sospechosa. Puede que la respuesta sea que los cerebros presentan diferencias sistemáticas entre sexos, pero lo que nunca sabremos es si esto es reflejo de una diferencia estructural subyacente o si no es más que el producto de un trato distinto.
El planteamiento es lógico y convincente, pero una vez formulado no resulta obvio qué más se puede añadir, ya que convierte la cuestión en prácticamente irresoluble. De hecho, parece que el grueso del libro tiene dos objetivos. En primer lugar, documentar qué pruebas tenemos de que el cerebro masculino y el femenino funcionen de manera distinta; y en segundo, examinar pormenorizadamente en qué se diferencian las experiencias de los niños y las niñas, o los hombres y las mujeres, y cómo estas pueden explicar nuestras aparentes diferencias cerebrales.
El libro brilla realmente en los detalles sobre la ciencia del cerebro, sobre qué sabemos y qué no sabemos
Tal vez debido a su formación como neurocientífica, las pruebas que ofrece Rippon en relación con la primera cuestión son las más interesantes. Por ejemplo, habla de un estudio fascinante en el que se mostró a niños y niñas vídeos de personas a las que les estaban haciendo daño. Mientras los pequeños miraban los vídeos, se les hizo un escáner del cerebro con una máquina IRMf y se midió la actividad cerebral en las áreas relacionadas con la empatía. También se les preguntó cuánto les había desagradado lo que habían visto como medida directa del sentimiento de identificación. Los investigadores descubrieron que, con la edad, las niñas declaraban sentir más empatía, mientras que con los niños ocurría lo contrario. Sin embargo, fue interesante observar que la actividad cerebral no variaba entre sexos. El resultado da que pensar acerca de cómo lo que sucede en el cerebro se traduce en lo que decimos que sentimos.
Se podría haber esperado un libro más breve y centrado en documentar las pruebas punteras sobre las diferencias sexuales aportadas por las imágenes cerebrales. En cambio, la mayor parte de su extensión la dedica al campo de la psicología del desarrollo o a las ciencias sociales en general. Muchos de los experimentos son muy interesantes. Rippon pisa terreno menos firme cuando aborda, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres en lo que a autoestima se refiere, un tema en el que las ciencias sociales demuestran de manera convincente que tales diferencias existen, mientras que, por ahora, las del cerebro tienen poco que ofrecer. En cuanto a la parte dedicada a la discriminación en la ciencia, me resultó interesante desde mi perspectiva de mujer miembro de la comunidad académica, pero no me pareció decisiva para las ideas ni los objetivos de la autora.
No es de extrañar que el libro brille realmente en los detalles sobre la ciencia del cerebro; sobre qué sabemos y qué no sabemos. La explicación que da Rippon de cómo se estudiaba el cerebro en el pasado y cómo los recientes avances técnicos nos proporcionan unas herramientas cada vez más precisas es infinitamente interesante. Pero, al final, la argumentación sobre cómo se relaciona todo esto con el género queda un poco en segundo plano.
© New York Times Book Review