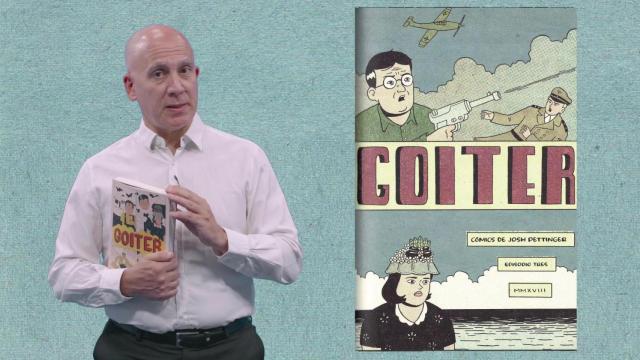Infancia
John M. coetzee
2 mayo, 2001 02:00
Reconstruir la infancia es una forma de descubrir que nuestro pasado sólo nos pertenece a medias. No es fácil reconocerse en el niño que fuimos y mucho menos en el adolescente que precedió al adulto. Al hablar de nosotros mismos surge un extraño, alguien que forma parte de nuestra historia, pero que ya sólo habita en la memoria. Probablemente esa sea la causa de que Coetzee evoque sus primeros años en tercera persona, adoptando la perspectiva de un espectador que narra las peripecias de otro. John es un niño de diez años que crece en la Sudáfrica del apartheid. Aunque sus padres tienen antepasados afrikánders, toda la familia presume de sus raíces inglesas. John vive en Worcester, pero siente que pertenece a la granja donde pasa los veranos, un reino infinito dobde los blancos sólo son "golondrinas pasajeras", intrusos. Su madre es una mujer extravagante, cuyo amor desmesurado le abruma y culpabiliza. Aunque es el primero de la clase, John se considera malvado y mentiroso. Podría cambiar, pero ya no sería él mismo. Prefiere seguir así y no ser como los demás.
Benjamin decía que la infancia es la fuente de la melancolía. Las memorias de Coetzee nos revelan que la crueldad comparte el mismo origen. El tránsito a la madurez no nos hace mejores. Sólo descubrimos que las cosas mueren del todo y que nuestra imagen, al desprenderse del velo de la infancia, pierde el beneficio de la indulgencia. Al final, sólo queda la escritura, que, "al extender sus alas", relata lo que de otro modo se perdería en el olvido. Excelentemente traducida por Juan Bonilla, Infancia demuestra una vez más la maestría de Coetzee, una de las voces más poderosas de la narrativa anglosajona. Aunque el público español sigue ignorando su obra, no es fácil encontrar en la literatura contemporánea un autor mejor dotado para la intronspección y con una prosa más elegante.
Benjamin decía que la infancia es la fuente de la melancolía. Las memorias de Coetzee nos revelan que la crueldad comparte el mismo origen. El tránsito a la madurez no nos hace mejores. Sólo descubrimos que las cosas mueren del todo y que nuestra imagen, al desprenderse del velo de la infancia, pierde el beneficio de la indulgencia. Al final, sólo queda la escritura, que, "al extender sus alas", relata lo que de otro modo se perdería en el olvido. Excelentemente traducida por Juan Bonilla, Infancia demuestra una vez más la maestría de Coetzee, una de las voces más poderosas de la narrativa anglosajona. Aunque el público español sigue ignorando su obra, no es fácil encontrar en la literatura contemporánea un autor mejor dotado para la intronspección y con una prosa más elegante.