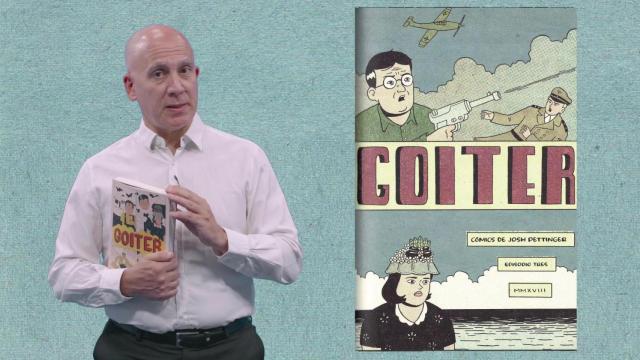Image: La loca de Chillán
La loca de Chillán
Aquilino Duque
12 abril, 2007 02:00Aquilino Duque. Foto: Carlos Márquez
Señala el veterano Aquilino Duque (1931) en la solapa de La loca de Chillán que éste hace el número 14 ó 15 de sus libros de narración. Diez -explica- son novelas propiamente dichas, y los restantes, aunque se trate de libros de memorias, también pertenecen a esa categoría. Es oportuna esta puntualización porque da una pista tanto del género como del propósito de la obra. Sin esa clave, el libro produce fuerte extrañeza mientras que gracias a ella comprendemos adónde está abocado un relato que mezcla copiosas aventuras, episodios históricos ciertos y personajes reales. El libro añade la variante novelesca a las diversas clases de memorias que el propio autor distingue entre sus títulos precedentes: memorias de niñez, taurinas, flamencas o políticas.Viendo, por tanto, La loca de Chillán con esta perspectiva memorialística todo queda más claro. Aquilino Duque hace algo bastante original. Primero diseña un relato de conspiraciones, intrigas y viajes que recuerda esas animadas historias de acción que tanto gustaba hacer a Pío Baroja (sólo lo recuerda por esto, claro, no por la escritura melodiosa ni por la intencionalidad). Luego, mete esa trama bizantina en una atmósfera de sucesos verdaderos y pone alrededor a personajes ciertos. Al fin, y juntando creativamente lo uno y lo otro, lleva a cabo un gran fresco, una auténtica pintura mural del devenir entero del pasado siglo.
La trama anecdótica usa y hasta abusa de la acumulación de percances y casualidades. Decenas de personajes deambulan por medio planeta desde tiempos que se remon-
tan a la anteguerra hasta fechas cercanas a hoy. Y por su mediación asistimos a muchos sucesos capitales de la centuria (nuestra guerra civil, el derrocamiento de Allende, la caída del Che, la revolución portuguesa de los claveles, etc.).
Sobre esta materia humana coral destacan unos cuantos personajes que alcanzan protagonismo y autonomía novelesca: Visita, la loca chilena del título; el español Crisanto, modelo del político pícaro; Edgar, un limeño escritor y donjuán; y una atractiva intérprete, Edwige. La experiencia humana en su variedad se engloba bajo estas nutridas peripecias, de manera destacada: el amor y la política.
Además, categoría de protagonista tiene el narrador en primera persona, verdadero nexo de unión de tanto ajetreo, y razón última de la historia global, alguien cercano al propio autor, si no él mismo, que también se cita de pasada. Este narrador da verosimilitud a la abundancia de personajes históricos. Bastantes llevan nombre propio y otros se distinguen bajo claves más o menos trasparentes. Aparte de alguno a quien el autor rinde un cálido homenaje, así el de la cartela de un bufete que reza "Lo que Dios ha unido, sólo Rafael Pérez Estrada puede desunirlo". También hay ironías y sarcasmos, al lado de una auténtica reescritura de nuestro pasado social y político. De este modo, lo autobiográfico se hace una sola cosa con la invención; y la ficción convive con el análisis, aunque éste sea de gran fuerza narrativa. Es más, el autor se interfiere en la ficción y deja ver sin disimulo su propia mano, al punto de producir pasajes que más que un relato dan la impresión de ser otra cosa: un pequeño ensayo, un artículo de prensa, una semblanza.
A nadie puede extrañar hoy esta escritura mestiza que consiste en una libre aleación de materiales y puntos de vista. Duque los mezcla muy bien, los maneja con una prosa de alta calidad expresiva y los adereza con un humorismo simpático. Claro que esta fermosa cobertura, como decía el clásico, es poco inocente. Cubre algo así como una crónica satírica de los afanes de nuestro mundo a lo largo de la pasada centuria. La postura del autor es independiente y crítica. Sin alardes doctrinales, aunque sin ahorrar puyazos a ciertas apariencias progresistas, no deja de reflejar cuánto le desa-grada esa imagen de falta de valores que campa en la vida moderna. La insinceridad, el chaqueterismo, la confusión babélica, la farsa privada y pública… traslucen un pesimismo fuerte, aunque lo atenúen las buenas maneras y una ironía fina.