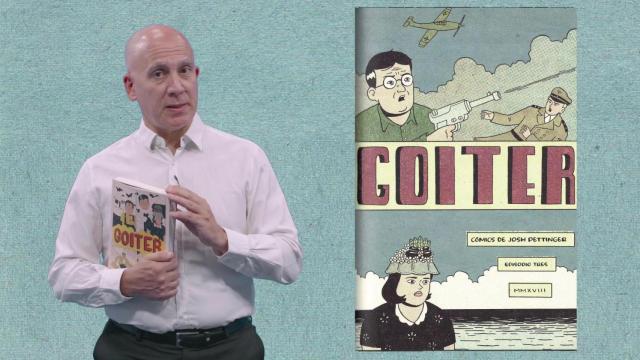La caza salvaje
Jon Juaristi
19 abril, 2007 02:00Jon Juaristi. Foto: Carlos Márquez
El título de un libro suele proponer una orientación básica de la lectura. En esta primera novela de Jon Juaristi constituye una clave fundamental para desterrar la engañosa apariencia inicial de realismo. La caza salvaje remite a una leyenda, unos guerreros condenados a morir peleando con los dioses y a renacer una y otra vez durante la eternidad. Este mito se relaciona con otra figura arquetípica, el cazador maldito, presente en toda la cultura europea, un ser enajenado y terrible que se dedica a perseguir sin piedad una presa a través de los tiempos. La novela tiene, pues, un fuerte soporte culturalista y en buena medida es un ensayo anovelado que, soldando ambas fábulas en una trama básica, da un repaso a ciertas raíces de la cultura occidental para mostrar su desastrosa influencia en la terrible historia del pasado siglo. El libro también es, al menos en primera instancia, una novela folletinesca de aventuras y acción que gira en torno a un tal Martín Abadía. El propio nombre del protagonista asume ese símbolo del cazador a través de una compleja red de asociaciones que la novela explica. Martín participa a la vez de la realidad y del mito y el personaje funde ambas perspectivas.Martín es un cura nacionalista vasco que luchó a favor de la República en su tierra durante la guerra civil y después intervino en todos los hitos de la centuria incluso con un papel destacado: ayudó a los nazis de Petain, sirvió a la Gestapo, recibió una condecoración de Hitler, ayudó a Tito en Yugoslavia, trató a Franco, intentó engañar al psiquiatra Astilla del Fresno en Córdoba para penetrar en el antifranquismo local y colaboró con ETA. Alcaza su biografía fechas recientes y entonces interviene el autor con su propio nombre y lo desintegra en un juego "nivolesco". El personaje recuerda mucho por su funcionamiento las novelas de acción de Baroja y tiene claro parentesco con Aviraneta, solo que cambiando la ideología liberal del conspirador decimonónico por la de un ser inmoral, que pasa por todas las ideo-logías, un día es nazi y otro comunista, y encarna, más que una persona de carne y hueso, el arquetipo de la falta de escrúpulos: alguien que "carece absolutamente de moral", no tiene convicciones y elude toda responsabilidad. La agria moraleja radica en que sale bien parado de cualquier circunstancia. Juaristi, en lugar de construir una psicología posible pone una percha donde colgar las características que distinguen el esquema determinado de un comportamiento perverso, encarnación de la "ideología venatoria" del fascismo y símbolo de la condición general del hombre moderno. El precio de esta idea-ción es una reductora simplificación literaria de lo que podría haber sido un ser muy interesante. Abadía se queda solo en un paradigma, un molde de la maldad, y por eso, al estar visto desde fuera y manipulado como un títere, ni siquiera se justifica lo que hace. Ello se debe a un par de razones. Una, a que el autor no lo plantea con criterios de verosimilitud, que en vano se buscará, sino con una perspectiva distorsionadora, con frecuencia burlesca. Otra, a la utilización de Abadía como soporte de un relato ensayístico rebosante hasta el abuso de sucesos de pura invención, concebidos como ejemplos, cuentos o lecciones para ilustrar el fondo especulativo de la novela. Este fondo se compone de una amalgama de opiniones e hipótesis sobre los nacionalismos, las mitologías que los sustentan y su influencia en la historia europea desde el XIX sobre las raíces mágicas del fascismo, sobre los componentes visionarios de las ideologías, en fin, sobre la capacidad de las quimeras fundamentalistas para producir destrucción y horror.
Este tapiz de asuntos tiene buenos momentos, por ejemplo la escena inicial en la frontera francesa, pero también otros muchos de gran desfallecimiento. A ratos es una novela amena con pasajes divertidos (las escenas cordobesas o la visita al búnker berlinés de Hitler), y los personajes y situaciones en clave gratificarán a quien los perciba, pero con frecuencia resulta aburrida por la acumulación agobiante de teorías, por la tendencia a la discursividad y por el exhibicionismo pretencioso de variopinta erudición.