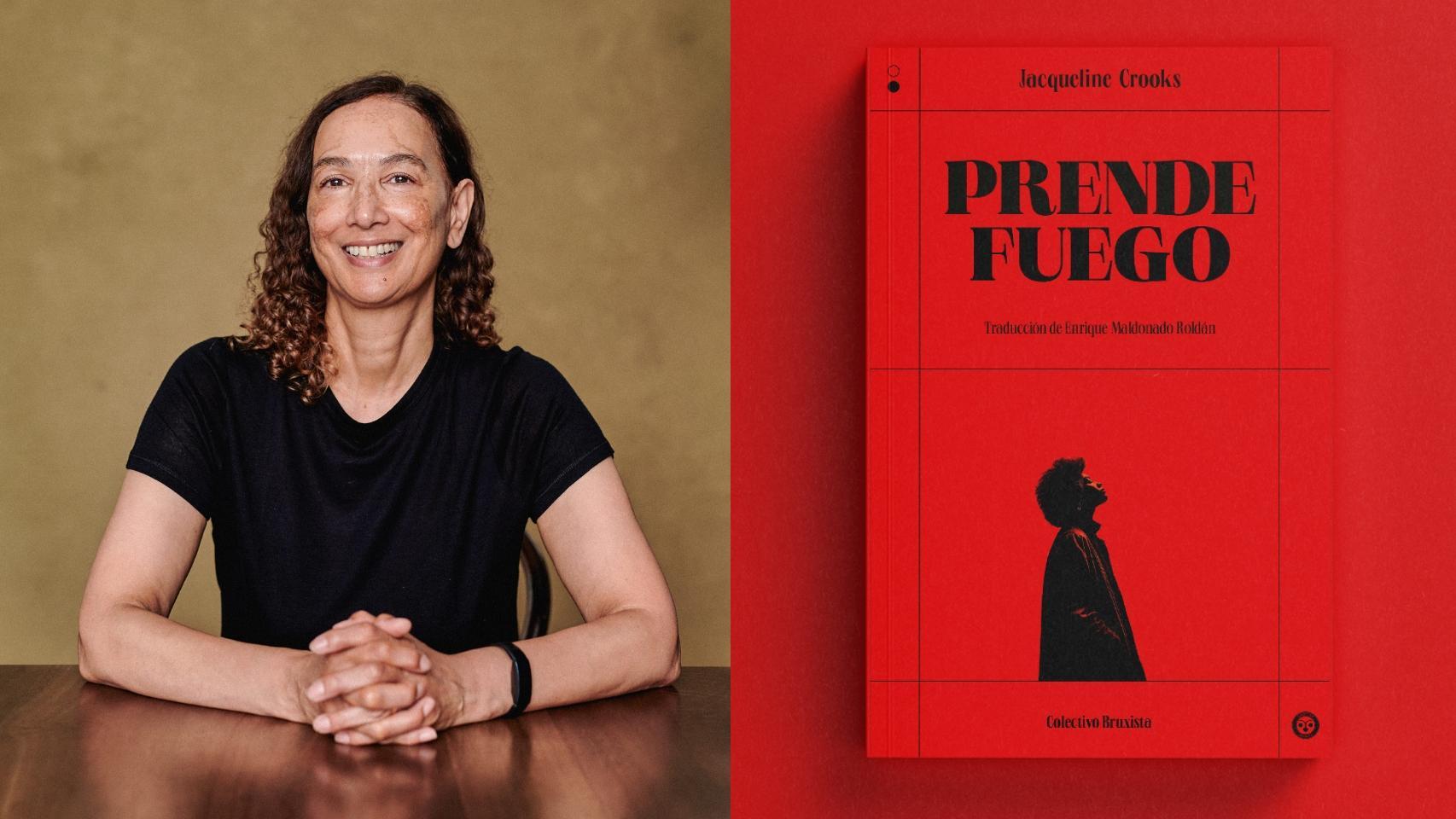Image: Lo que sé de los vampiros
Francisco Casavella. Foto: Santi Cogolludo
El jurado del premio Nadal se ha decidido en esta ocasión, una vez más, por un valor ya probado. Francisco Casavella, inclinado a las novelas extensas que abarcan historias de muchos años -es inevitable recordar El día del Watusi, que hubo de repartirse forzosamente en tres volúmenes-, narra también aquí las peripecias de un personaje, Martín de Viloalle, acuciado por el instinto de supervivencia y de medro en un período histórico turbulento. Martín, novicio de la Compañía de Jesús, sufre las consecuencias de la expulsión decretada en 1767. Se instala en Roma, donde se gana la vida como dibujante, y más tarde, acompañando al señor de Welldone, viaja a distintos territorios europeos. Conoce las logias masónicas en Prusia, trabaja como preceptor al servicio del príncipe en Schleswig, vive en París los fervores de la Revolución francesa, se relaciona con una compañía de cómicos y acaba siendo Martin Deville, que desde Escocia se dispone, viejo y achacoso, a embarcar hacia América con un grupo de jesuitas. Resumida así, la historia recuerda los relatos itinerantes de la picaresca o de algunos novelistas ingleses del siglo XVIII, pero esencialmente se trata de un esquema similar al que presidía El día del Watusi. Sólo que el autor no se mueve en una Barcelona actual y bien conocida por él, sino en lugares diversos y en otra época: el último tercio del siglo XVIII. El resultado es decepcionante. A pesar de algunas páginas excelentes, como las de Roma o las relativas a la feria de Hanover o al París revolucionario, los episodios se suceden uno tras otro sin que, en muchos casos, se perciba la necesidad de ofrecer tantos y tan prolijos detalles y excursos divagatorios que apenas tienen función en el relato -ni siquiera considerando la obra como un Bildungsroman- o no la tienen en absoluto. La acumulación de datos irrelevantes prueba lo que Welldone llama (p. 309) "la fuerza del tedio", invencible en muchos pasajes de la obra. De poco sirve que el cierre, con el reencuentro de Fieramosca y de los jesuitas, parezca dotar a la novela de una estructura circular y cerrada. El peligro de situarse en una sincronía lingöística diferente y no bien conocida provoca anacronismos e impropiedades incesantes. Un personaje del siglo XVIII no puede utilizar palabras inexistentes en nuestra lengua hasta el siglo XIX o el XX. No puede llamar a su interlocutor "histérico" y "gamberro" (p. 154), ni hablar de un "ojo a la virulé" (p. 203), de "abulia" (p. 184), de "cosméticos" (p. 184; en la época son "afeites"), ni decir "largarse" por "irse" (p. 155) o "el juicio está siendo de aúpa" (p. 322).Estos y otros muchos anacronismos léxicos en boca de distintos personajes dan a la obra un aire de penoso pastiche, que se acrecienta cuando el escritor, pretendiendo arcaizar un tanto el lenguaje, cae en fórmulas enfáticas y pretenciosas. Si se trata de eludir, por ejemplo, el "¿tengo monos en la cara?" con que se quiere atajar una mirada insolente, el personaje de Casavella dirá, anticipando involuntariamente a una criatura de Arniches: "¿Acaso repta por mi cara una salamandra bifronte?" (p. 223). La misma búsqueda de la novedad que se despeña en la trivialidad encontramos en los símiles: el miedo tiene "la tenacidad de una muela podrida" (p. 143), o brota "como la rama parda de un tojo" (p. 197). Y hay muchas frases enigmáticas. No se entiende cómo la luna divide una plaza "en luz y sombra con intensidad de ultratumba" (p. 182), ni cómo el agua de una fuente es a la vez "láctea y cristalina" (p. 181), ni en qué pueden consistir un "difícil rostro" (p. 60), un "susurro átono" (p. 58) o un "miedo inédito" (p. 380). Sorprenden acuñaciones confusas o irregulares: "escogía la compra al alquiler" (p. 192, por "prefería"), "Martín no se vence con ese argumento" (p. 202); "Martín hace que da misa" (p. 52); "no ha tenido que sufrir lo que por otros sabe castigo" (p. 58). Cuando, pese a incorrecciones diversas, la prosa parece más creativa, se perciben ecos valleinclanescos, como en las escenas del Martín niño o las de la iglesia de Hanover en la que el francés perturbado declama un discurso con similicadencias que parece escrito en homenaje al autor de las Comedias bárbaras.
En Lo que sé de los vampiros, el esfuerzo es más loable que los resultados. De Casavella cabía esperar más; del premio Nadal, también.