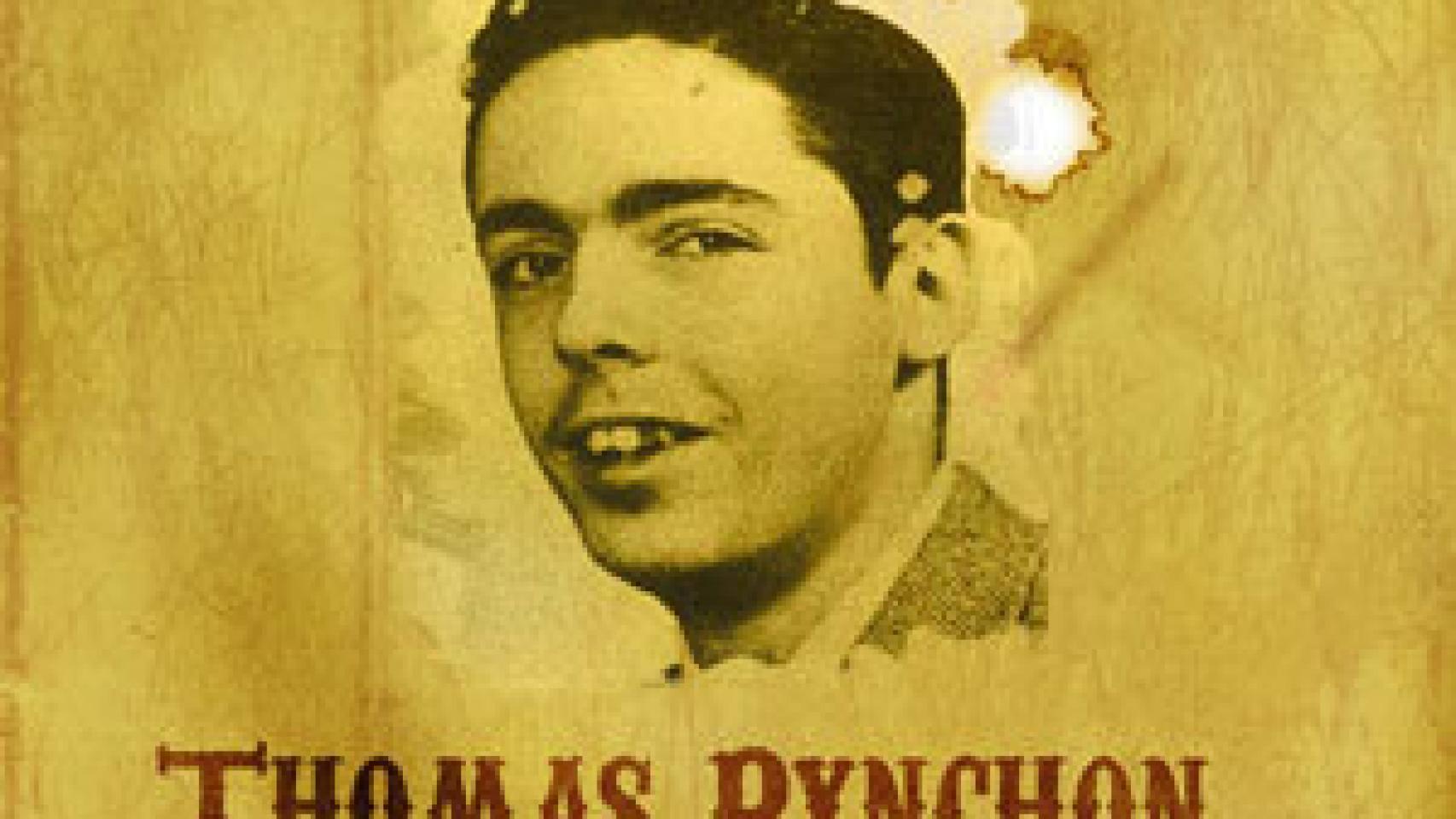Le pregunto a su mejor lector en España si son normales las sensaciones que me produce este discípulo díscolo y nuclear de Nabokov. "Por supuesto", afirma, "eso es lo que ocurre cada día cuando sales por la puerta, ¿no? Nunca sabes a dónde te llevará el siguiente paso". Aquí mencionaría la entropía, pero me parece una horterada hacerlo. Digamos solo que Pynchon suele ser tan divertido como extenuante.
Sin embargo, Vicio propio es Pynchon en una versión sorprendente. Y eso que presenta los ingredientes de siempre: el humor paradójicamente brillante y pueril, los diálogos delirantes, las digresiones elefantiásicas, la cultura popular como orografía infinita (qué grandes canciones y películas se citan aquí, de la serie A a la Z), la contracultura como hogar desestructurado pero febrilmente divertido, el protagonista desorientado, noble y conspiranoico... Pero, al mismo tiempo, tenemos elementos nuevos e importantes: Pynchon toma de la mano un género concreto, el negro, en la primera página, y no lo suelta nunca. Y encima, estructura su novela sobre la base de algo muy parecido a una trama lineal.
Al frente de esa trama se sitúa un personaje fabuloso, Doc Sportello, fumeta e investigador privado, flipado a erección completa con su ex, la enigmática Shasta, que le advierte del secuestro que se cierne sobre el creador de riqueza Mickey Wolfmann, un señor que construye urbanizaciones como quien estornuda. Otra criatura memorable, el policía corrupto Bigfoot, da la réplica a Sportello, facilitándonos un panorama completo del movimiento contracultural sesentero en Los Angeles: los que le daban color, y los que le daban leña. Añadamos a esto que en Vicio propio aparece uno de los más jugosos personajes de la ficción norteamericana, el siempre agradecido Richard Nixon, y golpes de efecto humorísticos que nos recuerdan que Matt Groening es el discípulo, no el maestro. Particularmente, en calidad de lector español, no puedo más que aplaudir, secándome una lagrimita con mi inmaculado pañuelo blanco, cuando leo que "algunos de esos promotores hacen que Godzilla parezca un conservacionista". El saldo global del libro es, naturalmente, muy disfrutable.
Y ahora que ya le hemos puesto nota a Vicio propio, preguntémonos por qué Pynchon ha escogido, a estas alturas, parir una novela tan -aproximadamente- "convencional" como esta. Por un lado, entiendo que el género negro le sea muy querido, tanto por su naturaleza de investigación (¿no lo era V.?) como por su iconografía. Pero nunca hasta ahora se había ceñido tanto a un solo género, o a una sola parodia de género. Se me ocurre que es una decisión sentimental, casi romántica: en Vicio propio, bajo la apariencia de tebeo desfasado, a ratos incluso grotesco, late una fuerte melancolía. ¿Y qué provoca nuestra melancolía? Las ilusiones perdidas. Unos Estados Unidos diferentes. Una cultura popular diferente. Unas leyes de la física diferentes. Además, Internet (que es un tema presente en estas páginas) le ha tomado la delantera al propio Pynchon en lo que respecta a las posibilidades de la narrativa entrópica, caótica, ramificada. Enfrentado a la niebla del presente, como su protagonista en la última página, Pynchon hace un gesto inédito en él: tener fe en una estructura ajena, como un acto de amor.
Polis corruptos, Trickie Nixon y el zumbado de Charles Manson: he ahí las manecillas del mal marcando los tiempos del país mientras, en la playa, los surfistas van y vuelven y caen. Y siempre, al fondo, la conspiración, susurrándonos al oído que desconfiemos de la realidad aparente. Me pregunto, por ejemplo, por qué el avispado Pynchon atribuye Yo anduve con un zombie a su productor, Val Lewton, y no a su verdadero director, el gran Jacques Tourneur. Puede ser un desliz, claro, pero tal vez ahí se oculte una clave para descubrir la verdadera identidad del novelista, o una conspiración secreta para dominar nuestras mentes mediante la producción de películas sobre zombies cuyos directores viven atenazados por el criterio de sus productores... Con Pynchon nunca se sabe.