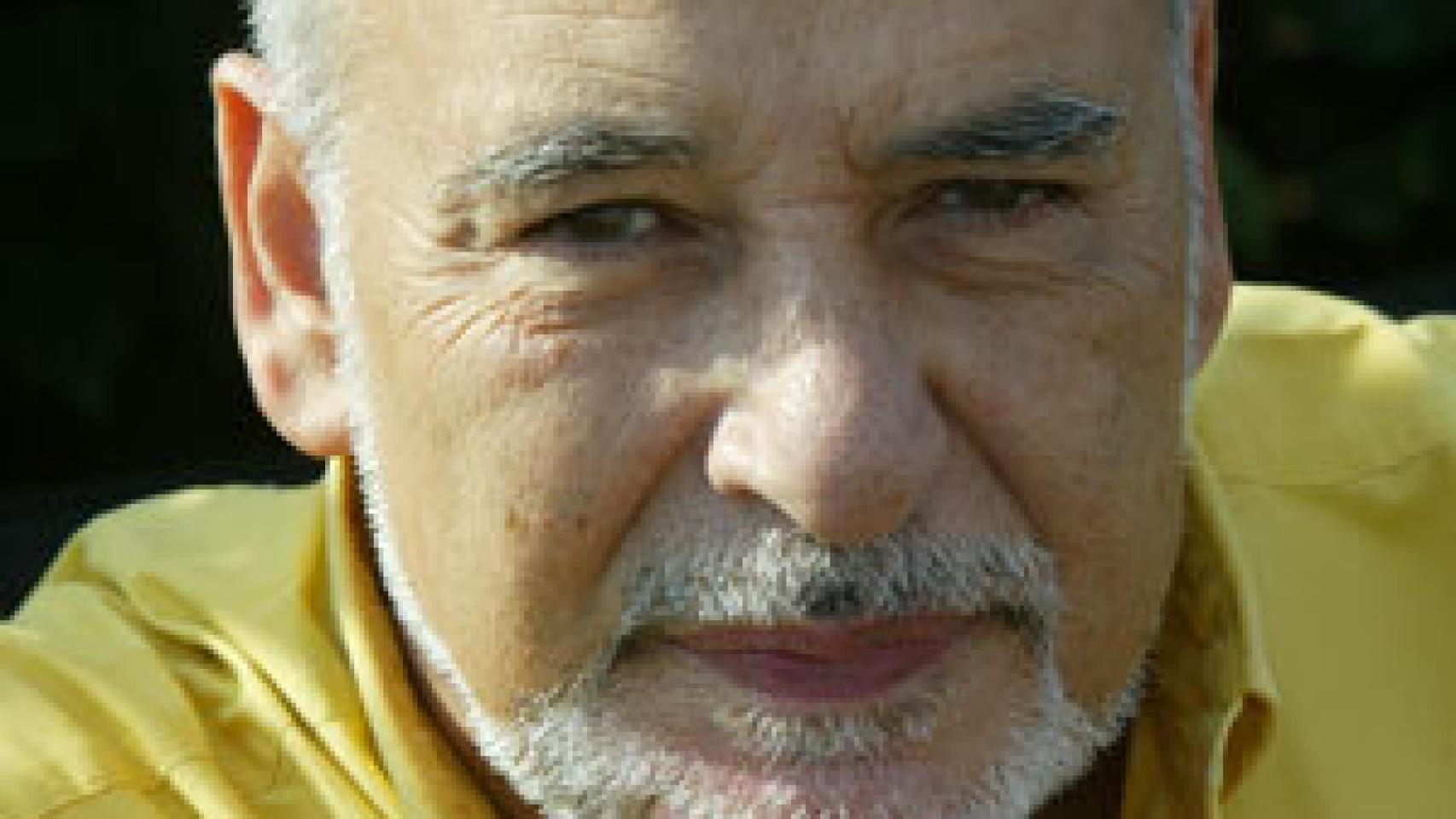Tahar ben Jelloun. Foto: Domènec Umbert
Me da fatiga reconocerlo, pero con esta nueva lectura de Tahar Ben Jelloun me ha vuelto a suceder lo que hace veinte años con la de su novela Con los ojos bajos. Me refiero a una respuesta totalmente contaminada no tanto de eurocentrismo sino, más bien, de latinocentrismo novelístico, por así decirlo. Se trata -sin disculpa posible, vaya por delante- de una limitación o vicio personal, que nada tiene que ver con los méritos literarios de este escritor nacido en Fez en 1944 que se ha convertido en una de las figuras más destacadas de las letras francesas actuales, lo que, como es bien sabido, no resulta mala carta de presentación en la palestra de una "literatura mundial".Latinocentrismo novelístico porque en aquella novela, que tiene mucho que ver con esta, en origen titulada Au Pays, la joven narradora se siente totalmente desarraigada de Ait Sadik, la aldea del Alto Atlas donde "solo hay ancianos sin alma y algunas piedras", que me pareció entonces trasunto magrebí de la Comala de Pedro Páramo. Aquella protagonista bien podría ser hija de Mohamed Limmigri, el eje ahora de esta nueva entrega, traducida como El retorno, que a diferencia de lo que ocurría en Con los ojos bajos no se narra desde el yo a modo de la novela de aprendizaje y desde una perspectiva femenina, sino que desarrolla la historia a través de un discurso confidencial y subjetivizante, resuelto entre la tercera persona narrativa y la primera mediando el estilo indirecto libre, tan entrañado en el francés literario. Pero mi fatiga nace de que la historia de El retorno me ha acompañado durante un par de horas de una muy grata y provechosa lectura casi inconscientemente proyectada hacia dos referencias que no he podido apartar de mi memoria: desde La tregua hasta Cien años de soledad.
Como en la novela de Mario Benedetti, Tahar Ben Jelloun nos cuenta el final de un personaje gris, hombre probo, pacífico y responsable pero carente de atributos, aquejado de la "enfermedad de la jubilación". Pero la singularidad de su caso, frente al del Martín Salomé montevideano, viene dada por su condición de marroquí que en los años sesenta había emigrado a Francia para trabajar en una fábrica. En su fardel, pocas cosas, pero entre ellas un ejemplar de el Corán. "Aunque no supiera leer […] este libro era todo para él: su cultura, su identidad, su pasaporte, su orgullo, su secreto" (página 15), nos adelanta el narrador que todo lo sabe. La jubilación lo arrastra a su aldea de origen pero "cuarenta años de estancia en Francia no lo habían cambiado. Se había mantenido intacto. Ni la menor arruga, limpio, impecable, ni siquiera la mínima influencia. Estaba herméticamente cerrado por naturaleza. Ninguna cosa de Francia se había hecho un hueco en su corazón, en su alma" (página 149). Muy al contrario, salvo el reconocimiento al salario, la vivienda y la atención sanitaria recibidos, este "Mojamed" como tantos otros siente hacia el país que lo ha acogido un resentimiento profundo: le ha robado a sus hijos. Uno, Rachid, se hace llamar Richard; otra, Yasmila, se ha casado con un infiel. Y ninguno de los otros tres que ha tenido con su anónima esposa le hacen ya caso ni quieren en nada parecerse a él. Solo un hijo adoptivo, Nabil, que Mohamed acogió compadecido por su minusvalía, le parece "un don de Dios, una luz en mi vida. Él tampoco sabe leer bien y escribe con dificultad, pero es un ser maravilloso, un ángel" (páginas 63-64).
El mensaje es profundamente pesimista. El escritor marroquí, que a diferencia de su enemiga contra Hassan II, patente en Sufrían por la luz, deja traslucir cierta simpatía hacia el nuevo rey, parece convencido de la imposibilidad de una integración. La causa, razones religiosas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los emigrantes españoles. El Islam cifra la referencia de Mohamed, que no es un fundamentalista; no ocurre lo mismo ya con sus hijos, pero en ellos alienta un tipo no menos destructivo de desarraigo. No son franceses, pese a su pasaporte y nacionalidad, pero tampoco bereberes marroquinos.
Eso es lo que de forma sobrecogedora Tahar Ben Jelloun consigue mostrarnos en el tramo final de El retorno, en donde la muerte de Mohamed en su Comala particular se produce en un escenario de ensueño, locura y fantasmagoría que me ha hecho pensar en tránsitos similares, pero no tan atroces, narrados por el inventor de Macondo.