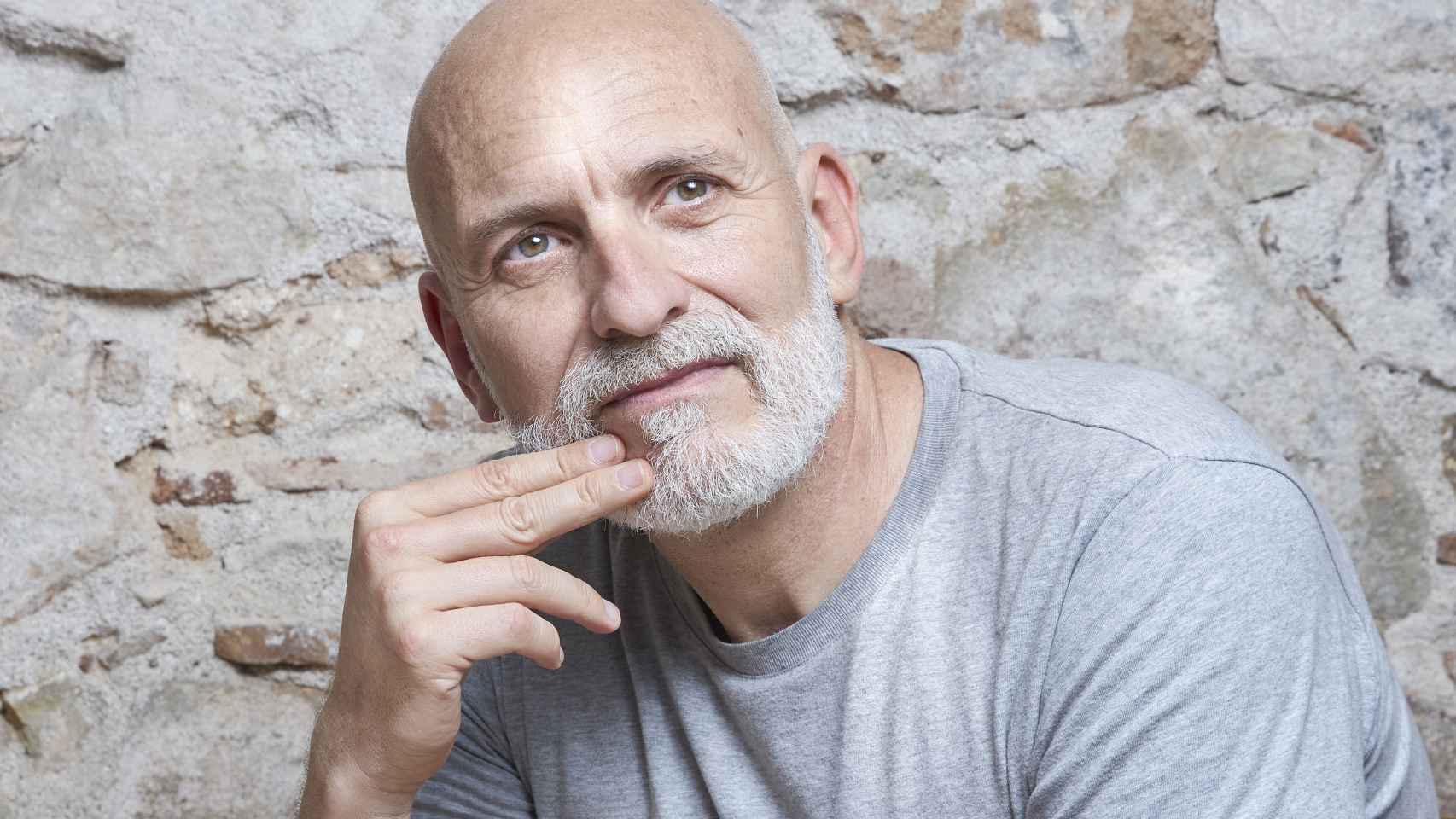Edith
Solo falta Jon. Lo demás está a punto: la mesa puesta, la lasaña preparada para hornear y la ensalada de tomate en la nevera. Hay helado en el congelador: de vainilla con nueces de macadamia y de chocolate belga. A Jon le gusta combinarlos y a mí la verdad es que también, aunque casi nunca lo hago porque cuando estoy por ceder a la tentación cae sobre mí la voz de Andrea y me suelta eso de que combinar sabores de helado es casi peor que lo del café con leche: «Matar el café y deslechar la leche», decía.
Hoy hace cinco años que murió. Exactamente. Ese es el titular que preside el día y lo primero que he pensado esta mañana cuando ha sonado el despertador y he encendido la luz de la lamparilla. El 21 de junio. Desde entonces, todos los 21 de junio me despierto con la ausencia renovada de Andrea. Abro los ojos y siento ese nudo aquí, entre el esternón y la columna, como un segundo corazón cada vez más pequeño que se activa de pronto, relanzando titulares: Andrea estuvo aquí, esto pasó, ella pasó y aquí sigue porque yo sigo también. Enseguida regresa lo demás: destellos, imágenes, escenas sueltas que a veces hieren y otras alivian. Hace un rato, sin ir más lejos, cuando empezaba a preparar la lasaña, el olor del horno caliente me ha devuelto una de esas escenas y me he acordado de pronto de lo que nos llegamos a reír esa mañana, pocos días antes de que se fuera, cuando después de retirarle el desayuno me pidió que me sentara en la cama con ella y, con esa sorna que nunca perdió, me miró muy seria y dijo:
—Edith, he estado pensando y creo que, si te esfuerzas un poco, quizá llegues a batir el récord de peor currículum posible del estado civil en una mujer.
La miré sin entender.
—Escucha esto —continuó, cogiendo su libreta de la mesilla. Y leyó—: «Diecinueve años casada con un abogado belga que ordenaba los calzoncillos por colores y a las amantes por edades, veintiséis años siendo la mujer de otra mujer, también abogada, por cierto, y dentro de nada...» —La falta de aire le impidió acabar la frase. Tuvo un ataque de tos, una tos oscura y llena de flemas que cada vez ocupaba más pulmón. Esperé y ella lo agradeció—. Resumiendo —dijo, volviendo a lo suyo—: Mal casada, mal divorciada, madre de Violeta, que da para una categoría aparte, lesbiana conversa y viuda. Deberías donarte a la ciencia. O a la NASA.
Nos reímos. Tenía razón. Hasta que pudimos seguir robándole oxígeno a la tos, nos reímos mucho, en parte porque el retrato era el que era y en parte porque reír era lo único que ella se permitía desde que las dos habíamos aceptado que el final estaba cerca. Andrea se reía de lo poco que le quedaba y a mí esa capacidad de vivir como si la vida fuera lo de menos era lo primero que me había enamorado de ella y lo que siguió enamorándome hasta que ya no estuvo. Por eso cuidarla fue tan difícil: cuando tuvimos la certeza de que la enfermedad había llegado para llevársela, las dos entendimos que ya no había nada que construir juntas y eso lo aceleró todo. Lo que había que construir ya estaba hecho. Solo nos quedaba esperar y nosotras, lo nuestro, había sido siempre hacer, ganar terreno a los años que habíamos pasado viviendo por separado vidas anteriores y recuperar el tiempo para exprimir la que habíamos encontrado juntas. No sabíamos esperar, no iba con nosotras. A esas alturas, lo único que podíamos construir era una despedida hermosa durante el corto paréntesis que la enfermedad nos quitó y también nos regaló, y creo que lo conseguimos, aunque visto desde ahora ya no sé si lo que hicimos fue construir una despedida en común o si en realidad fue todo un plan urdido por Andrea para tejer a mi alrededor un andamiaje que me sujetara a la vida cuando ella ya no estuviera.
Durante esas últimas semanas empezó a insistir en que, cuando ella se hubiera ido, yo debía vender la casa y marcharme de la aldea.
—Este ha sido nuestro proyecto, Edith, la vida que hemos querido juntas —repetía—. Te conozco y sé que si te quedas te quedarás del todo, te confundirás con esto y lo que tendrás aquí no será vida. La que se acaba es la mía y la nuestra, no la tuya. Piénsalo.
Al principio se me ocurrió que esa nueva obsesión, porque en eso se convirtió al poco, formaba parte de la enfermedad. Las metástasis jugaban con su cerebro como si una mano negra hubiera hecho de él uno de esos tableros habitados por barcos de distintos tamaños —un cuadrado, dos, tres y el portaviones, el importante, en cuatro cuadros—, hundiendo ahora el A3, probando luego con el D6, provocando nada a veces y otras haciendo uso de armamento pesado y dejándola cada vez más débil y más expuesta al ataque. Pero me equivoqué. No era la enfermedad. La enfermedad apremiaba y aceleraba en ella procesos que ya estaban allí, pero no era el motor.
—Si esto fuera al revés, y la enferma hubieras sido tú, yo no me quedaría —volvía a la carga—. Sin ti aquí, no podría.
No me gustaba. No me gustaba que me hablara así, porque sabía que lo decía de verdad y porque no era justa. La que se quedaba era yo, era yo quien iba a tener que vivir sin nosotras. ¿Cómo podía pedirme que pensara en irme de la aldea si apenas tenía fuerzas para seguir hasta el final con ella? Algunas veces conseguía sacarme de quicio con tanta insistencia y terminábamos discutiendo. Después, ya rebajada la tensión, me reconcomía la culpa. Sabía, porque lo había vivido años antes con mamá, que discutir con quien ya se va es sumar un nudo al recuerdo que habrá de llegar y que esos nudos se ulceran y atoran el duelo. «Tienes setenta y un años, Edith. No puedes pararte aquí.» Ese era el mensaje repetido de Andrea y yo lo odiaba, odiaba el mensaje y también a su mensajera, porque cuando la oía hablarme del futuro sin ella, me sentía rechazada y aparte, y la odiaba por dejarme, por obligarme a vivir su ausencia y no ponerse en mi lugar como yo esperaba que lo hiciera. Luego llegaba lo peor: me odiaba por odiarla y por tener que cuidarla, porque no podía irse así, tan pronto, no podíamos pararnos ahí, en la mitad del camino. Ese no había sido el trato. Parar a descansar, sí. A morir, no.
Han sido treinta años en esta casa, veinticinco con Andrea y cinco sin ella, cientos de retales de vida contenidos aquí, entre estas paredes llenas de nosotras. Papá decía que las casas que dejamos son ciudades de un mapa que, visto desde arriba, dibuja una silueta que resume al final de nuestro paso lo que hemos sido: a veces un ojo, otras un pulmón, una mano, un niño, una montaña o un planeta pequeño, redondo como una moneda. «Son las piezas de un puzle que, cuando ya no estemos, completará el paisaje de nuestra memoria. Sin ellas flotaríamos, no podría ser», decía.
Las casas. Las casas y lo que dejamos bajo sus techos. El eco de las peleas, de los acuerdos, de las renuncias, las reconciliaciones, todas esas voces grabadas en las paredes, solapadas por las de los habitantes que llegan después. Las casas están construidas sobre frases, silencios y esperas, por eso los siglos no pueden con ellas. Están demasiado habitadas.
Tropezamos con esta por casualidad. Fue un domingo. Habíamos pasado el fin de semana en el hotel rural de unas amigas de Andrea y de regreso a la ciudad habíamos decidido dedicar la tarde a recorrer pueblos y caminos de la zona. Nos perdimos. En esa época perderse no era difícil. Carreteras secundarias que no salían en los mapas, pueblos que tampoco. Llegamos a la aldea después de comer, cuando el sol de finales de otoño rozaba el valle entre una maraña de ocres, rojos y amarillos y el verde opaco de las encinas y de los pinos. Descendimos hasta el lago en coche y aparcamos junto al caserón tapiado situado en la orilla opuesta a la del pueblo. Bordeamos el agua en silencio y nos aventuramos en la aldea, deambulando entre las casas derruidas y pasando junto a la iglesia, con su enorme veleta en lo alto del campanario, el minúsculo cementerio y los pajares de techos hundidos y manchados de flores, paja podrida y restos de animales. El aire frío acompañaba bien y la luz parecía conocida. Recorrimos la aldea en nada, son apenas diez casas o lo que queda de ellas. Después, cuando emprendimos el camino de regreso, nos detuvimos delante de una de las dos únicas construcciones que seguían enteras. Supusimos que debían de haber sido las últimas en quedar deshabitadas. De hecho, al pasar por delante de la segunda, una edificación de piedra con un jardín enmarañado y un portalón de madera enorme, vimos restos de muebles: una mesa antigua y unas sillas arrinconadas en un porche. A un lado de la puerta principal, una mancha de color naranja colgaba de una ventana. Nos acercamos.
Era un cartel pequeño, viejo y casi podrido. Decía: Se vende. Debajo había un teléfono garabateado con rotulador y, entre paréntesis, habían añadido: «Llamar o preguntar en el obispado».
El resto es historia. Treinta años llenos de historias de todas las formas, tamaños y acordes. El recuerdo es infinito. De todas ellas, quedamos yo, la casa y once gatos.
Y Jon, claro, pero él llegó mucho después de que Andrea se fuera y de hecho no cuenta, porque no forma parte de esta casa ni de lo que yo he sido en ella. De la aldea sí, aunque solo sea porque es mi único vecino, y de la última Edith también. Quién iba a decirme hace tres años, cuando Mer y él se instalaron en la antigua escuela, que las cosas iban a darse así y que ese «así» nos traería aquí esta noche, a esta cocina, a esta mesa y a este momento. En cualquier caso, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, supongo que ya nada debería sorprenderme.
Esta mañana, mientras limpiaba la arena de los gatos, pensaba en la cena y en Jon, y, una vez más, he vuelto a imaginarme el peor final para esta noche. Ya sé, ya sé que a mi edad —son setenta y seis más que cumplidos— debería haber aprendido que quizá el error es pensar que las verdades y las mentiras son muchas, que hay muchas. Quizá lo único que existe sea una sola verdad de la que nacen todas las demás, y en cada uno de nosotros esa verdad tiene un nombre. Eso lo repetía mucho Andrea, sobre todo al final, cuando ya la suerte estaba echada y hablaba así, resumiendo y queriendo decir. «Esa verdad única es como la contraseña que nos marca la vida, el color de la vida de cada uno», decía. Y también que somos países sin nombre. «El nombre está, siempre estuvo ahí, pero lo olvidamos demasiado pronto y nos pasamos la vida intentando recordar. Y eso cansa, cansa mucho. A veces nos parece haberlo soñado. Luego, durante la vida hay instantes de lucidez que nos desarman y en los que de nuevo recordamos. Son los momentos de las grandes muertes, esos impactos que marcan un gran antes y un después aún mayor y que nos dejan desnudos y nos obligan a mirarnos sin el filtro de lo aprendido, momentos en que, si cerramos los ojos, nos atrevemos a ver lo que somos: un país pequeño y asustado que busca su nombre, su contraseña, su entraña.»
Hace tres meses, el día que llegó la primavera, Jon y yo vivimos uno de esos momentos contraseña y emprendimos a la vez un viaje que ninguno de los dos habíamos previsto. Hoy diría que más que casualidad fue sincronía, pero claro, es fácil decirlo ahora. En aquel entonces ignorábamos que esas veinticuatro horas y los días que transcurrirían hasta hoy iban a ser un tiempo tan difícil como compartido, y también hermoso, muy hermoso. Jon no sabe que esta cena, esta noche, es mucho más de lo que él cree. Ni siquiera imagina que la contraseña de su nombre está aquí, escrita en esta cocina, y que su pequeño país tiene un nombre que es verdad porque yo lo conozco, lo conozco desde hace más tiempo del que él cree.
Jon confía en que esta noche nos reuniremos para celebrar. Y no lo culpo. Ese es el plan: celebrar haber tomado decisiones difíciles, la esperada llegada del verano, celebrar que a fin de cuentas todo ha salido bien... Cree que este es el premio que nos hemos ganado por valientes y por haber conjurado bien todos los cambios y retos que desató ese 21 de marzo que ninguno de los dos olvidará porque ya es parte de nuestro mapa interior.
Pero se equivoca.
Ese día la primavera hizo girar la veleta y fui yo quien giró con ella.
Esta noche, en cambio, el verano que nace trae consigo una verdad que es Jon en estado puro. Es lo que él no sospecha y lo que yo no puedo no decir.
Puede que él se pierda en esa verdad o con ella.
O puede que sea yo quien pierda a Jon.
Quién sabe.