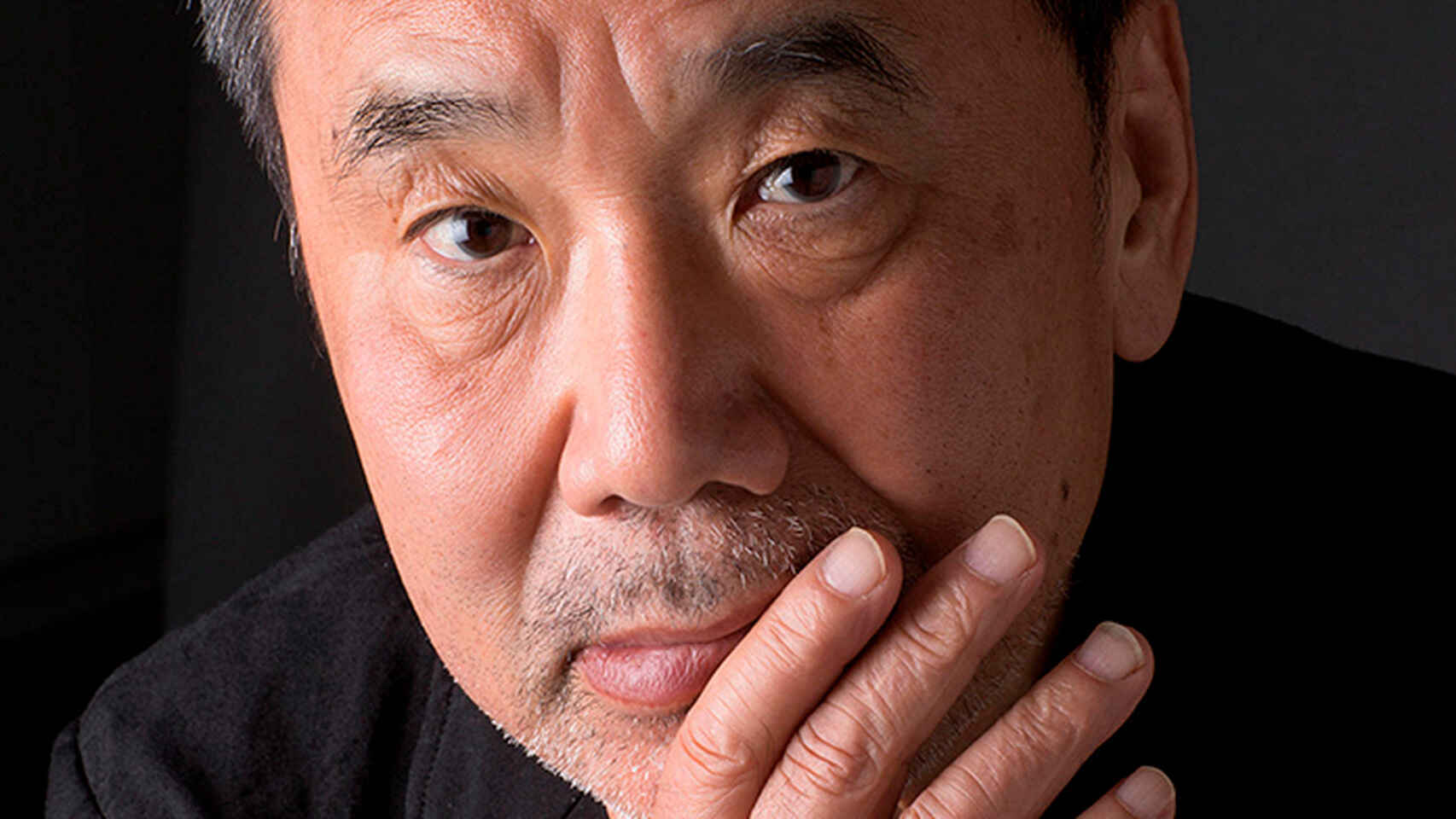Flor y nata
Rondaba yo los dieciocho años cuando me sucedió algo lo bastante extraño como para que nunca le haya hablado a nadie de ello, aparte de a un amigo algo más joven que yo. No recuerdo la circunstancia que me movió a contarle precisamente a él lo que me había ocurrido, pero supongo que no fue más que la deriva azarosa de alguna conversación que manteníamos, porque aquel suceso quedaba lejos en el tiempo y se perdía en un pasado difuso, diluyéndose inconcluso e irresoluto entre la densa neblina de aquellos años de juventud.
—Acababa de terminar mis estudios en el instituto, pero todavía no tenía una plaza universitaria —empecé a explicarle a mi amigo, a modo de introducción— y me encontraba flotando en lo que podría denominarse el purgatorio de los estudiantes, en medio de toda una encrucijada de preparación para los exámenes de ingreso en la universidad, en terreno de nadie y con la constante desazón de caminar sobre el vacío, entre dos tierras: una, el instituto, dejada atrás, y otra, la universidad, fuera de mi alcance todavía. Aparte de eso, mis días transcurrían de manera relativamente apacible. Había deseado probar suerte en una universidad privada a sabiendas de que era más fácil obtener plaza allí, pero mis padres se habían obcecado en que su hijo se inscribiese en una universidad pública, y no me quedó otro remedio que presentarme a los exámenes de ingreso a esta. Mis escasas esperanzas se vieron pronto confirmadas por un contundente suspenso. A diferencia de hoy día, en aquella época las matemáticas se exigían en todas las pruebas de ingreso para las universidades públicas, pero yo era un absoluto inepto en cálculo infinitesimal. El caso es que eso me sirvió más o menos de pretexto para pasarme todo el siguiente año prácticamente de asueto, sin pegar palo al agua. Vamos, que no puse un pie en la escuela preparatoria y, en la biblioteca, me limité a matar el tiempo leyendo gruesos novelones mientras mis padres confiaban en que yo hincaba profusamente los codos durante horas y horas sembrando las simientes de un futuro próspero. Sin embargo, a aquello yo le veía difícil remedio, puesto que le sacaba infinitamente más jugo a devorar de cabo a rabo las obras completas de Balzac que a tratar de bucear en los fundamentos del cálculo infinitesimal.
Ocurrió a principios de octubre de aquel mismo año. Ella me entregó una invitación para un recital de piano. Era una estudiante con la que en cierta ocasión había preparado una pieza breve de Mozart para cuatro manos. Iba un curso por detrás del mío, pero coincidíamos en una cosa: teníamos la misma profesora de piano. A los dieciséis años, dejé las clases de música y no volví a coincidir con ella, así que supongo que la sorpresa que me llevé cuando me invitó al recital estaba más que justificada. Más aún, no le veía ningún sentido. ¿Acaso quería darme a entender con ello que sentía un afecto especial por mí? Vaya... Aunque he de admitir que no era del todo mi tipo, ni siquiera entonces se me escapaba la finura y belleza de sus rasgos ni su elegancia y pulcritud en el vestir, además del hecho de que estudiaba en un colegio privado bastante caro. Es decir, el tipo de chica en el que un muchacho vulgar y corriente como yo no alberga la más mínima esperanza.
Mientras interpretábamos la pieza a cuatro manos, recuerdo que cada vez que yo me equivocaba, ella arrugaba el rostro, molesta. Me superaba en habilidad técnica e interpretativa y yo era un manojo de nervios, así que no es de extrañar que los muchos y variados desatinos de todo género corrieran de mi parte. No solo era una pieza relativamente sencilla, sino que además yo interpretaba la línea melódica que menos dificultades ofrecía. Aun así, como si de una obra difícil y ampulosa se tratara, nuestros codos se chocaron en varias ocasiones, por mi culpa evidentemente. Tuve que soportar el extenso repertorio de gestos de desdén que cada error mío provocaba en su rostro, mientras mis oídos daban fe de una flagrante falta de recato a la hora de lanzar censuradores chasquidos con la lengua. Aún hoy soy capaz de oír aquel punzante sonido y me pregunto si no fueron precisamente tales chasquidos los causantes de mi definitivo abandono de los estudios de piano.
En cualquier caso, solo nos conocíamos de coincidir ambos esporádicamente en alguna que otra clase de piano. Aparte de los saludos de rigor al vernos, nunca, que yo recuerde, mantuvimos conversación alguna, de modo que aquella repentina invitación para el recital (por mucho que ella compartiera escenario con otras dos personas más) más que de inesperada podría, sin duda, calificarse de desconcertante. Por mi parte, no tenía nada que perder, puesto que estaba empleando todo aquel año en balde y me decidí a escribirle una nota para confirmar mi asistencia. Asimismo, no puedo negar cierta curiosidad por saber el motivo que le había llevado a invitarme, si es que había un motivo concreto. ¿Querría hacer ostentación ante mí de sus notables progresos pianísticos desde la lejana época en que habíamos tocados juntos aquella pieza a cuatro manos?
¿O era quizás una estratagema para darme a entender algo de naturaleza más íntima y personal? En fin, yo todavía era muy joven para saber gestionar bien el impulso de la curiosidad, por así decirlo, y, en cualquier caso, quedarme en casa devanándome los sesos tratando de encontrar una respuesta no iba a servirme de gran cosa. El único modo de averiguarlo pasaba necesariamente por asistir al dichoso recital.
La sala donde iba a celebrarse el recital se encontraba en un edificio ubicado en lo alto de un elevado promontorio en Kobe. Tomé un tren hasta la parada más cercana y, a continuación, un autobús que debía recorrer una intrincada y serpenteante ruta para superar la pronunciada pendiente. Me apeé en la última parada, a poca distancia de la cima, coronada por un modesto auditorio patrocinado, al parecer, por cierto consorcio de empresas. Ahí se había programado el recital. Me extrañó que se les hubiera ocurrido levantar semejante edificio en ese lugar bastante aislado y de tan complicado acceso (aparte de una apacible urbanización de lujo, no había en la falda del promontorio nada especialmente destacable), pero lo acepté tal y como aceptaba tantas otras cosas que sucedían en el mundo sin que yo las comprendiera.
Habría sido descortés por mi parte presentarme allí sin nada con que expresar mi agradecimiento por la invitación, de modo que me acerqué a una floristería junto a la estación de tren y, tras seleccionar una a una las flores que se me antojaron más propicias para la ocasión, me hicieron un ramo con el que salí justo a tiempo para tomar el siguiente autobús. Era una tarde de domingo fría y gris. El cielo estaba encapotado con gruesas nubes que amenazaban lluvia. No se había levantado, sin embargo, ni una pizca de viento. Me había puesto una chaqueta de espiga gris azulado sobre un jersey liso y no demasiado grueso, y, colgada del hombro, llevaba una vieja bolsa de lona. Lo cierto es que, entre la chaqueta, nueva, reluciente e impecable, en flagrante contraste con la ajada y ruinosa bolsa, y el vistoso ramo de flores rojas envuelto en celofán que sujetaba en una mano, no cesaba de atraer miradas furtivas por parte del resto de los viajeros del autobús. O esa impresión me daba, al menos. De lo que no me cupo ninguna duda, ni siquiera entonces, fue de que mis mejillas habían adquirido un tono encarnado. En aquella época, enseguida me sentía azorado y me sonrojaba. Y, lo que era aún peor, el sonrojo tardaba en desaparecer.
¿Qué hacía yo en aquel lugar? Sentado en el autobús, con los hombros encogidos y con las manos apoyadas sobre las calurosas mejillas, tratando de enfriarlas, aquella pregunta no cesaba de importunarme. En primer lugar, no tenía ningún deseo de ver a aquella antigua compañera de clases de piano; y, en segundo lugar, la idea de asistir al recital que ella y otros estudiantes de música iban a ofrecer no me seducía lo más mínimo. Por si fuera poco, el cielo amenazaba lluvia. Pese a todo, me había tomado la molestia de gastarme el dinero que llevaba encima en comprar un ramo de
flores y de desplazarme a la cima de aquel promontorio en una tarde de noviembre tan desapacible. ¿En qué diablos estaba yo pensando cuando le envié la tarjeta de respuesta?
Los pasajeros fueron apeándose a medida que avanzábamos por la pendiente y el autobús fue vaciándose paulatinamente, de modo que, cuando alcanzamos la parada de la cima, el conductor y yo éramos sus únicos ocupantes. A partir de entonces continué la marcha hacia el auditorio a pie, pendiente arriba, con lentitud y fatiga, siguiendo el camino señalado en el folleto que acompañaba la invitación. Tras cada recodo, el mar desaparecía y volvía a aparecer ante mi vista. Allá abajo, una miríada de grúas se erigía a lo largo del puerto como destartaladas cornamentas de monstruos marinos que arrastrándose desde las profundidades se asomaban a la extensa superficie del mar, pintada de frío gris plomizo por la densa y oscura capota de nubes que se cernía sobre él.
Observé que el tamaño y la suntuosidad de las viviendas aumentaban según iba aproximándome a la cima. Exhibían todas, sin excepción, unos imponentes muros de piedra y unos grandes portones y hacían gala de suntuosos parterres de rododendros cuidadosamente podados y de garajes con capacidad para dos vehículos. No muy lejos, escuché el ladrido irritado de un perro, reprimido enseguida por su dueño.
Pese a seguir escrupulosamente el esquemático plano del folleto, iba apoderándose de mí un vago y sombrío presentimiento. En primer lugar, no me había cruzado con nadie desde que me había apeado del autobús y los dos únicos coches que había visto circulaban cuesta abajo. Si era cierto que un poco más arriba iba a tener lugar un recital aquella misma tarde, debería haber observado al menos cierto movimiento de personas, pero no se veía un alma, aquello estaba totalmente desierto y reinaba el silencio más absoluto. Tanto era así, que daba la impresión de que las gruesas nubes, allá arriba, se encargaban de aspirar y tragarse cualquier atisbo de ruido que pudiera producirse sobre la tierra.
¿Me habría equivocado?
Extraje la invitación de mi bolsillo y volví a leer el lugar y la fecha de la celebración del evento. Pensé que tal vez me había equivocado al leerlos por primera vez y había entendido un día o una ubicación erróneos, de manera que los repasé una y otra vez con todo el celo y la diligencia de que fui capaz. Nada. Todo estaba en orden, tal y como se indicaba en el plano: tanto el nombre de la calle donde me encontraba como la parada de autobús donde me había apeado se correspondían con los indicados en el papel. También la fecha señalada era la de aquel mismo día y no había cometido tampoco desliz alguno con la hora. Inspiré hondo, tratando de no caer en la desesperación y proseguí mi camino pendiente arriba. Puesto que había llegado hasta tan lejos, estaba decidido a dar con el auditorio.
Por fin llegué al edificio y me encontré con una enorme puerta de hierro de dos batientes cerrada a cal y canto. Por si quedaba alguna duda, la gruesa cadena y el candado de gran tamaño con que estaba amarrada lo confirmaban con creces y disipaban cualquier esperanza al respecto. No había nadie siquiera a quien poder dirigirse. Por el resquicio de ambos batientes observé que la puerta daba a un amplio aparcamiento que se encontraba completamente vacío, y que entre los baldosines del suelo asomaban tímidos brotes de hierba, lo que indicaba que no se había usado en mucho tiempo. No obstante, un gran letrero instalado en la puerta confirmaba que no me había equivocado y que aquel era el edificio que buscaba.
Reparé en un interfono y apreté el botón. Como era de esperar, nadie respondió. Dejé transcurrir unos segundos y volví a intentarlo con el mismo resultado. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera. Faltaban apenas quince minutos para la hora anunciada del recital, pero a juzgar por el estado en que se encontraba la puerta no parecía, desde luego, que fuera a dar paso a ningún evento inminente. El revestimiento de pintura estaba desconchado por todas partes y, allá donde el hierro quedaba a la vista, el óxido había hecho acto de presencia. A falta de nada mejor que hacer, apreté el botón de nuevo, esta vez lo dejé pulsado durante más tiempo. Silencio.
Permanecí de pie, apoyado alrededor de diez minutos en la pesada puerta de hierro, un tanto desconcertado, sin tomar ninguna decisión. Supongo que, a pesar de todo, todavía albergaba una tibia esperanza de que alguien apareciera finalmente por allí. La espera fue en vano. Ni a un lado ni al otro de la puerta se percibía señal alguna de vida. Ni soplaba el viento ni cantaban los pájaros. Tampoco llegaba a mis oídos el eco de ningún ladrido. Sobre mi cabeza seguía cerniéndose el mismo manto gris plomizo de nubes, denso y compacto.
Decidí irme de allí, ¿qué podía hacer si no?, e inicié el camino de vuelta, desalentado, desanimado y desganado, sin tener la más remota idea de qué podría haber sucedido, rumbo hacia la parada de autobús donde pocos minutos antes había iniciado el ascenso a pie hasta la cima del promontorio, de la que ahora descendía con la certidumbre de que aquella tarde desabrida y en aquel apartado lugar no iba a celebrarse ningún recital de piano. No había nada, desde luego, que yo pudiera hacer, aparte de regresar a casa, flores en mano. A mamá le faltaría tiempo para preguntarme: «¿Y esas flores rojas? Ya me dirás tú a cuento de qué te presentas con un ramo en casa», y yo le respondería lo primero que se me pasara por la cabeza. Para ser honesto, lo único que me detuvo de arrojarlas al contenedor de basura más cercano a la estación de tren fue el importe que había pagado por ellas, que, según la percepción que tenía yo de los precios en aquella época, había ascendido a un montante nada despreciable.
Cuando bajaba por una calle empinada, reparé en un pequeño parque un tanto aislado, no mucho más grande que cualquiera de aquellas viviendas y limitado al fondo por una pared de inclinación suave, formada por rocas. Pese a no contar con fuentes ni disponer de un área infantil de juegos, en pleno centro se erigía un curioso quiosco techado y de suelo adoquinado, rodeado de arbustos y acotado por un enrejado cruzado al que la hiedra se aferraba tímidamente. A simple vista no resultaba patente el propósito exacto con que pudiera haber sido levantado. No obstante, el evidente esmero, por un lado, con que aquellos arbustos y demás plantas habían sido podados, y la completa ausencia de hierbajos o maleza silvestre y de basura, por otro, constituían claros indicadores de que allí se realizaban trabajos de mantenimiento de manera regular. En cualquier caso, de camino hacia la cima, había pasado de largo sin percatarme de la existencia de aquel parque menudo y recoleto.
Animado tal vez por la idea de darme un breve respiro y reposar tras aquella azarosa y desconcertante vivencia en que se había convertido la tarde del domingo, decidí entrar y tomar asiento en un banco que había junto al enrejado del quiosco, de espaldas a este. He de confesar que todavía conservaba en algún lugar de mis entrañas una tenue llama de esperanza y que pensaba que en cualquier momento podría aparecer un gentío anhelante y expectante por que diera comienzo el dichoso recital de piano. En el mismo instante en que mis posaderas encontraron reposo en aquel banco cayó sobre mí todo el cansancio que había ido acumulando a lo largo de la jornada. Era una sensación de agotamiento un tanto peculiar, en la que inexplicablemente no había reparado hasta ese preciso instante pese a haberla arrastrado conmigo durante horas. Desde la portezuela de entrada al quiosco se divisaba todo el puerto, en cuyo muelle permanecía atracado un buen número de cargueros de dimensiones descomunales. Al observar desde aquella considerable altura los contenedores apilados en el embarcadero, con su estructura metálica y rectangular, se me antojaban diminutos, como cajitas para guardar clips o monedas.
Al cabo de un rato llegó hasta mis oídos un tenue murmullo, como un lejano esbozo de voz humana que, según pude comprobar a medida que se acercaba, provenía de un altavoz. Debido a la distancia, aquel hilo de voz carecía todavía de la nitidez suficiente para que se pudiera apreciar el contenido de su discurso, pero evidenciaba un empeño tenaz en articular con pulcritud cada frase por separado. Paradójicamente, aquel marcado y patente afán de claridad fonética iba acompañado de un tono monótono y arrastrado, falto del más exiguo grado de expresividad y emoción prosódicas. En cualquier caso, y a juzgar por la gravedad en la entonación, daba la impresión de que aquella voz trataba de transmitir un mensaje de suma importancia. Es más, se me antojó pensar que yo era el único receptor de tan circunspecta locución, y que, además, el mensaje iba dirigido a mí en exclusiva (y a nadie más que a mí). ¡Eso es! Alguien se había tomado la molestia de subir todo el promontorio hasta allí con el propósito de ilustrarme e iluminarme sobre cuál había sido mi error y qué había pasado yo por alto exactamente para acabar abocado a una situación tan desconcertante. En circunstancias normales, la idea me habría parecido descabellada, pero en aquel momento me la tomé en serio. Agucé el oído. La voz se aproximaba y cada vez entendía mejor lo que decía. Quizás el altavoz se encontraba instalado en el techo de un coche que marchaba lenta y pausadamente cuesta arriba, acercándose al parquecito (parecía razonable pensar que mucha prisa por llegar a la cima no debía de tener). Cuando el sonido llegó con mayor claridad, tuve la certeza, finalmente, de que se trataba de un vehículo desde el cual, a través de un altavoz, se lanzaban proclamas de credo cristiano.
—¡La muerte nos llegará a todos! —proclamaba la voz, calma y tediosa a partes iguales—. ¡Del polvo venimos y al polvo volveremos! ¡A todos, sin excepción, nos aguarda el mismo destino! ¡Y, tras ello, nos enfrentaremos al Juicio Final, donde seremos juzgados por nuestros actos en vida! ¡Y el veredicto dependerá de los pecados que hayamos cometido!
Presté atención a aquellas palabras desde mi cómodo asiento, junto al quiosco del parque. Lo primero que experimenté fue cierta extrañeza ante el hech de que unos feligreses con propósito evangelizador hubieran pensado que hacer proclamas cristianas en la solitaria falda de un promontorio en la que no había nada más que una urbanización de lujo mereciera la pena. Desde luego, por aquellos alrededores solo iban a encontrarse con familias acomodadas y adineradas en cuyos garajes descansaban por lo menos un par de utilitarios, y pocos de sus integrantes estarían deseando oír hablar de salvación y redención de sus pecados. Aunque... ¿quién soy yo para afirmar tal cosa? Quizás el deseo de ser perdonado de los pecados no tenga nada que ver con la posición en el escalafón social ni con la riqueza.
—¡Quienes se arrepientan de sus pecados y busquen en Cristo la salvación serán perdonados! ¡Se librarán así del fuego eterno del Infierno! ¡Solo a aquellos que depositen su confianza en Nuestro Señor se les otorgará la vida eterna y la gloria del Cielo!
Esperé con anhelo a que el coche apareciera por la calle colindante al parque, y a que la voz desarrollara con más detalle el argumento acerca del juicio tras la muerte. Me daba igual lo que dijera, creo que yo solo ansiaba oír unas palabras contundentes y enérgicas, fuera lo que fuese lo que anunciaran. Pero sucedió justo lo contrario: en ese preciso momento, el coche empezó a alejarse y la voz se volvió de nuevo incomprensible, hasta desaparecer. El coche debía de haber girado y tomado la dirección opuesta a donde yo me encontraba. Como no lo había visto y se alejaba cada vez más, me sentí desplazado y arrojado de este mundo.
Igual que un fogonazo, una idea se abrió paso, rauda, entre mis pensamientos y entonces lo entendí: ¡todo había sido una completa tomadura de pelo! Y yo, en el papel de víctima y perfecto necio, había mordido el anzuelo y había acudido dócilmente sin sospechar nada, inocente como un corderito camino de su degüello, hasta la cima de aquel promontorio desierto. Tendría que haberlo intuido. Pero lo que yo no llegaba a concebir era el motivo que habría podido empujarla a maquinar una broma como aquella, tan absurda como insustancial. ¿Me guardaba algún rencor personal? ¿O es que acaso me detestaba sin motivo? Tal vez no se trataba más que de eso, de una simple e inmotivada aversión de naturaleza irrefrenable. Tan incontenible que habría decidido hacérmelo pagar a mí, de un modo u otro. Seguramente, pensó en el placer que le procuraría tramar la argucia con que engañarme, y era posible que en aquel preciso instante se encontrara riendo disimulada u ostentosamente, oculta tras una sombra, contemplándome o tan solo imaginándome.
Y, sin embargo, algo no encajaba del todo: ¿era tal la repulsión que sentía hacia mí como para haberse tomado semejantes molestias? Tanto la elaboración de la tarjeta como su posterior impresión requerían de no poco tiempo y trabajo. ¿Hasta ese extremo me detestaba? Yo no encontraba, desde luego, ningún motivo para ello. Pero a veces herimos a las personas que nos rodean sin darnos cuenta, pisoteamos su orgullo sin querer y provocamos un involuntario aborrecimiento hacia nuestra persona. Me devané los sesos tratando de recordar hipotéticos malentendidos que hubieran despertado su ira contra mí. Fue inútil. Nada de lo que pudiera aducir tenía suficiente peso. Y en esas me encontraba, deambulando por los laberínticos vericuetos de mi pensamiento, extraviándome en posibilidades infundadas y sin llegar a conclusiones convincentes, cuando tuve la sensación de ir perdiendo el hilo de la conciencia y de que me costaba respirar.
Aquello no era nuevo. Me ocurría una o dos veces al año como consecuencia de la ansiedad. Me alteraba y los bronquios se me cerraban y se negaban a tomar suficiente aire, y yo experimentaba entonces un ahogo en el pecho y una angustia tremenda, y en cierta manera era incapaz de moverme. Me encogí y me quedé prácticamente postrado de cuclillas. Cerré los ojos. No podía hacer más que esperar pacientemente a que retornara el ritmo respiratorio normal. Con el tiempo, los ataques de ansiedad fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo (como también mi tendencia a ruborizarme). Tal vez por aquel entonces cargaba con algún problema del que no me había percatado.
Apoyado sobre el asiento del banco y con el cuerpo doblado hacia delante, mantuve los ojos apretados, dejando que transcurrieran los segundos y los minutos y, en fin, que el tiempo hiciera su trabajo balsámico. Pasaron cinco minutos. ¿O fueron quince? Creo que perdí la noción de cuánto tiempo permanecí en aquel estado, durante el cual unas extrañas figuras geométricas surgían y se apagaban en la oscuridad bajo mis párpados y yo las contemplaba indulgente, contando números lenta y pausadamente, concentrado en volver a recuperar la cadencia respiratoria. Mi corazón, como un ratón asustado y acorralado en el hueco de mi caja torácica, emitía jadeantes y convulsos resoplidos nada agradables.