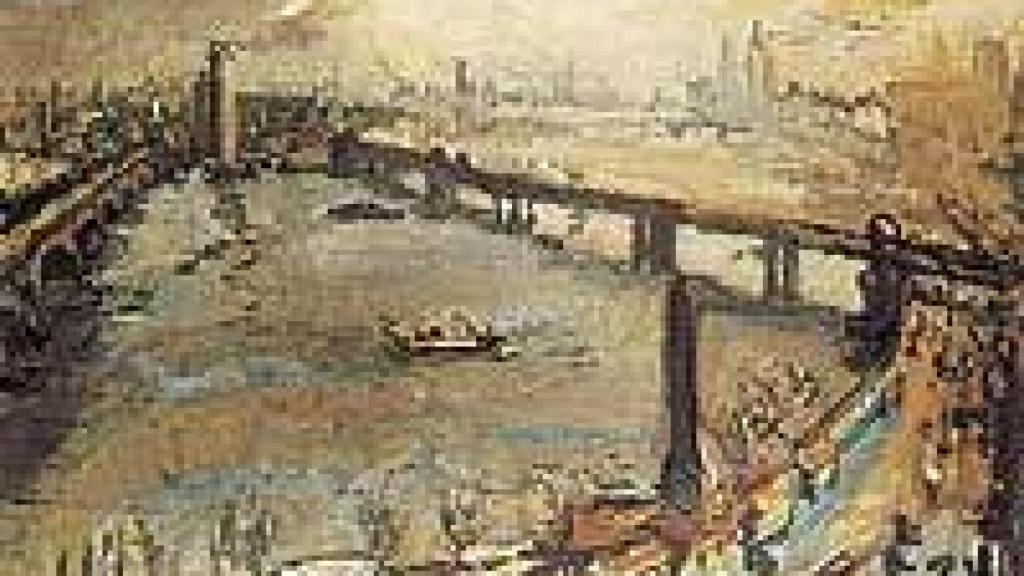
Image: London
London
Por el camino de Umbral
31 octubre, 2001 01:00¿Es que no iba a encontrar un pequeño amor femenino en London?, le pregunté a Dylan Thomas, que tenía una corbata de cerveza. A Borges nos lo presentaron como traductor del Orlando
Londres giraba en torno de Picadilly Circus y yo no estuve nunca en las fiestas de mistress Dolloway cuando recibía, sino que me fui a pie por aquellas calles de fábricas, larguísimas, que desgranaban en la noche la Balada de la cárcel de Reading, mientras el tío Oscar se deshacía sus finas manos trenzando y destrenzando esparto como cumplimiento de su condena, condena muy merecida por haberse enamorado, un dandy nunca se enamora, y menos de otro dandy.
Londres se fustigaba con la palabra shakesperiana en todos los teatros de la noche, salvo en aquel cuyo escenario era un inmenso cubo de cristal lleno de agua, y en cuyo interior se desarrollaba un vodevil con los actores y actrices completamente desnudos. Los ángeles de William Blake se escapaban por las chimeneas del museo constituyendo un sistema celeste que decoró por siempre los sueños del poeta. Pero ahora eran de verdad y se acercaban a Reading para consolar a Wilde e inspirarle los versos de su balada, que traían desde la Tate Gallery en las alas acartonadas y magníficas que pintó el otro. En la noche de Londres no había tiempo ni espacio sino unos chicos y chicas de la escuela romántica cantando cosas de los Rollings en la fuente de Picadilly. Los niños buenos, los hijos de las adúlteras victorianas, se arrodillaban junto a la cama para recitar el poema de Kipling antes de dormirse y toda Inglaterra estaba en paz con aquellos versos, con los indios sangrientos, con las manos tumefactas de Wilde y con el final de Romeo y Julieta, que es un final algo así como de musical. La gente salía de los cines porno y las fábricas mugían en la noche atesorando las piraterías del Imperio, ah país de bucaneros y de reinas mercantiles, hasta que la de ahora ha puesto una tienda de chucherías.
Ah London en la noche, nombre de novelista, la ciudad más oscura para los asesinos y unas luces mal puestas iluminando a quien sea ese marino que reina en Times Square. Ah noche de almacenes que duermen como vacas y yo era Dylan Thomas lúcido de cerveza. Mira Virgina Woolf ejerciendo de puta en unos urinarios rojos y con graffitis. Será ella o será Orlando que ha venido con Borges hablando inglés antiguo.
Tengo el monóculo mellado del señor Joyce para mirar las lenguas por el forro. Sé que ahora está borracho, vestido de jesuíta, mirando para Irlanda, brindando con cerveza. Pero el faro de Londres, su epicentro español es el culo académico que pintara Velázquez.
La National Gallery es un sitio aburrido donde la gran pintura ignora al visitante. No tiene ese bullicio de luz y erudiciones que siempre tiene el Prado de Madrid. De modo que paré mi noche en el barrio diplomático, visitando a unos amigos españoles. Desde los ventanales podía verse todas las mañanas a la princesa Ana saltando a caballo hacia más luz como si todo el Imperio cupiera en la copa de un árbol. Me invitaron a té hindú que sabía a la sobaquera del citado Kipling y luego la señora se acostó y el caballero y yo salimos a un music-hall a tomar unas copas con el retrato de Dorian Gray. El espectáculo era atractivo por los semidesnudos de las chicas, pero mi amigo y el señor Dorian habían elegido una mesa tan lejos del escenario que apenas pude ver nada. Les pedí los prismáticos de teatro y lo que vi en cada uno de los cristales fue el retrato de Dorian Gray ya descompuesto y repugnante. Dejé los prismáticos sobre la mesa delicadamente y me fui a la entrada de artistas a saludar a las coristas, vestidas de escarcha y libra esterlina.
Una mañana tomé King’s Road para jugar a los chelines, que por allí culebreaban como virutas del oro de Inglaterra. Luego seguí caminando, con los bolsillos llenos de chelines, hacia el reino de las botas altas y la ropa de cuero negro, aquellos escaparates recién lavados donde sonreía la mañana tras unas modelos desnudas, salvo el látigo con que se castigaban su cuerpo enfermo. Eran kilómetros y kilómetros de juventud hasta que me agregué a una boda en la puerta de una pequeña y retocada iglesia donde se casaban dos jóvenes. él era homosexual y el otro él iba vestido de Ofelia y bajaba la cabeza mansamente cuando su Hamlet le tocaba el culo. Hubo muchas flores, mucha alegría y mucha música, pero yo ya había tenido bastante con la aburrida noche de Dorian Gray.
Por la tarde estuve en una recepción de la señora Woolf, que venía de pasearse por la orilla del mar con los bolsillos llenos de piedras. El agua le mojaba el vestido hasta media pierna. La fiesta estaba chispeante de coroneles, escritores y mercaderes. A Borges nos lo presentaron como el modesto traductor del Orlando. Virginia bailó con Orlando, muy ceñida, y Orlando era otra mujer. ¿Pero es que no iba yo a encontrar un pequeño amor femenino en London?, le pregunté a Dylan Thomas, que tenía una corbata de cerveza. Cuando salí del party y me alejé de Bloomsbury era la media noche por el reloj de chaleco de Wellington, que reinaba en las alturas de Times Square. A la putita con la que yogaba bajo la estatua del general le di todos mis chelines menos uno, casualmente el único que no era de oro sino de cobre.




