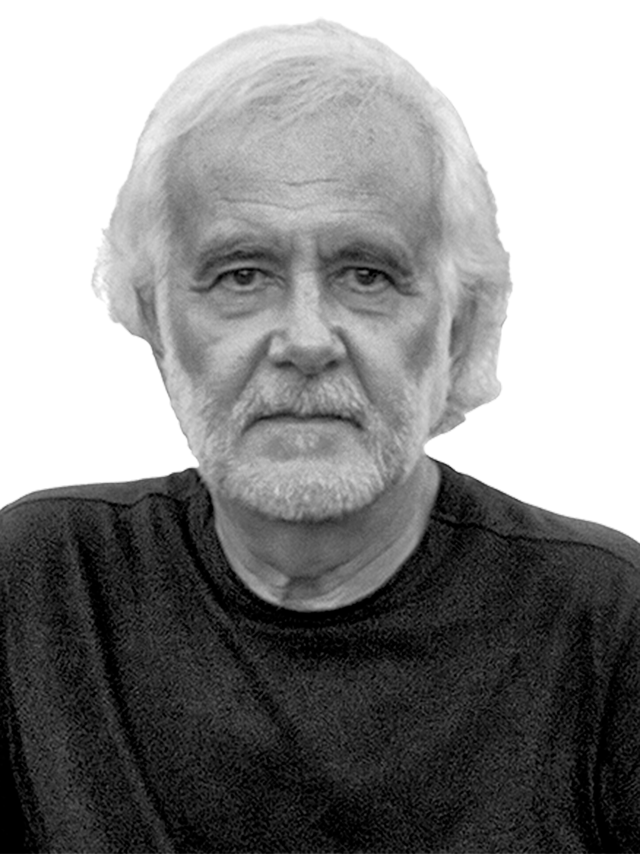Política y massa perdita. El título de este artículo lo debo a Larra, que rotuló así uno suyo publicado en El Observador el 1 de noviembre de 1834. La pregunta es comprensible si se atiende al declive político y a los rudos pero efectivos sistemas de manipulación ejercidos sobre la sociedad, que han influido en que una raída massa perdita (Paul Ricoeur) se haya visto privada de su condición ciudadana. No porque sí las encuestas muestran el temor ante la arbitrariedad, la falta de cordura y el poco rigor de quienes nos gobiernan. Dicho de otro modo: se ve a los políticos como un azote.
Los mandatos de Suárez y Calvo-Sotelo, que cruzaron por una senda de lógica incertidumbre, dieron paso a un vaivén de discordias partidistas, de reyertas protagonizadas por unos mandatarios que han hecho lo posible por mantenerlas hasta hoy. No existe más proyecto político que el de permanecer en el poder.
Nadie cree en el quehacer de unos dirigentes improvisados y lenguaraces, populistas y pagados de sí mismos que no cesan de atizar la vulgaridad que sella estos días. Los logros sociales, que no se deben a la derecha, ni la salvaguarda de la economía, que no se debe a la izquierda, son inciertos y confieren a nuestra historia política reciente la solidez de un remedo.
Desde los años 80, y todavía más desde los 90, la cultura española ha cedido terreno a la frivolidad, lo atestigua la ordinariez que nos acecha
Los últimos veinticinco años han sido una algarabía, una pasarela de ministros en su mayor parte irrelevantes. Es verdad que los presidentes de gobierno tampoco han sido mejores, hombres de partido y de cultura limitada –dejemos aparte a Calvo-Sotelo–, sin la moral y la responsabilidad que otorga la inteligencia, figuras asertivas, nunca convincentes, preocupadas en atajar la corrupción habida en su propio partido o en la oposición.
Por cierto, no contamos con un solo partido que haya sabido ejercerla. Aquí no se entiende bien la oposición. La costumbre ha sido llevar la contraria, nada más. Si no han arruinado la democracia felicitémonos, y hagámoslo también por no habernos caído de Europa.
El cepo del bienestar. El proyecto de desactivación social ha sido uno de los hitos de nuestra historia última. La poca seriedad de los sindicatos, convertidos en agencias de reclamaciones; el depredador mercado neoliberal y la caída de la enseñanza pública, han contribuido a aletargar a una clase trabajadora que no se identifica con su condición.
Ya no se habla de obreros, sino de productores, operarios, asalariados y demás. Ha sido necesaria para ello una manipulación ideológica y la puesta en marcha de lo que Peter Sloterdijk ha llamado “la democratización del lujo”. Se ha convencido al productor de que su aspiración consiste en ir en un crossover, se le ha dicho que es posible hacerse con una segunda residencia, con la pertinente piscina, y pertrecharse de los electrodomésticos más aparentes y considerar normales las pantallas de 85 pulgadas.
El cepo del bienestar ha embotado a una clase que hoy ha perdido su fuerza y sobre la que han caído todas las tentaciones de una burguesía no precisamente ilustrada. Esto explica, en parte, los masivos votos obreros a los mal llamados partidos conservadores, porque en España estos son unos simples celadores de sus privilegios y apenas entienden qué es el Estado ni han oído hablar de Tocqueville.
La cultura y los últimos héroes. Nadie puede negar que desde los años ochenta, y todavía más desde los noventa, la cultura española ha cedido terreno a la frivolidad, lo atestigua la ordinariez que nos acecha. La “movida madrileña” fue un aviso de lo que vendría.
Las televisiones públicas, que lo han arrasado todo –¿se imaginan qué sería hoy del programa A fondo, emitido entre 1976 y 1981?–, la proliferación de ínfimos grupos musicales pop, los lanzamientos masivos de autores inexistentes, la siembra de libros de autoayuda promocionados por los grandes grupos editoriales, expertos en baratijas, contrasta con un fenómeno que debe alegrarnos: la aparición, en los últimos años, de un significativo número de pequeñas editoriales, muchas fundadas en provincias, cuyo criterio sanea el sector y ofrecen la posibilidad de conocer a unos escritores que nunca habrían llegado a las librerías sin su concurso.
A menudo creadas por letraheridos, anti-Laras natos, han ofrecido un buen caudal de títulos valiosos que se oponen a las trilogías subliterarias y a las largas tiradas de premios que hacen aguas por todas partes. Los que no hacen aguas, en general, son los museos, los teatros y algunos centros culturales que, en las últimas décadas, han dignificado esta extraña cosa en la que se ha convertido la cultura.
Los veinticinco años últimos han supuesto una lenta toma de conciencia, que a día de hoy aumenta debido al apremio de la situación
Aparecen nuevos y descollantes intérpretes musicales, actores y actrices de cierta solidez, cineastas, artistas plásticos notables. Son parte de la resistencia, héroes decididos a darlo todo, aunque muchos terminen, por necesidad, fuera de nuestras fronteras.
Clientes del autoengaño. Los que en su día vivimos bajo la censura celebramos la llegada de una nueva época. Las expectativas eran grandes, la libertad de expresión nos acercaba a Europa, no importaba si conservadora o progresista, el caso era convivir con una mentalidad más abierta y, sobre todo, más seria. Sin embargo, el deterioro de los medios de comunicación ha sido tan grave, que nadie en sus cabales confía en lo que lee, oye o ve. Nos han metido en un atolladero.
La caída de la calidad de los periódicos, cadenas radiofónicas y televisiones es tan notoria, que configuran un siniestro paisaje. La compra y procesado de la información por parte de los grandes capitales –de la derecha, de la izquierda– ha sido una inversión que ha permitido a cada uno diseñar una realidad a su gusto. Nunca había habido tantas realidades amañadas en una sola, que es la que pocos advierten. Esto no ha sido privativo de España, pero en nuestro país esta deriva resulta dolorosa.
La mencionada aparición de las televisiones privadas, que son una fuente de chabacanería y desinformación sin precedentes; la condena del periodista, diezmado en el desempeño de su oficio; y los intereses políticos, necesitados de voceros, hacen que comprar un periódico sea un acto autocomplaciente, porque el lector ya sabe qué va a leer. O mejor dicho, qué quiere leer.
Las emisoras que sintonizamos nos dicen lo que deseamos oír. Y así con todo. Que un mismo hecho sea objeto de interpretación radicalmente opuesta, supeditada a las ideas de la publicación, ha ayudado a propagar el escepticismo sobre la información que se nos administra, plagada de engaños, falsificaciones y demás oscuridades.
Pocos jóvenes leen periódicos nacionales, muchos están suscritos a la prensa digital gratuita, otros a diarios digitales extranjeros aunque de pago, sin duda parciales, pero que son más cabales a la hora de emitir las noticias y, en general, están mejor escritos. No tenemos aquí un The New York Times ni un The Guardian, tampoco un Le Monde ni un Der Spiegel, los que había tienen la arboladura menos alegre, el viento sopla desde inicuos cielos.
Vivir entre residuos. Que el planeta esté dando muestras de cansancio, que viva más empobrecido en cada uno de sus giros, hace que una parte de la sociedad ponga la mirada, por fin, en uno de los problemas más serios que padecemos. No es necesario ser ecologista, no es preciso ser lector de Bruno Latour para darse cuenta de la deriva a la que estamos expuestos a causa del clima. No es preceptivo militar en organizaciones eco, como digo, para aquilatar el peligro que entraña el calentamiento y lamentar la poca voluntad política de reducir la contaminación y eliminar las toneladas de residuos que generamos a diario.
La decisión de retardar el proceso natural que nos afecta, su anunciada involución biológica, deben superar los idearios e intereses económicos –qué ingenuidad, lo reconozco– si se quiere que esto que llamamos “vida” perdure y se cumpla de manera razonable. Al respecto, los veinticinco años últimos han supuesto una lenta toma de conciencia, que a día de hoy aumenta debido al apremio de la situación.
[Historia del prensente en cinco palabras]
La España cuarteada por las urbanizaciones, de costas melladas por los abundantes puertos deportivos, de campos de golf en tierras de secano y playas untadas de crema solar, está, sin embargo, dando muestras, tímidas si se quiere, del temor que nos atenaza.
Día a día se recicla más, existe mayor cuidado con el consumo de agua y se está atento al dispendio de la energía. Hace veinticinco años nadie pensaba en estos asuntos, y menos los políticos; se emitía el CO2 que hiciera falta, se deforestaba a destajo para construir chalets y casas adosadas en zonas no permitidas, pero aprobadas con el amaño de no pocos alcaldes.
Ahora bien, de nada sirven las tibias acciones gubernamentales, secundadas por una sociedad dispuesta a facilitar el reciclaje, si los dirigentes siguen mirando hacia otro lado. No lo toman en serio. Que las compañías explotadoras de las energías fósiles sean ahora las abanderadas de “lo verde” lo dice todo.
Son los jóvenes quienes más reducen el consumo de carne y los que piensan en la viabilidad de la producción de lo que comen; tienen, es verdad, más conciencia, pero debemos saber que de los plásticos que bajamos al contenedor solo se recicla un tercio, y que falta la honestidad de los gobiernos, incluido el de España, para afrontar esta cuestión crucial.
Pero bien pensado, cómo van a proceder de otro modo si promocionan sin cuento esta epidemia llamada turismo que no cesa de corroer tierras, mares y cielos. Parece que la del continuo viaje y el atiborrarse a todas horas va a seguir siendo nuestra más potente industria por los siglos de los siglos.
Ramón Andrés (Pamplona. 1955) es poeta, ensayista y colaborador de El Cultural. Premio Nacional de Ensayo 2021 por Filosofía y consuelo de la música (Acantilado, 2020), su último libro es La bóveda y las voces (Acantilado, 2022).