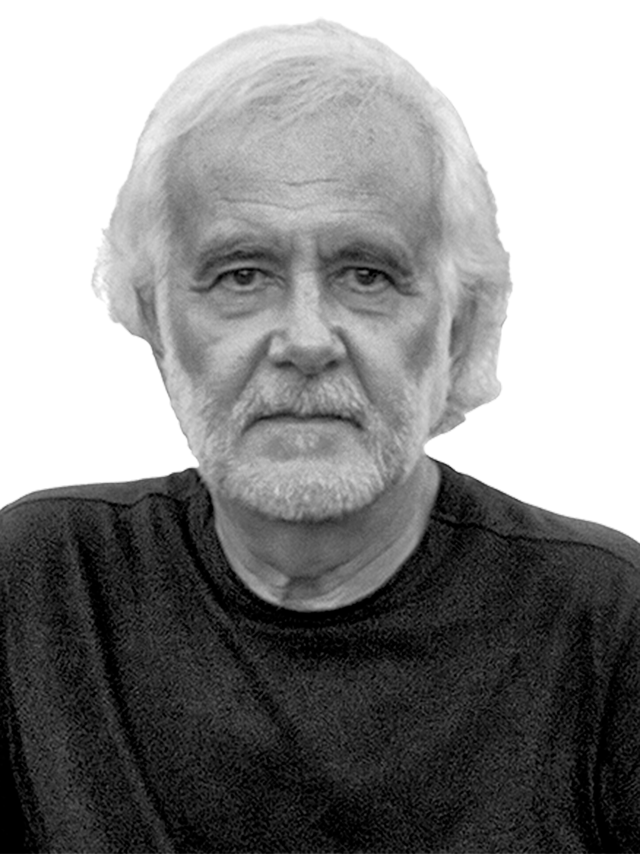Pensar la quietud, caer en la cuenta de que el tiempo interior, el de cada uno, desmiente el curso fugaz del mundo. Al reflexionar sobre este sentimiento, al tratar de describir esta percepción, no puedo dejar de pensar en la Carta de Lord Chandos, que Hugo von Hofmannsthal publicó en 1902. A propósito de este escrito, Claudio Magris señalaba hace unos años que sus páginas encierran “el desfallecimiento de la palabra y del naufragio del yo en el fluir convulsionado e indistinto de las cosas”. En cualquier caso, intuyo, un naufragio que deja a salvo.
Nunca me he sentido tan cerca de un personaje literario como de aquel Lord que lo abandona todo, penetrado por la insospechada revelación que la realidad le ofrece. Las cosas, cualquier objeto, un rastrillo, un jarrón, el color rojizo del atardecer, un pájaro que lo cruza, los tablones de madera que suenan al pasar por el puente, son capaces de situarnos en un silencio tan poderoso, que lleva a desmentir el absolutismo de una mente moderna que se ha construido para alzarse en hegemónica. No sé cuántas veces, desde muy joven, habré leído esas palabras de Hofmannsthal, que expresan el orden de un universo que apenas presentimos y que, sin embargo, nos preside.
Borrar la distancia que nos separa de las cosas, no jerarquizar el espacio que nos es propio, quiero decir, no separarse del flujo que envuelve en un mismo curso el árbol, la nieve que se estrecha en un vallado, el perro que dormita, el correo recibido y la taza que dejamos sobre la mesa, es renunciar a vivir fragmentado. Porque existir así, asumido como fruto de la división, segmentado según la ley de la razón, es haber caído en el engaño, ese que nos persuade de que imperamos sobre algo.
La subjetividad se ha adueñado de todo aquello que está ante los ojos. Vivimos como propietarios, sin caer en la cuenta de que somos un préstamo
Cuando en nuestros días el filósofo Graham Harman refiere que nos hemos apropiado de cuanto nos circunda, que hemos franqueado el territorio de cada ser, de cada cosa, está diciendo que la subjetividad se ha adueñado de todo aquello que está ante los ojos. Vivimos como propietarios, sin caer en la cuenta de que somos un préstamo. Porque los objetos tienen su reminiscencia, pues lo que ha sido creado procede de un tiempo y de unas manos.
Las botas campesinas que pintó Vincent van Gogh, sobre las cuales escribió Martin Heidegger en El origen de la obra de arte, evocan los inviernos pasados, su trajinar por los surcos recién abiertos, llevan consigo la humedad de las lluvias de primavera, el terrón de la tierra de nuestros padres que se ha incrustado en la suela, el peso de un cuerpo que se gana el jornal.
Ciertamente, no atender lo que nos dice la más inmediata realidad, no advertirlo, es desentenderse de lo que se nos ofrece. Haberse acostumbrado a lo desechable, a las cosas como si fueran comparsas de nuestro paso, mercancía de la nada, subestimar lo que está al alcance, es menospreciar lo que nosotros mismos hemos elaborado. La insaciabilidad, el deseo de acopio, procede de este dominio que lleva a ver el afuera, lo inmediato, como accesorio y materia sometida.
No estoy seguro de ese “desfallecimiento de la palabra” que sugiere Magris en Lord Chandos, pero sí de su impresión en virtud de la cual la mirada del protagonista es testimonio de una epifanía continua, de un nacimiento que nos sitúa de frente, no de espaldas. Lo que nos rodea, nos concierne. Aquello que puede parecernos menor tiene un lugar en ese cosmos que va creándose en cada giro de la tierra, en esa rotación que deja un poso en la pequeña historia que somos, enlazados día a día a cuanto nos acompaña.