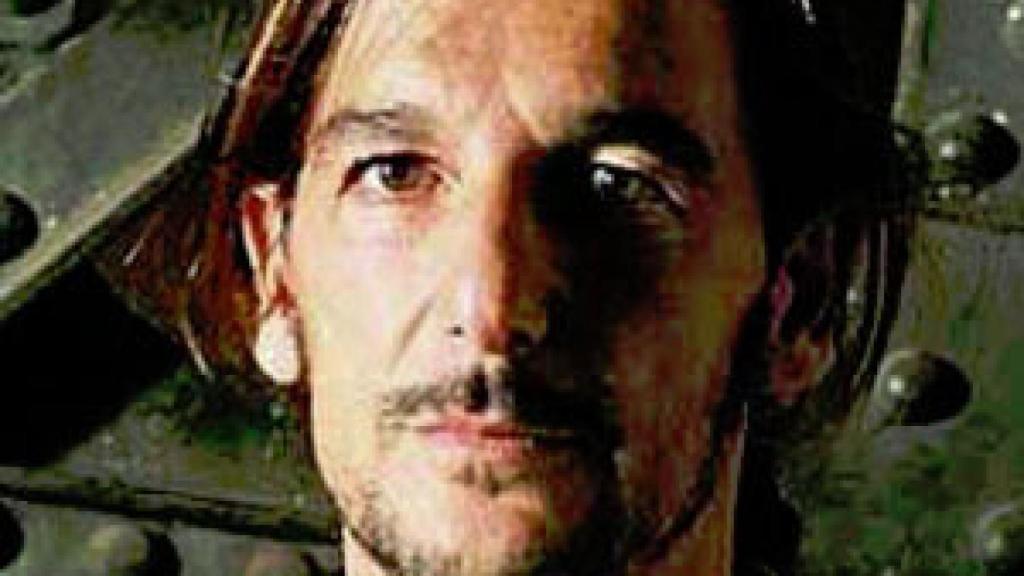
Image: Intransigencia
Intransigencia
Recuerdo un pasaje de La orgía perpetua (1975), el apasionado ensayo que Mario Vargas Llosa dedicó a Gustave Flaubert y Madame Bovary. Cuenta en él cómo, hacia finales de 1960, mantuvo una violenta discusión con un amigo boliviano, a la que éste puso término con las siguientes palabras: “Eres intratable cuando se trata de Cuba o de Flaubert”.
“Catorce años después -escribía Vargas Llosa en el ensayo mencionado-, admito con espíritu más flexible las críticas a la Revolución cubana; mi intransigencia sobre el tema Flaubert, en cambio, sigue siendo total”.
Han pasado cuarenta años más, y no sé yo si Mario Vargas mantiene esa intransigencia sobre el tema de Flaubert. De lo que estoy seguro es de que la flexibilidad con que iba encajando las críticas a la Revolución cubana se ha tornado durante este tiempo implacable y severísima recusación de la misma.
Las vueltas que dan las cosas.
Pero lo que me resulta gracioso de esta anécdota no es la consabida volubilidad de las posiciones políticas, sino el hecho de que un lector apasionado, como sin duda era el joven Vargas, pueda sentir hacia un determinado escritor una devoción tan fanática que lo convierta en una persona intratable toda vez que el nombre del escritor en cuestión sale a colación. Eso, y que la intensidad de su fanatismo pueda alcanzar el mismo rango que tienen para uno las convicciones políticas, la adhesión más o menos militante a una ideología, tanto más si se trata de una ideología revolucionaria.
He recordado este pasaje leyendo una anotación de Arthur Schnitzler recogida en su Libro de dichos y dudas (1927), que próximamente publicará Ediciones Universidad Diego Portales. El autor de La ronda observa en ella que “uno puede insultar o mofarse impunemente, sin peligro alguno, de Goethe, Beethoven o Miguel Ángel”, mientras que, por el contrario, “una palabra irrespetuosa sobre Cristo puede acarrear hasta el día de hoy graves consecuencias para quien se atreva a pronunciarla”.
Se queja Schnitzler (corren los años veinte del pasado siglo, no se olvide) de que sólo en asuntos religiosos esté mal considerada la falta de tacto o incluso la duda, castigada en determinados casos “ya no con la inquisición o con la hoguera, pero sí sobre la base de ciertos artículos todavía vigentes del código civil”. Y añade: “No habría nada que objetar si éstos se aplicaran con el mismo rigor a personas cuyos vituperios se dirigen contra las manifestaciones del espíritu en ámbitos que no son puramente religiosos”.
El caso es que, periódicamente, todavía hoy, aquí o allá, no dejan de montarse pollos a consecuencia de las manifestaciones que a éste o a aquél se le ocurre hacer sobre la Virgen o el Papa, ya no digamos si se trata de Mahoma. Pese al acelerado proceso de laicización que ha tenido lugar en buena parte del mundo a lo largo del último siglo, hasta en los países más avanzados en esta materia se sigue considerando de mal gusto o incluso delictivo denigrar públicamente los símbolos de una comunidad religiosa. O de una comunidad nacional. O de una comunidad política. Lo cual no deja de ser razonable, no pretendo aquí lo contrario. Lo que me interesa destacar, al hilo de la anotación de Schnitzler, es la discriminación que padecen quienes profesan hacia un señalado representante de las artes, del pensamiento o incluso de la ciencia una veneración de tanta o mayor intensidad que la que experimentan otros por su dios o por su patria, y que, como a éstos, les procura también un sentimiento de pertenencia que puede llegar a exceder muy ampliamente el ámbito de lo privado.
Dice Schnitzler que algunos “son capaces de percibir lo divino en Goethe, Beethoven o Miguel Ángel”. Pero sin necesidad de ponerse tan estupendos cabe preguntarse si el resentimiento que provocan ciertos críticos no tiene que ver con la ofensa que para algunos constituyen sus reprobaciones. Si la intransigencia que -como Vargas Llosa cuando de Flaubert se trataba- uno es capaz de ostentar en su adhesión a un escritor determinado, no arraiga en niveles tan íntimos de la propia conciencia que lo autorizan a considerar como imperdonable insulto o blasfemia cualquier manifestación malintencionada o irrespetuosa relativa a ese escritor.
Meses atrás, en la ciudad rusa de Rostov, una discusión sobre Kant terminó en tiroteo. La semana pasada, en Ucrania, un exprofesor apuñaló a un amigo por sostener que “la única literatura verdadera es la prosa”. Estas cosas pasan. Y pueden ir a más.
Quedan todos avisados.

