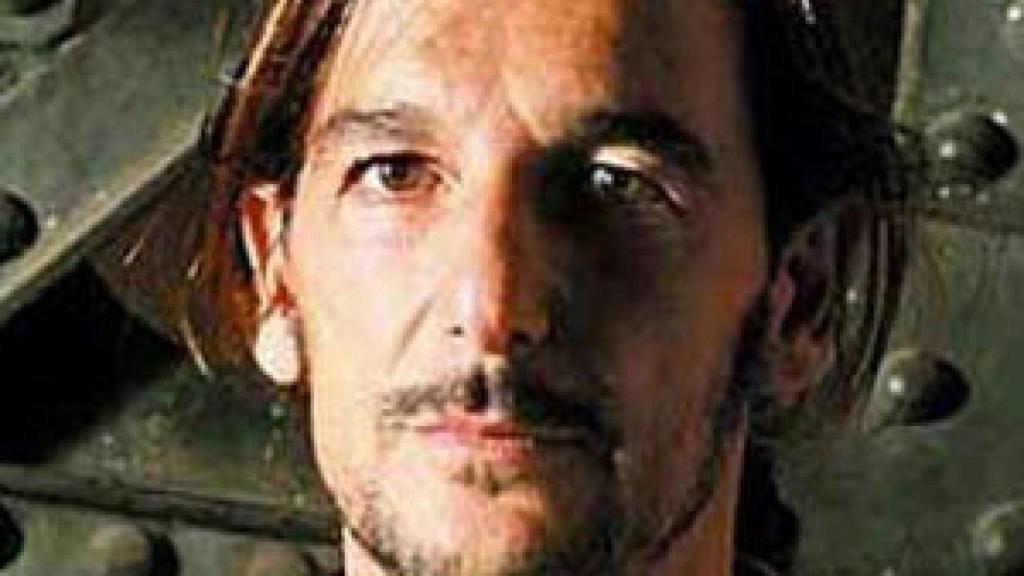
Image: Hanna Muck
Hanna Muck
Ignacio Echevarría
El pasado 19 de junio murió en Barcelona Hanna Muck, a quien algunos conocimos por haber sido la última compañera del escritor argentino Osvaldo Lamborghini. Era algo realmente divertido, pero también revelador, oírla evocar su relación con él, de quien se enamoró casi a primera vista, al poco de llegar Osvaldo a Barcelona, en enero de 1982.De nacionalidad alemana, Hanna -una rubia alegre y divertida, inteligente, generosa, de vivísimos ojos grises- trabajaba por entonces en la agencia literaria International Editors y llevaba ya un tiempo separada de su marido, un empresario catalán con el que había tenido cuatro hijos. A los tres días de haberse conocido, ella y Osvaldo estaban viviendo juntos. Hanna trató de introducirlo en los ambientes literarios de la ciudad, pero todos los intentos en este sentido fracasaron. "Yo lo llevaba a los bares de moda entre los escritores de Barcelona y conoció a poetas y editores, pero no congeniaron; ellos no le hacían caso y él los llamaba 'los sublimes'", recordaba Hanna, entre risas.
Hanna terminó por convencer a Lamborghini de que ella ganaba dinero suficiente para los dos, y lo animó a que se concentrara en leer y escribir. Él aceptó la recomendación: se encerró en la casa y comenzó un período de intensa productividad. Por entonces se aficionó Osvaldo a las novelitas pornográficas que proliferaban en la España del "destape". Con ellas empezó a pergeñar los impactantes collages, dibujos y libros artesanales que hasta hace poco se expusieron en el MACBA, junto al Teatro proletario de cámara. Era Hanna, feminista veterana, quien iba los domingos al Mercado de San Antonio a buscar nuevas revistas. Había que oírle contar los malentendidos y suspicacias que despertaban sus compras regulares.
En abril de 1985 Hanna y Osvaldo se trasladaron a vivir a un piso de la calle Comercio, en el Borne. Él montó en el dormitorio su "tallercito" y decidió no salir nunca más a la calle. La tarde del 18 de noviembre, Hanna, al regresar a casa, encontró a Osvaldo muerto en la habitación. Le había sobrevenido una "crisis cardíaca aguda" mientras estaba trabajando, en pijama, como siempre, con todos sus papeles y materiales sobre la cama. Tenía 45 años.
Durante tres décadas, Hanna custodió celosamente el vastísimo legado de Lamborghini, que César Aira, su albacea, ha venido editando metódicamente. Causaba asombro y estupor visitarla en aquel mismo piso del Borne y que le mostrara a uno ese material salvaje, en buena medida aún por explorar -y por explotar, también-, parte del cual ella conservaba en maletas bajo la cama, como toneles repletos de sustancias radiactivas.
Conocer a Hanna, compartir su alegría, era la mejor vía para predisponerse a la lectura de la obra de Lamborghini. Uno vislumbraba la risa indomable que proporciona la clave de unos textos que tan a menudo provocan perplejidad, desasosiego, incluso terror. La juerga que suele preceder al gesto intimidante de la vanguardia.
No mucho después de haber conocido a Hanna en Barcelona, Lamborghini regresó por unos meses a Buenos Aires, y desde allí le mandó una carta (hay muchas, al parecer, todo un epistolario amoroso que espera ver la luz un día) en la que le decía: "Yo vine a la Argentina para enamorarme de vos / recóndita / definitivamente / ¡Que me cuelguen! Quiero verte en Barcelona, quiero reunirme con vos. Tengo un plan maravilloso: cagarme en todo. Reír (ya lo estoy haciendo). Me he curado".
A quien tuvo la fortuna de conocer a Hanna le consta que, en efecto, ese era el plan. Y que se cumplió. Que los dos lo cumplieron. Es imposible recordar a Hanna sin reírse, sin escuchar su risa contagiosa, libérrima.
El pasado sábado 11 de julio, en el columbario de Collserola (Barcelona), las cenizas de Hanna se reunieron con las de Lamborghini, que allí se guardan. Dos de sus nietos tocaron la flauta y el violín. Una amplia representación del coro Euskal Hiria, del que Hanna formó parte, interpretó algunas de sus canciones favoritas. Familiares y amigos brindamos allí mismo en homenaje a una mujer excepcional, queridísima.
No me extrañaría que cualquier día algún vigilante espantado asegurara que últimamente, por las noches, se oyen en el cementerio interminables carcajadas.


