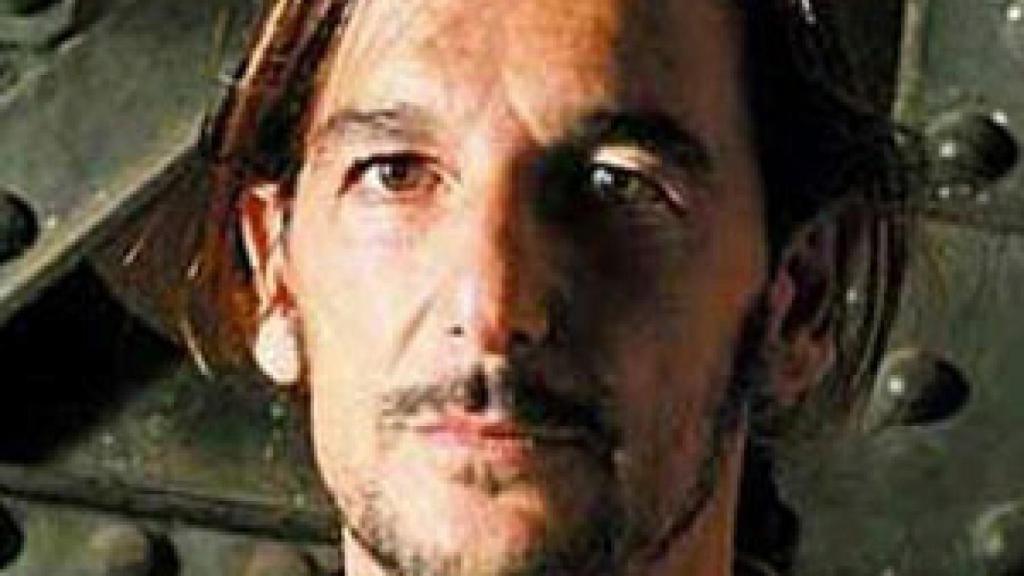
Image: Imaginerías
Imaginerías
Visité de nuevo el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria, casi en la linde de Castilla con Aragón. El monasterio viene siendo objeto de una restauración que, de momento, permite apreciar en toda su belleza, entre otras dependencias, la nave de la iglesia, el airoso refectorio, la imponente sala de los conversos y, sobre todo, el llamado Claustro de los Caballeros, hermosísimo, a cuya planta gótica se superpuso, en el siglo XVI, otra renacentista, ricamente ornamentada, con un resultado inesperadamente armonioso.
Como es frecuente en estos casos, las zonas abiertas al público ofrecen al visitante paneles explicativos de los distintos espacios y elementos arquitectónicos, y en uno de ellos, relativo a los capiteles del claustro, me encontré con esta cita de Bernardo de Claraval, impulsor, como es sabido, de la orden del Císter, a la que pertenece el monasterio de Santa María:
"Pero no sé de qué pueda servir una cantidad de monstruos ridículos, una cierta belleza disforme y una deformidad agradable que se presenta sobre todas las paredes de los claustros a los ojos de los monjes que se aplican allí a la lectura. ¿A qué provecho estas rústicas monas, estos leones furiosos, estos monstruosos centauros, estos semihombres, estos cazadores que tocan las trompetas?"...
La regla del Císter cuestionaba el empleo de la imaginería que solía emplearse para el adorno de los claustros, ya fuera en sus paredes, ya en los relieves de los capiteles. Si bien éstos se aprovechaban en ocasiones para ilustrar episodios del Antiguo o del Nuevo Testamento, en muchas otras encarnaban toda suerte de desatadas fantasías, con notas no pocas veces obscenas.
Bernardo se oponía tajantemente a los excesos de este tipo, hasta el extremo de recomendar la supresión, en las naves de las iglesias, de los vitrales coloreados que tamizaban la luz de los ventanales. Pero lo que llama mi atención en la cita aquí recordada es la competencia que, según Bernardo, esas imágenes que él reprobaba hacían a la lectura de los monjes:
"En fin -sigue diciendo-, se ve aquí por todas partes una tan grande y prodigiosa diversidad de toda suerte de animales, que los mármoles, más bien que los libros, podrían servir de lectura, y se pasaría aquí todo el día con más gusto en admirar cada obra en particular que en meditar la ley del Señor".
Háganse una composición de lugar. Estamos en el siglo XII, en un monasterio donde hombres o mujeres pasan sus días rezando, meditando, laborando y cantando alabanzas al Creador. Para estos hombres o mujeres, la lectura, colectiva o individual -por aquellos tiempos una técnica especializada al alcance de muy pocos-, es una de las más eficaces herramientas de que disponen para el tipo de cultivo espiritual al que han resuelto dedicar sus vidas. ¡Y hay que temer que les aparten de ella las rudimentarias pinturas y los ingenuos relieves que adornan el claustro en el que transcurren buena parte de sus horas! ¡Hay que temer que la pormenorizada contemplación de tales figuraciones, día tras día, procure tanto o más gusto que leer los libros destinados a "meditar la ley del Señor!"
Cómo no desesperar, leyendo las admoniciones de san Bernardo -y pensando a qué tipo de gentes están dirigidas, a qué circunstancias referidas-, cómo no desesperar, digo, de que los estudiantes de la actualidad, ya sean escolares o universitarios (por no hablar ahora de sus ocupados padres), cobren afición alguna por la lectura, cuando lo que a toda hora se les brinda, con mucho más reclamo y aliciente e infinitamente más diversidad que las toscas imaginerías medievales, es un trepidante alud de las más virgueras y sofisticadas animaciones, aplicaciones, interacciones, que los acosan, allá donde se encuentren, con toda suerte de seducciones poderosísimas.
En las palabras de Bernardo de Claraval reconocí al pronto, expresadas del modo más conmovedor y concluyente, la irremisible fragilidad y la condición en definitiva residual de la lectura antes y después de la era Gutenberg.
Y aún añade el bueno de Bernardo: "¡Ah, Dios mío! Ya que no se tenga vergüenza de estas miserias, por qué a lo menos no hay pesar por unos gastos tan necios".


