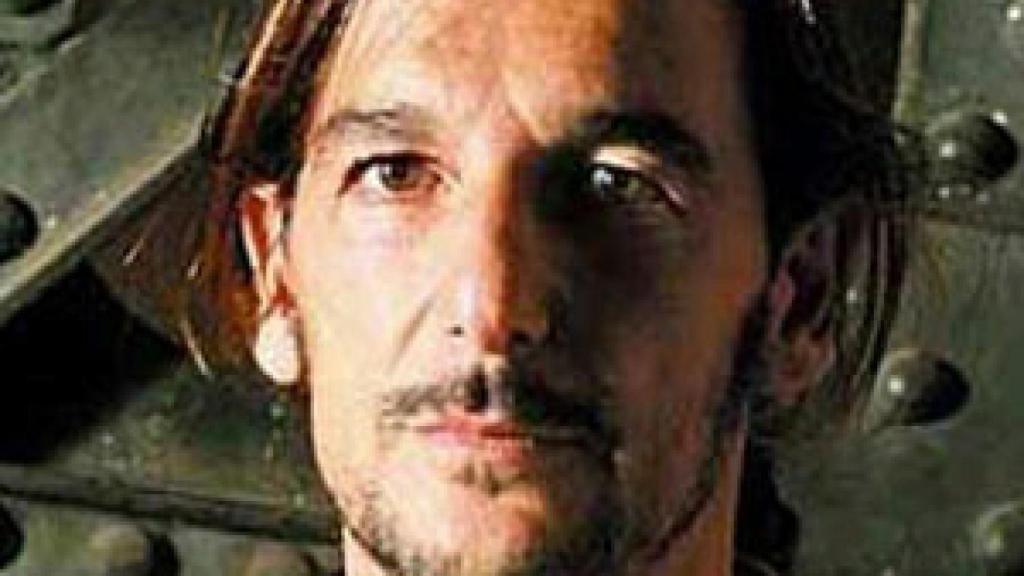
Image: Gatazo por liebre
Gatazo por liebre
En septiembre de 1985 Felipe González viajó a China. Durante la rueda de prensa que siguió a su encuentro con Den Xiaoping, por entonces máximo líder de aquel país, fue preguntado insistentemente sobre los GAL, que aquel año venían intensificando sus actuaciones. González soltó entonces un refrán que dijo haber aprendido del mismo Xiaoping: “Gato blanco o gato negro, da igual: lo importante es que cace ratones”.
Rafael Sánchez Ferlosio no tardó en replicar a González con un sonado artículo cuya frase final he conservado en la memoria, palabra por palabra, durante todo este tiempo: “Desde su vuelta de China no puedo ver ya una fotografía de González sin que se me represente la mirada tontiastuta de un gatazo castrado y satisfecho”.
Pocos meses antes, durante sus vacaciones de verano, González se había ido de pesca en el Azor, el mismo barco que empleaba Francisco Franco para fines semejantes. A la avalancha de críticas que le llovieron por este motivo, González replicó, tan panchamente, que “el patrimonio del Estado no podía ser ignorado porque lo hubiese utilizado un gobernante autoritario”. Retrospectivamente, aquel paseíto en el Azor fue interpretado como el primer síntoma de la catadura cada vez más cínica, prepotente y pragmática del dirigente socialista. Poco después, en marzo de 1986, vendría el referéndum de la OTAN, decisivo punto de inflexión en la deriva tanto del PSOE como de la democracia española en su conjunto.
Recuerdo todo esto para retomar lo que decía Javier Cercas en un artículo al que se refería a su propia generación (la de los nacidos en los primeros sesenta) como “La generación pasota”. Repito sus palabras: “En el origen de todos nuestros males está nuestra despolitización. Dimos la democracia por hecha y, considerando sucia o indigna la práctica de la política, nos retiramos a nuestros quehaceres privados. Ese fue el error”.
Ya les adelanté mis reservas hacia este diagnóstico. Cercas tenía veinte años cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982, y me cuesta pensar que no se sintiera ilusionado ni concernido por la expectativa que se abrió entonces para un país cuya democracia quedaba lejos de estar consolidada. Por mi parte, pienso más bien que ese desdén y esa aprensión hacia la política que Cercas atribuye a los miembros de su generación es consecuencia del previo “desencanto” (palabra fetiche de aquellos años) que para muchos supuso la cada vez más palmaria evidencia de que esa necesaria “modernización” que tan campanudamente proclamaban González y los suyos pasaba por la previa liquidación de los ideales de izquierda en aras de la acelerada y obediente integración de España en las estructuras políticas y económicas de Europa y Estados Unidos.
El comportamiento político de quienes pertenecen a la también llamada “generación del baby boom” fue determinado por el clima de satisfecha afirmación, de adanismo y de narcisismo que prosperó al socaire de las tres primeras legislaturas socialistas, en las que González obtuvo mayoría absoluta y afianzó su tendencia al caudillismo, cultivando los males -corrupción, clientelismo, frivolidad, insensibilidad social, despilfarro- que aflorarían con descaro en la década de los noventa.
¿Qué hacer frente al entusiasta desmantelamiento de toda alternativa de izquierda, sumado a la insólita alianza de buena parte de los intelectuales y de los agentes culturales con los círculos del poder (la famosa “bodeguilla” de La Moncloa)? La acusación de pasotismo pesó, ya desde los comienzos, sobre las sucesivas hornadas de jóvenes crecidos durante la Transición. En su notable y oportuno Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986 (Akal, 2017), estudio lastrado por cierta candidez, Germán Labrador Méndez recuerda un feliz término acuñado ya en los 70: el ‘pasotariado'. Me gustan las connotaciones que resuenan en este palabro y que le atribuyen irónicamente una dimensión política.
En cuanto a mí, no tengo dudas: mi experiencia política y ciudadana quedaron definitivamente marcadas, como las de tantos, de la peor manera, por la casi mágica transformación del rostro prometedor de Felipe González en el de ese “gatazo” de “mirada tontiastuta”, convertido luego (así lo vio otra vez Ferlosio, muchos años después) en el bulldog que aún sigue perorando melifluamente en las tribunas, sin que ya nadie le haga caso.


