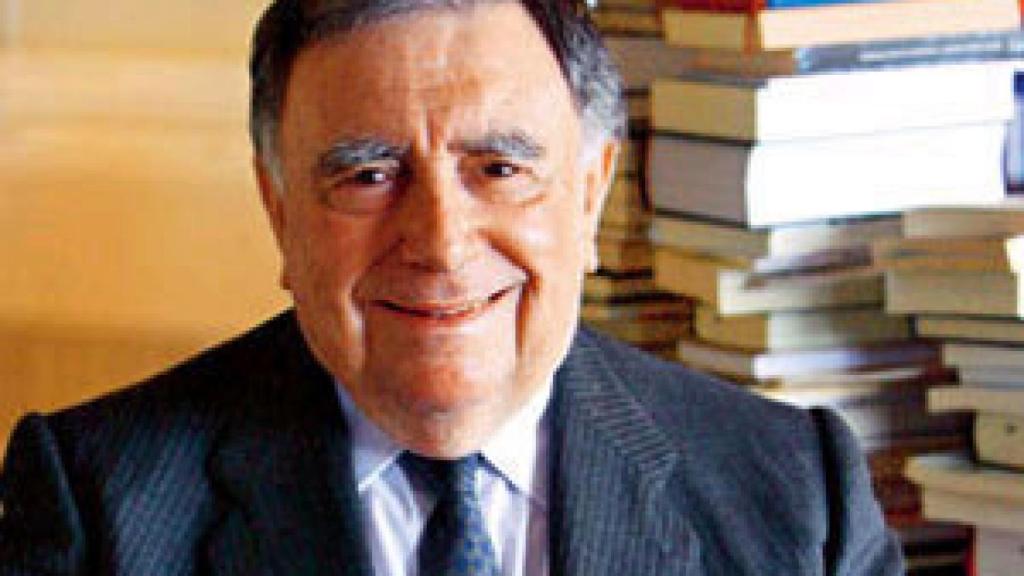
Image: Fútbol, literatura, corazones blancos
Fútbol, literatura, corazones blancos
Las Odas triunfales de Píndaro, cantan los Juegos Olímpicos y también los píticos (en Delfos), los ístmicos (en Corinto) y los nemeos (en el Peloponeso). Los epinicios del poeta tebano, que era un aristócrata dórico, se extienden desde el 498 a. C., en que canta al joven tesalio Hipocles, hasta el 444 en que exalta a Teeo de Argos, luchador en la palestra.
Como algunos poetas de hoy, Píndaro dedicó también sus odas a cantar a los Castro y los Kim de la época, tiranos que se llamaban Hierón de Siracusa y Terón de Agrigento. En los Juegos Olímpicos había carreras y discóbolos, pero sobre todo torneos de lucha, pancracios y pugilatos. A los atletas les ceñía la corona de laurel la miss de aquel tiempo, que era una vestal del templo a la que cortaban la clámide y llamaban la 'fainomérida', es decir, la que enseña los muslos. Hierón, el tirano, conquistó el laurel dorado con su caballo Ferénico. Píndaro, superior sin duda como poeta a Simónides y Baquílides, ambos un poco papanatas ante el fulgor del deporte, exalta también al fundador de las olimpiadas, el lidio Pélope, hijo de Tántalo. Este Tántalo era un cabroncete que ofendió a los dioses al despreciar el néctar y la ambrosía que servía Ganímedes. Le condenaron a un atroz suplicio y salvaron a Pélope, del que se enamoró el cacorro de Posidón. Hipodamia se ventiló después a Pélope con notables frutos. “Duramos un solo día -escribe Píndaro con eco en Shakespeare y Calderón-. ¿Qué somos? ¿Qué no somos? Sombras de un sueño es el hombre”.
El siglo XX coronó el fútbol como deporte rey. Se ha convertido en un fenómeno sociológico de masas estudiado por filósofos e intelectuales. Y cantado por los poetas. No tanto como los toros pero con poemas a veces estremecedores. Miguel Hernández dedicó una elegía a Lolo, guardameta de un equipo menor que se destrozó la cabeza al hacer una parada: “Fue un plongeón mortal. Con cuanto tino y efecto, tu cabeza dio al poste. Como un sexo femenino, abrió la ligereza del golpe una granada de tristeza”.
Enrique Ortego, que tiene una escritura limpia y translúcida, que sabe más que nadie de fútbol y que, sobre todo, entiende el fútbol, ha publicado un libro, Corazones blancos, para cantar la épica de cuatro mitos, Butragueño, Gento, Amancio y el mejor Ronaldo, el brasileño. Reconocido internacionalmente el Real Madrid como el equipo número uno del mundo en el siglo XX, Ortego desmenuza el corazón blanco de los aficionados rendidos a las proezas de los jugadores de leyenda sobre el césped del Bernabéu. Al leer a Enrique Ortego se entiende la dimensión social de este deporte que conmociona a las masas.
Julián García-Candau en un librito sugerente agavilla los testimonios de escritores de relieve que se rindieron al fútbol. Gabriel Celaya cantó a su equipo, la Real Sociedad; Wenceslao Fernández Flórez se inventó el vicegol; Jorge Luis Borges habla del pelo tiznado y se extraña porque “el fútbol es cosa de ingleses”; a Ricardo Zamora, el primer nombre de la historia del fútbol español, le escribieron incontables odas y poemas; García Nieto, Julio Casares y Julio Alfredo Egea dedican páginas admirativas al deporte rey; Rafael Alberti se emocionó ante Platko, “oso rubio de Hungría”, “guardameta en el polvo, pararrayos”; Dámaso Alonso y Ernesto Sábato jugaron al fútbol y escriben bellamente sobre sus experiencias; Gerardo Diego se recreó en su poema Balón de fútbol. Mariano de Cavia, periodista, de la Real Academia Española, acuñó el nombre balompié en 1922 con escaso éxito, pues el idioma lo hace el pueblo, no los académicos; Pedro de Morant cantó a Zarra, la mejor cabeza europea después de Churchill; Eugenio d'Ors se emocionó con el balón sobre el césped y Josep María de Sagarra se vació en Blau i Grana.
Ah, José María Pemán le dedicó un romance al mejor jugador de todos los tiempos, por encima de Pelé, de Maradona, de Cruyff, de Zidane, de Stanley Matthews, el inabarcable Alfredo Di Stéfano, para deslizar el verso emocionado, “...si estará chutando lunas sobre las nubes del mar”.
