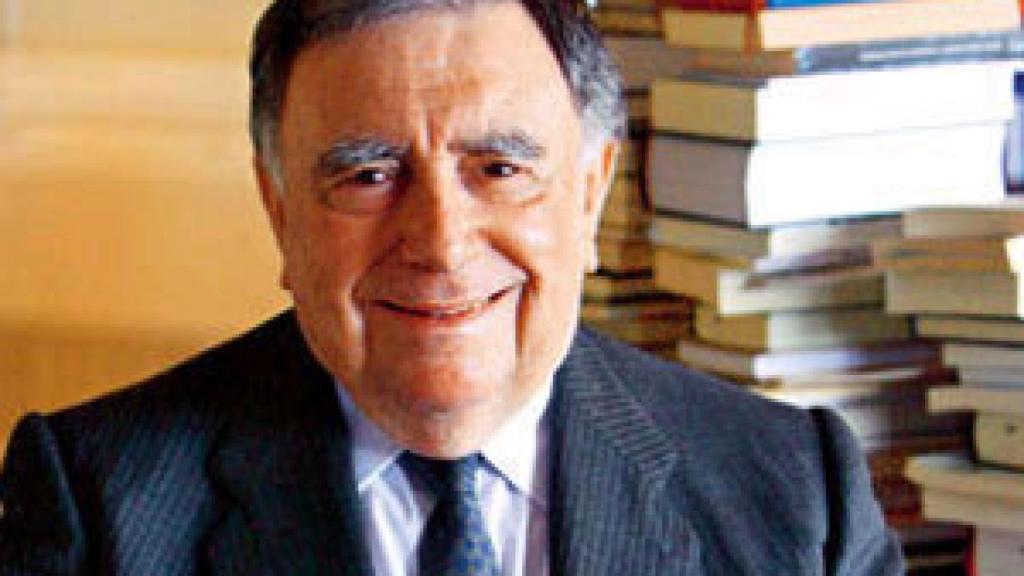
Image: Camus o el único problema serio: el suicidio
Camus o el único problema serio: el suicidio
Difícil calibrar hoy la significación de Albert Camus en la Europa de los años sesenta. Discípulo altivo de Sartre, se enfrentó con su maestro, al que llamó públicamente bufón, respondiendo a la acusación de vacío esteticismo vertida contra él en Les temps modernes. Si Dios no existe, reflexionaba Camus ante Sartre, si nuestra existencia miserable se anega en un valle de lágrimas, ¿para qué vivir, por qué no suicidarse? En Le malentendu, pone en boca de Marta la frase estremecedora: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”.
Recuerdo como si fuera hoy cuando Luis Calvo, el inolvidado director del ABC verdadero, periodista a veces de hierro, a veces de seda, me llamó a su despacho y me ordenó que entrevistara a Albert Camus. Para un jovencito inquieto como era yo, viajar a París en aquella época de escasez y penuria parecía un sueño. Y encima el director había acordado una entrevista con Albert Camus, que acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. Hace cerca de sesenta años del viaje y recuerdo la vivacidad y la inteligencia de aquel escritor joven en la biblioteca de su casa, pero soleado en las rubias playas ardientes de Argelia. “Yo no soy anticristiano. Soy pagano”, me dijo secamente cuando le hablé de su anticristianismo. Y me leyó un párrafo de su traducción de Requiem for a Nun, de Faulkner.
“Gide, no Sartre, ha reinado sobre mi juventud y sobre mi obra”, afirmó el autor de La peste, la novela donde Cottard, el criminal, acentúa el nihilismo del autor que se opuso al marxismo, flageló el cristianismo, se zafó del existencialismo. “Yo no parto del principio de que la verdad cristiana sea ilusoria. Nunca he entrado en ella. Eso es todo”. La embriaguez solar de Camus, la exaltación permanente de los cuerpos quemados por el yodo y el placer, su feroz independencia ideológica, su honradez desesperada, le convirtieron durante largos años en el pensador de referencia de la juventud europea, en el escritor reverenciado. Recuerdo todavía el acontecimiento que supuso el estreno de Calígula en Madrid.
La idea de Baudelaire de “estar en cualquier sitio con tal de abandonar esta cochina tierra” rondaba entre las letras de Albert Camus. Nunca sabremos lo que pasó cuando su automóvil se estrelló en la carretera de Le Petit-Villeblent. Oficialmente, fue un desgraciado accidente. Y no hay motivos para dudar de esa versión. En su entorno, sin embargo, se especuló con el suicidio. Está claro, en todo caso, que el gran escritor no quería ser Sísifo, cargando con el absurdo de la existencia humana, el ascenso de la pesada piedra que inevitablemente volverá a caer. En Mersault, protagonista de El Extranjero, Camus encarnará a Sísifo, “con su ilusión falsa y terrible”, escribí yo hace casi sesenta años. Tiempo después, Buero Vallejo sintetizaba en La Fundación la tragedia del hombre que nace condenado a muerte. Buero, por cierto, admiraba a Camus pero no le gustaba su teatro y tampoco el anclaje del autor de La chute en el nuevo capitalismo socialdemócrata.
De la tierra africana de San Agustín, con la ciudad de Dios gravitando trascendencias; de la rebelión de Yugurta contra la Roma omnipotente; de sus experiencias africanas, circulaba por las venas de Camus la sangre de la protesta y el pensamiento profundo. Las nieblas del olvido empezaron a envolver la obra del escritor hace ya demasiados años. Camus se estaba oscureciendo en la desmemoria. La fecha de su centenario ha colocado de nuevo al autor de L'homme révolté sobre las aristas de la actualidad. Tengo presente en mis recuerdos de primera juventud la vitalidad de aquel hombre impermeable y desdeñoso. Me alegra que se rinda hoy, en las páginas de El Cultural, el homenaje que su obra, y sobre todo, su influencia en la Europa de posguerra, exigen.


