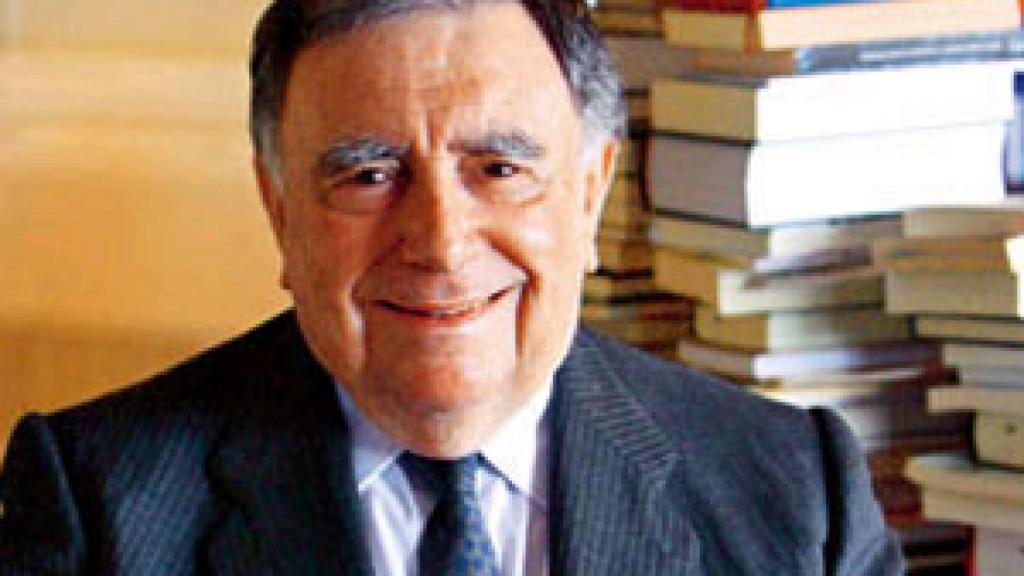
Image: La desventura de la libertad. El triunfo del absolutismo (y 2)
La desventura de la libertad. El triunfo del absolutismo (y 2)
En Sevilla, el Rey contempla cómo se eleva el globo de madame Cossoul, se entera de que Rojas Zorrilla pretende estrenar Del rey abajo ninguno y escucha vivas populares a Riego. Desde su condición de jefe de Gobierno -escribe Pedro J. Ramírez, autor de La desventura de la libertad, libro al que dediqué mi Primera palabra la semana pasada- Calatrava “estaba acusando al Rey nada menos que de inteligencia con el enemigo”. Ese enemigo, el duque de Angulema, se ha instalado ya en el madrileño palacio de Villahermosa, sede hoy del Museo Thyssen. Allí decide marchar sobre Sevilla para liberar a Fernando VII. Como el Rey se niega a abandonar la capital andaluza para trasladarse a Cádiz, Calatrava se apoya en el articulado indócil de la Constitución y decide suspender las funciones regias, sustituyendo al Monarca por un Consejo de Regencia. La propuesta se vota en las Cortes “por sentados y levantados, alzándose casi todos los presentes”. Cayetano Valdés, Gabriel Císcar y Gaspar Vigodet sustituyen al Rey en la jefatura del Estado. Corresponde a Císcar el marrón de comunicar la situación a Fernando VII. El Rey le recibe bostezando y Císcar, que recuerda a Hernán Cortés cuando hincó la rodilla para poner a Moctezuma los grilletes de oro, cae genuflexo ante el Monarca y le comunica que las Cortes habían nombrado una Regencia interina para obligarle a trasladarse a Cádiz. Císcar besa la mano de Fernando VII. El Rey se convierte en prisionero, pero sus carceleros doblan la rodilla ante él.
A punto de hacer su entrada en Cádiz, Valdés le informa a Fernando VII: “Señor, ya ha cesado la Regencia”. “Es decir -se cachondea el Rey- que ya han cesado mi ineptitud y mi locura. Sea enhorabuena”. Los gaditanos llaman al Rey el Narizotas, pero le adoran. Angulema conquista Sevilla y se dirige, al frente de sus tropas, hacia Cádiz. El ministro de la Guerra del gobierno Calatrava, el general Salvador, se suicida. Las tropas francesas toman el Trocadero. La victoria se celebra en París con entusiasmo desbordado. Calatrava sabe que Fernando VII anhela el éxito de los invasores pero tiene la esperanza de una reacción de Jorge IV de Inglaterra, que no se produce. Honra el primer ministro las cenizas de los héroes del 2 de mayo. Las tropas invasoras toman el castillo de Sancti Petri. Calatrava sabe que está todo perdido y que el Rey felón continúa con su política de doblez y engaño. Quintana acude a la representación de su Pelayo. Al primer ministro le dan cuenta de la traición del general Ballesteros. El ministro Luyando es tan pacato que deja “morir de parto a su mujer antes que permitir que la examinaran los facultativos”. Se declara liberal pero está entregado al servilismo de Fernando VII, el Narizotas de ojos minerales. El general Riego cree que todavía puede organizar un ejército y se traslada a Málaga. Se equivoca. Cae prisionero y le vejan de manera infame en calabozos infectos. El fiscal exige la ejecución en la horca y que “del cadáver se desmiembren su cabeza y cuartos”, distribuyéndose los despojos en Sevilla, Cabezas de San Juan y Málaga. Riego sería arrastrado por las calles de Madrid sobre una estera tirada por un macilento pollino. Entre los alaridos de las turbas fue ahorcado sin honor en la plaza de la Cebada.
Calatrava arranca del Rey un Manifiesto decoroso. Pedro J. Ramírez posee el original con sus tachaduras y correcciones y lo publica en el libro. El primer ministro conoce la felonía de Fernando VII y sabe que no piensa cumplir una sola de las cosas que ha prometido. Besa por última vez la mano de su Rey el 30 de septiembre de 1823, tras casi cinco meses de gobierno. Se exilia en Gibraltar y de ahí huye a Londres, donde “el cielo llora a lágrima viva”. Allí trabajará como zapatero. Fernando VII se encuentra con Angulema que se arrodilla ante él. Se restablece el absolutismo y empieza la década ominosa.
Pedro J. Ramírez cierra su impresionante libro con un epílogo en el que reflexiona sobre el destino cainita de los españoles, estableciendo comparaciones y similitudes que alcanzan a Azaña y a la España actual. Recuerda finalmente el criterio de Blanco White y de Quintana que anhelaban “el antídoto de una Monarquía posible, capaz de combatir la ponzoña de la guerra civil con el bálsamo de la transacción. Una Monarquía distinta para otra España más grande y feliz que la primera”. O como escribió Calatrava, ya en 1830, la “sagrada obligación que nos imponen nuestras leyes, mandándonos que guardemos al Rey de sí mismo”.
