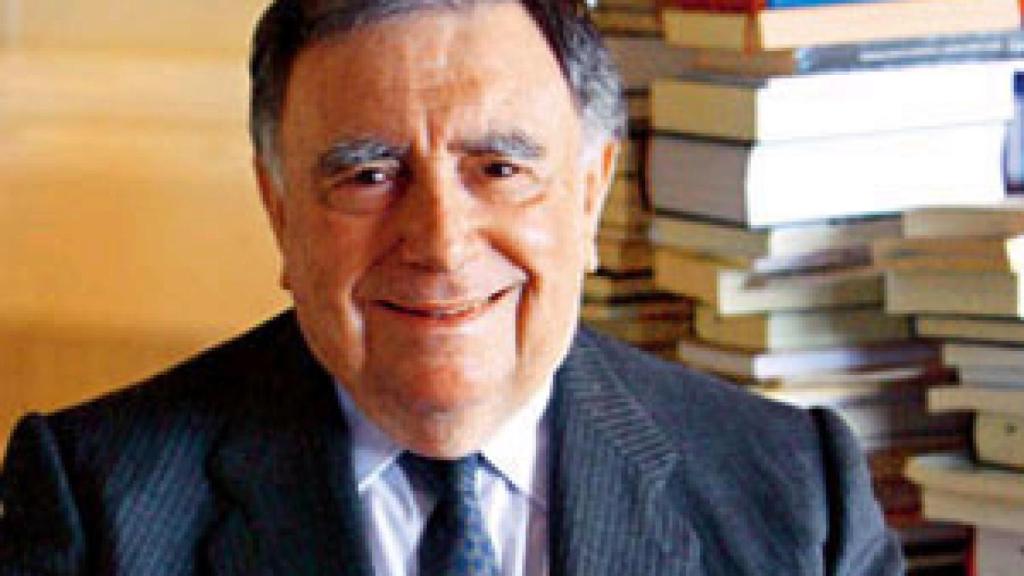
Image: Francisco Nieva, en la carroza de plomo candente
Francisco Nieva, en la carroza de plomo candente
Durante muchos años me he sentado en los plenos de la Real Academia Española entre Mingote y Paco Nieva. El gran filósofo del humor le pasaba al genio del teatro dibujos irónicos sobre las intervenciones de nuestros compañeros. Conservo muchos de ellos. Tuve la suerte en mi dilatada vida profesional de trabajar largos años junto a Antonio Mingote, autor de uno de los diez grandes libros del siglo XX español: Hombre solo.
Si alguien me preguntara quién ha sido el máximo representante de la cultura española del último medio siglo no vacilaría en responder: Nieva. Ya sé que están ahí Delibes, Tàpies, Antonio López, Chillida, Hierro, Calatrava, Plácido Domingo... Pero Paco Nieva fue el dramaturgo, el pianista, el actor, el compositor, el novelista, el poeta, el escenógrafo, el académico, el bailarín, el pintor, el delirio, la irrealidad, la denuncia de la España oscurantista y macabra. Quevedo al hombro, ceniza enamorada, fuego ensordecedor, fiesta permanente del idioma, orgía de la palabra, apoteosis de la máscara, aquelarre y noche roja de Nosferatu con tembladera virginal, Nieva, en fin, fue el hombre-arte, el hombre-teatro, el hombre-poesía, el hombre-novela, el hombre-niño.
En su libro de memorias que escribió urbi et orbi, Las cosas como fueron, estremece su sinceridad sin aspavientos. El escritor puso un espejo delante de su alma y lo cuenta todo, desde los años adolescentes y el reclamo inacabable de Carola y el sexo, hasta el triunfo social y literario. Los pasajes más escabrosos de su vida lo son para los demás, no para él. “No tengo el menor empacho en decir -afirma- que para un escritor o un artista -o un artista-escritor- la bisexualidad aporta algo valioso en el plano moral. No es difícil rastrear la bisexualidad en cantidad de escritores, en Flaubert, en Verlaine, en Tolstoi y en tantos más, hasta en nuestro Cervantes”. Ciudadano del mundo, Francisco Nieva nutrió su cultura universal en los círculos de vanguardia de los grandes países europeos, época dorada de entreguerras. Su capacidad para el contacto con los mejores, con los provocadores, con los hombres y mujeres que definen el siglo XX, asombra. Ahora se comprende bien por qué Nieva grita en los poemas de la consumación de Vicente Aleixandre; por qué se abraza a la muerte que tiembla asustada en los sonetos de Shakespeare.
Nieva, Paco Nieva, se expresó fugazmente en el país imaginario de El viaje a Pantaélica; se desnudó en el gabinete campestre de la tía Leda; se hizo palabra desolada en La llama vestida de negro, plomo candente en la carroza insólita, combate de Ópalos y Tasia. Nieva superó a Artaud, a Beckett, a Arrabal, a Genet, a Adamov, a Ionesco. Retornó como Proust al tiempo perdido en Carne de murciélago, con aquel pasaje inolvidable del jamón de Noruega, o se casó con Genevieve Escande por el rito protestante para escandalizar a la beatería franquista.
Francisco Nieva agonizaba entre la inundación del estiércol, cuando la prostituta azul se convertía en la lóbrega puta que bebe las estrellas y después las escupe. El escritor clamaba en Pelo de tormenta; se hacía surrealista en los viejos tiempos de Rixes y Cobra, resucitados hoy en los videoclips; se conmovía con el glamour del mundo gay de Nueva York antes del sida, pero besaba a la extraña Lowel, “una criatura en porcelana y de tamaño natural”.
“Fabuloso furor sin tregua”, Nieva se sumerge en la “ceremonia ilegal”, en el “crimen gustoso e impune”, en la “tentación siempre renovada” que es el teatro, su aquelarre orgiástico y su martirio. Los viejos tiempos de las contessinas en albornoz y los príncipes vestidos de alpaca, en una Venecia que ya no volverá, dejaron en la escritura de Nieva una huella fugitiva que todavía se puede rastrear. En medio del túnel, el autor encendió una luz propia que fractura el silencio de Dios. Su inteligencia cabalgó a galope tendido pero la palabra se le hizo sosiego al combatir la tiranía de algunas vanguardias memas. Sabe que ninguna rosa seca resucitará entre las páginas de un libro, pero dejó hasta el final su testimonio de muerto embalsamado, sepultado después en un estante. Nieva será ya para siempre la palabra sin cicatrizar.

