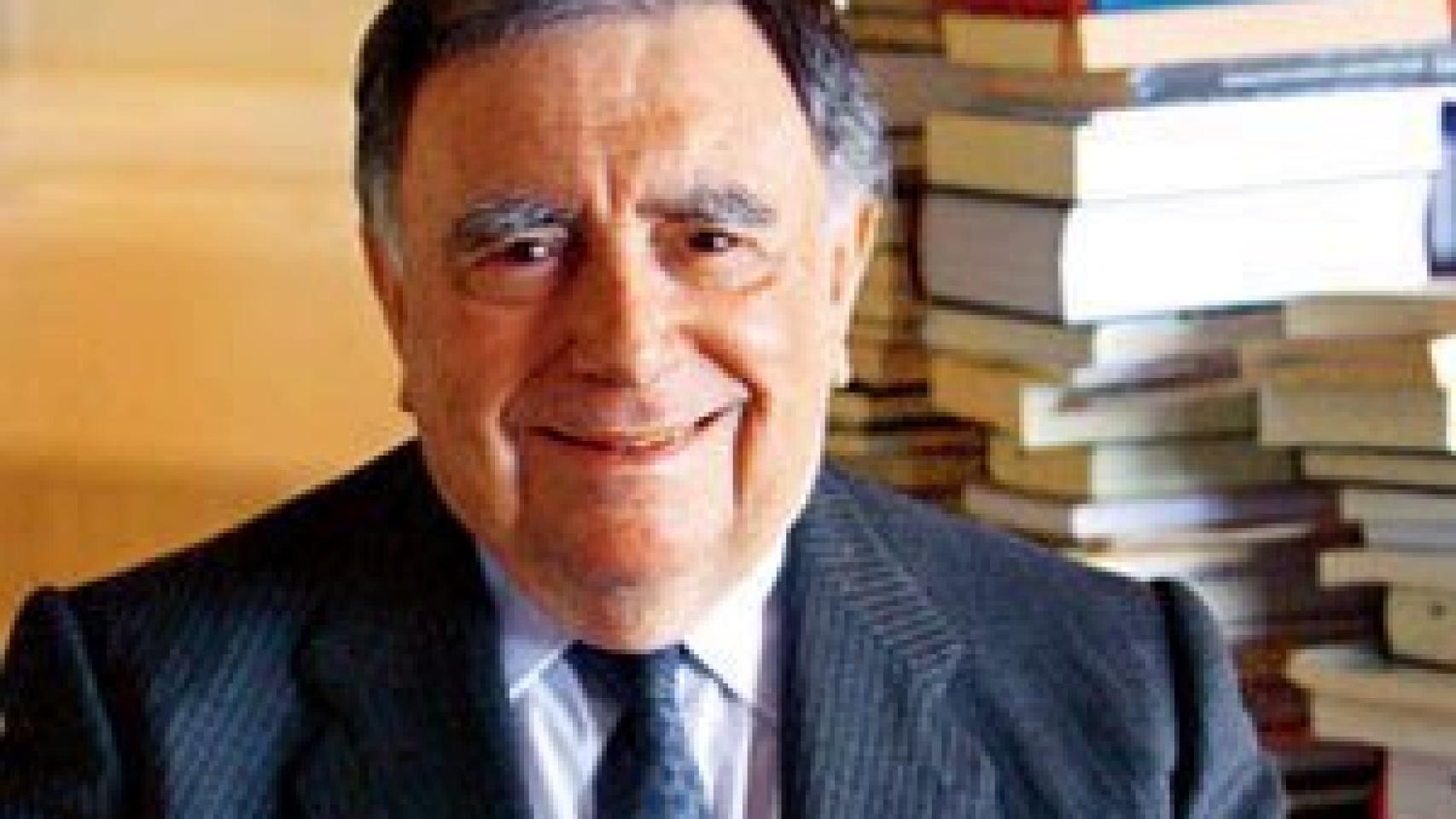El padre de Ovidio, rico hacendado romano, vivió 90 años, cifra asombrosa para aquella época, que es la de Cristo. No podía soportar que su hijo se dedicara a la poesía en lugar de al derecho. Ni entonces ni ahora la poesía daba un sestercio. Incluso Homero, recordaba el padre, murió en la pobreza. La vocación de Ovidio era tan arrolladora que hacía versos cuando escribía prosa. Quidquid tentabam dicere, versus erat. Se casó tres veces. Su primera mujer no era ni digna ni útil. Con la tercera, Fabia, acertó, y cuando el emperador César Augusto le desterró por sus intrigas contra Julia, la princesa imperial que era un putón verbenero, Publio Ovidio Nasón se exilió en Constanza acompañado esporádicamente por Fabia.
Además del impresionante Ars amandi, las célebres y copiosas Metamorfosis y otras muchas obras, el poeta escribió Heroidas, una veintena de cartas sin respuesta dirigidas por las mujeres a sus héroes, entre ellas la de Penélope a Ulises, de Briseida a Aquiles, de Fedra a Hipólito, de Hipsípila a Jason, de Deyanira a Hércules, de Medea también a Jasón, de Helena a Paris, de Safo a Faon, o de Hero a Leandro, pasión esta última que está presente en Amor constante después de la muerte, el soneto incandescente de Francisco de Quevedo.
Graciela Rodríguez Alonso es licenciada en Teoría de la Literatura y en Biología Molecular. Resulta tan infrecuente la conjunción en una misma per-sona de la Literatura y la Ciencia que he leído con creciente interés Cartas de los hombres, el nuevo libro de la autora de El trazo oculto.
Como Mario Meunier en La leyenda dorada de los héroes y de los dioses, Graciela Rodríguez Alonso se adentra en la Heroidas de Ovidio y, con una escritura bellísima, redacta las cartas que los hombres debieron escribir a sus mujeres enamoradas y nunca lo hicieron. Así Linceo escribe, con la pluma de Graciela, una erizante epístola a Hipermestra, hija de Dánao, encarcelada por su padre en Argos. “Cúmulo de tristeza soy, angustia de la separación”, le dice.
Tras partir de la isla de Lemnos, rumbo a la Cólquide, Jasón dedica sus letras a Hipsípila, pues “la espuma se volvió negra, sucia la sal”. Y a Medea le espeta: “Juras que te arranqué la virginidad como un pirata”. Y la fustiga con ira.
Antes de tomar a la joven Yole, Hércules le pide a Deyanira el manto triunfal. Teseo le asegura a Ariadna que “huir no es la solución, ya sabes cuál ha sido el final de Ícaro”. Hipólito agrede a Fedra: “Eres carnívora rapaz disfrazada de gacela, fiera hambrienta eres en medio de la helada”. Abre la autora con una cita de Angélica Liddell la carta de Demofoonte a Filis y redacta con amor la bella misiva de Aquiles a Deidamía, la madre de Pirro, y a Briseida, la esclava que le fue arrebatada por Agamenón. También a Políxena, princesa troyana, hija de Príamo, le escribe Aquiles con pasión y le recuerda que no puede perder el honor que es el de su padre y el de todos los mirmídones, hijos de Ftía.
Paris le escribe a Enone pero la abandona para amar a Helena. Orestes se dirige a Hermíone y Odiseo a Calipso, y luego, desde el país de los Feacios a Penélope y la informa de que por ella ha rechazado “la eterna juventud”. Con Circe comenta lo aburrida que es Penélope.
“De trenzas de violetas, sagrada, de sonrisa de miel, Safo”, dice Alceo de la lesbiana liminar y Faos le escribe para rechazarla porque necesita “heridas vivas, sangre en los labios, una costra de sal caliente en las manos y el rugido helado del Bóreas”. Hace años ascendí hasta los roquedales de Léucade, desde donde Safo se suicidó, precipitándose sobre el adarce salino a orillas del mar de Lesbos.
Un libro, este de Graciela Rodríguez Alonso, de extraordinaria belleza literaria, cobijada tras un formidable equipaje de cultura clásica.