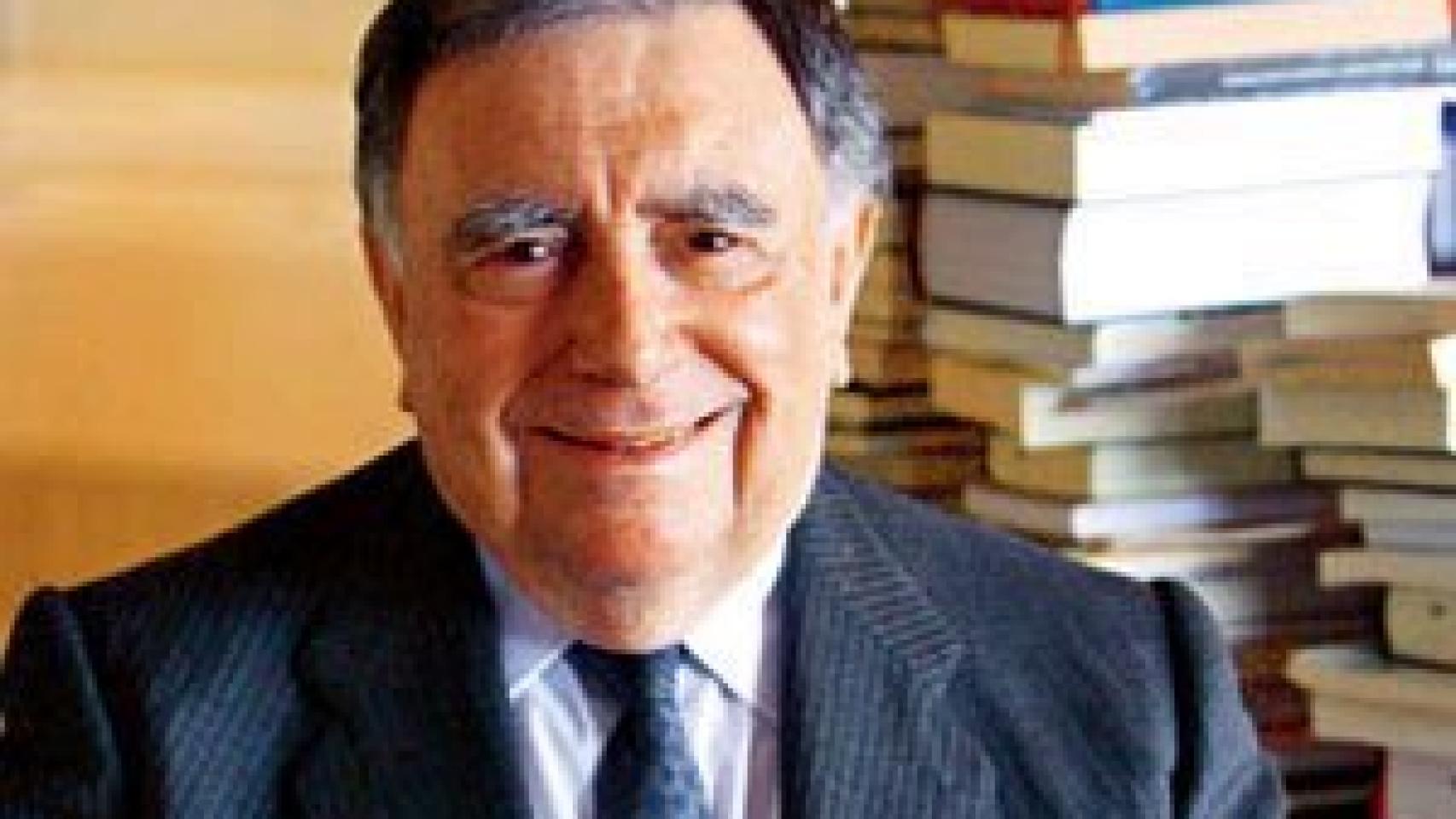Presidía yo la Asociación de la Prensa y en el gran edificio histórico de la plaza del Callao tuve en mis manos un retrato al carbón de Ramón Casas, propiedad de los periodistas madrileños. Era un prodigio. La maestría del pintor se acentuaba en cada trazo. Me interesé entonces por su obra, escribí sobre Casas, me recreé en su genialidad.
La exposición organizada por CaixaForum me ha devuelto de golpe al enorme artista. Gran acierto de Isidro Fainé y Jaume Giró al alentar su recuerdo con esta muestra admirable y única.
A Ramón Casas le faltó coraje para fracturar los convencionalismos de la época, instalándose en las vanguardias más audaces del siglo XX. La sombra de Manet y de John Singer Sargent planeó siempre sobre su pintura. Y también la devoción por Fortuny, devoción que compartía con Salvador Dalí. Más importante fue su estrecha amistad con Santiago Rusiñol, compañero del alma, compañero, en Barcelona y en el París de las postrimerías del siglo XIX, cuando les pintó el Picasso liminar.
Si Ramón Casas se hubiera desembarazado de la tentación por lo convencional, su nombre figuraría hoy entre los más grandes. Picasso, Gris, Miró y Tàpies hicieron lo que él no supo. Y tal vez, en otra dimensión, Dalí y el inconmensurable Sorolla, que cada año escala nuevas cotas de cotización y asombro.
Ramón Casas, no. Ramón Casas, que no cedía en calidad ni en maestría a ninguno de los nombres grandes, se quedó en la yacente indecisión del genio, acosado por la crítica literaria y las exigencias de la sociedad burguesa que pagaba.
Pintó un cuadro, tal vez sin precedentes, retratándose en el exterior mutuamente con Santiago Rusiñol, dibujó el alma de Pío Baroja, se fascinó en el ritmo de la tauromaquia, se deleitó con los desnudos de mujer, atendió a la cartelería, a la fotografía, a la estampa japonesa, a las sombras chinescas. Lo intentó todo y lo dominó todo.
Murió relativamente joven dejando una obra ingente con cuadros desde El pintor y la modelo hasta Rusiñol encima de una lámpara de hierro forjado o la Joven decadente, que demuestran la calidad de uno de los grandes artistas del siglo XX y de las postrimerías del XIX. “Referente del arte en Cataluña”, como lo ha calificado Jaume Giró, el modernismo y “el naturalismo ecléctico y cambiante se afirma inequívocamente -según Tomás Llorens- en la pintura de Casas”. Se esforzó por eliminar de la narración pictórica lo anecdótico. Así lo cree Ignasi Doménech.
Le faltó, sin embargo, la audacia de saltar sobre los caminos abiertos por Wasili Kandinsky, Vlaminck, Léger o Picasso. La histórica Sala Parés le cobijó. Pero Ramón Casas ni siquiera quiso sumarse al postimpresionismo de Pruna, de Sisquella, de Serra, de Blanch y de otros nombres relevantes de las artes plásticas, agavillados en aquella galería, una de las más prestigiosas de Europa, a la que se acogió, por cierto, Oswaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano de las edades de la ira y las sangrantes guerras.
CaixaForum ofrece ahora para los enamorados de la pintura una exposición excepcional en la que se arracima la obra de un pintor que pudo serlo todo, que no lo fue pero que desde luego no se quedó en nada. Por el contrario, en CaixaForum brilla su arte y su entendimiento de la vida para satisfacción de los espectadores. “El arte como el hombre -escribió mi inolvidado Juan Eduardo Cirlot, que ha vuelto a la viva actualidad- se encuentra entre dos fuerzas contrarias que lo solicitan: una es la belleza de la serenidad absoluta; la otra, la fascinación del abismo”. Ramón Casas no se atrevió a escuchar y atender el grito del abismo. Volvió siempre sus ojos sabios hacia la serenidad, hacia el entendimiento de la pintura que desdeña los aspavientos de determinadas vanguardias.