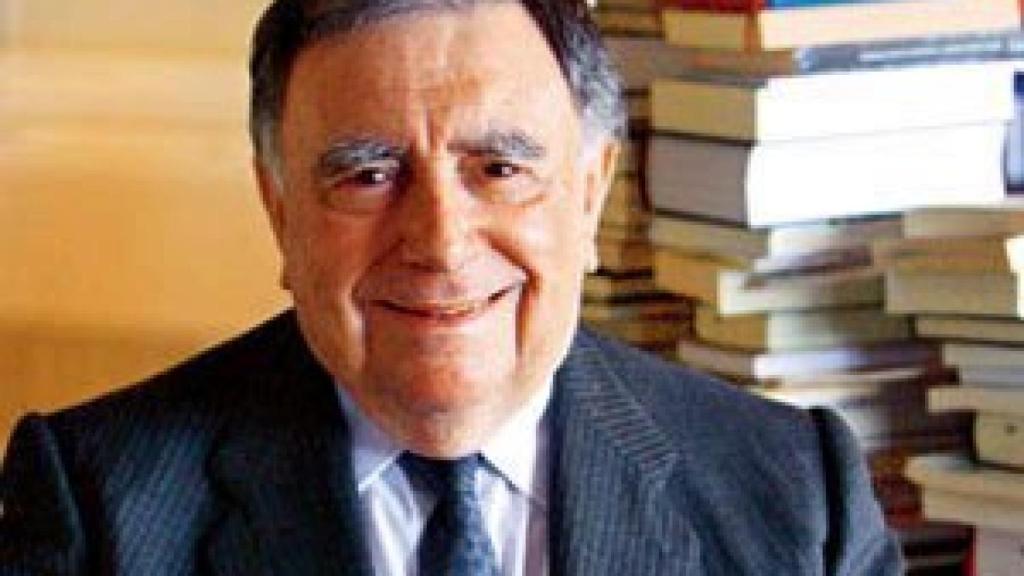
Image: Almuerzo del Cervantes en el Palacio Real
Almuerzo del Cervantes en el Palacio Real
Una institución ejemplar, la Fundación Princesa de Asturias, otorga desde hace cuatro décadas varios premios considerados en todo el mundo como los más importantes tras los Nobel de la Academia sueca. La objetividad, la imparcialidad y la independencia es la característica de sus Jurados, seleccionados entre personalidades de indiscutido nivel intelectual. El Premio Princesa de Asturias de las Letras ha agavillado en los últimos treinta y siete años nombres cimeros de la literatura universal, desde Arthur Miller a Vargas Llosa, desde Günter Grass a Doris Lessing desde Camilo José Cela a Susan Sontag.
El premio Cervantes lo otorga el Gobierno y ha sufrido ráfagas de extrema politización, hasta el punto de que lo ganó una poeta encantadora, Dulce María Loinaz, de talante amable y conciliador y versos de calidad perfectamente descriptible. Las denuncias que reiteradamente se hicieron desde esta página sobre la formación del Jurado y su dependencia abrumadoramente política consiguieron que un ministro, excelente poeta por cierto, y hombre ecuánime e independiente, César Antonio Molina, modificara la extracción de los Jurados que representan hoy en gran parte a instituciones apartidistas y de elevado nivel intelectual.
En todo caso, sería injusto no reconocer que el premio Cervantes ha sido, en líneas generales, bien concedido. Como solo se otorga a escritores en español, la limitación a una veintena de naciones le impide alcanzar la repercusión internacional del Princesa de Asturias.
La Corona ha amparado siempre el premio Cervantes, tanto en el acto de la Universidad de Alcalá como en la recepción literaria en Madrid. Esa recepción se fue haciendo multitudinaria y se pobló de gentes sin relieve. Así que el Rey Juan Carlos I, con muy buen criterio, estableció el encuentro literario en un almuerzo en Palacio al que se convoca a poco más de un centenar de personas.
Eduardo Mendoza, sin una altivez, atendía a todos, incluso a un novelista yacente, de cuyo nombre no quiero acordarme, al que acompañaba un moribundo poeta, de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo. Me agradó este año encontrarme con Javier Gomá, filósofo de pensamiento profundo, al que escuché en casa de Gregorio Marañón una conferencia de alta emoción. Soledad Puértolas explicaba a Isabel Bejarano el arduo trabajo que se hace en la Real Academia Española en favor de la lengua. Ana María Nafría estuvo sembrada durante el almuerzo entre José Manuel Blecua y quien firma estas líneas. José Manuel Lucía, que se ha instalado en la cima del cervantismo, departía con Jorge Edwards y con Ana Santos, directora, excelente por cierto, de la Biblioteca Nacional. Manuel Gutiérrez Aragón hablaba de cine mientras la alcaldesa de Madrid, mi querida y admirada Manuela Carmena, conversaba con José Manuel Sánchez Ron y Darío Villanueva. José Crehueras, que está haciendo una brillante gestión en Antena 3, atraía la atención de muchos invitados, entre los que estaban Íñigo Méndez de Vigo, Fernando Benzo, Montserrat Iglesias, Santiago Muñoz Machado, Juan Van Halen, reciente triunfador en el premio Zorrilla, Fernando Rodríguez Lafuente, José Terceiro, Álvaro Pombo y tantos otros. Un novelista encaramado ya, en plena juventud, en las cumbres de la literatura actual, Juan Manuel de Prada, se movía entre Aurora Egido, Carmen Riera y José María Merino. A Luis Mateo Díez le felicitaba todo el mundo por su último libro. Blanca Berasátegui soportaba el cerco de los escritores. El Cultural es la revista de referencia de la vida intelectual española.
Conversé, en fin, con la secretaria de Estado de Cultura de México y con Sánchez-Albornoz, siempre en el recuerdo su padre, que fue mi inolvidado amigo y el historiador extraordinario que fustigó a Américo Castro. La Reina Doña Letizia, que es muy culta y que procede del mundo intelectual, derrochaba sencillez y conocimiento. Jaime Alfonsín se multiplicaba para atender a todos y el Rey Felipe, sin prisas ni impaciencias, sonreía con sus invitados en simpático borboneo. Por supuesto, como todos los años, allí estaban algunas cucarachas literarias que los invitados se esforzaban gentilmente en evitar para no emporcar los mármoles y las alfombras del Palacio Real.

