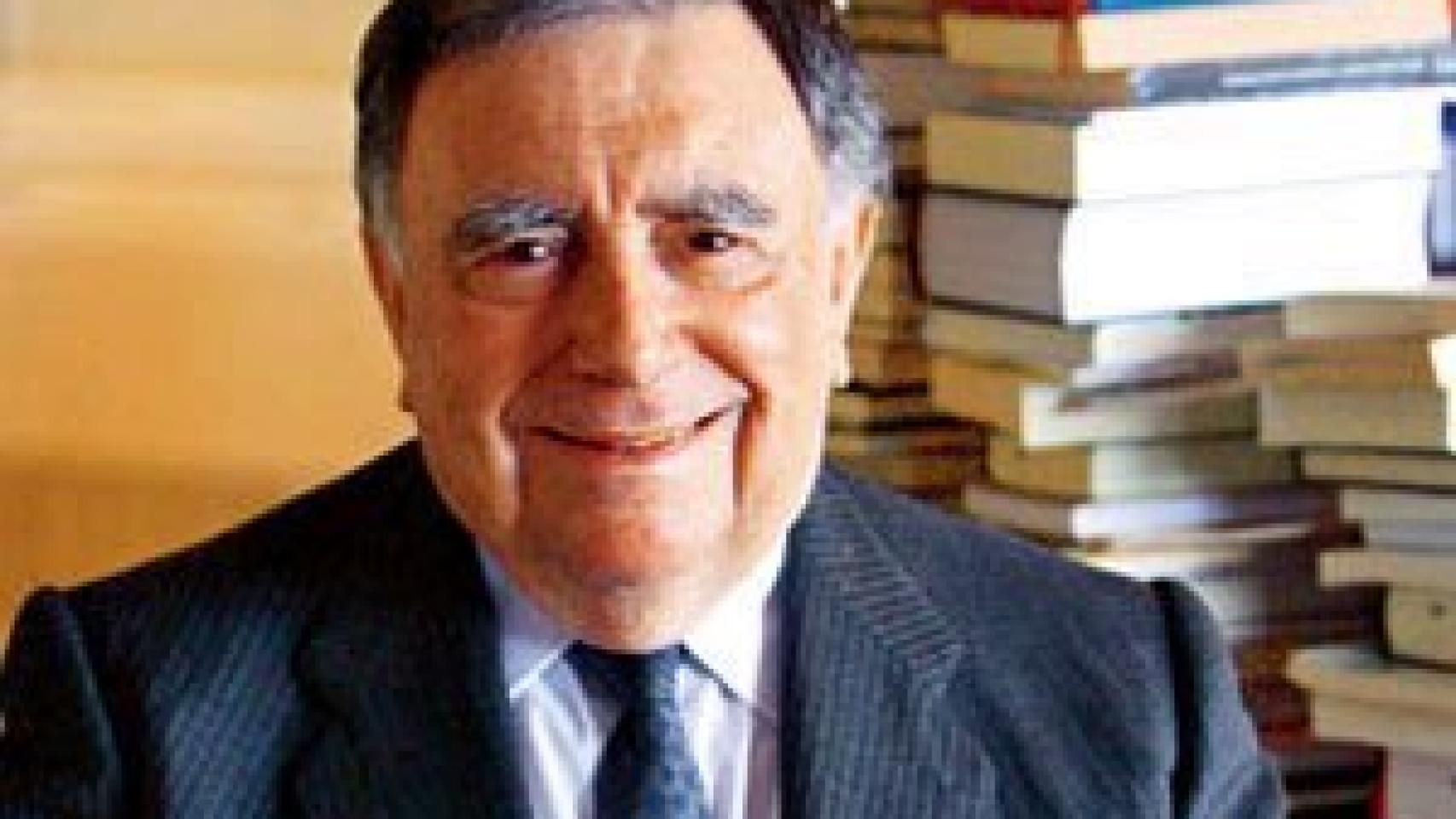Carga el poeta con su abrumador equipaje cultural que impregna la estructura de sus versos todos. Se escucha en ellos el galope de los caballos, de almifores perdidos. Y se ilumina la palabra espuma con sudores de sal enamorada. En el blando cielo beben sin rumbo las palomas del estío, invisibles en la sangre desnuda de la aurora. Siente el escritor el cuerpo incesante de la amada que recorre el reguero de los dioses y enciende el rostro perdido del silencio.
Jaime Siles, el poeta al que admiraba Octavio Paz, agavilla en Vacíos habitados los poemas que le envuelven y definen a lo largo de una vida cubierta de éxitos y sinsabores. Entre versos, mareas y olas, entre el murmullo ingrato del aliento lírico, el escritor se acerca al corazón del agua para escuchar sus latidos. Se enciende entonces la arquitectura del olvido mientras resbala sobre el vacío habitado su presencia mineral.
Hipnos, el dios del sueño, hijo de Érebo y de Nix, dialoga con su hermano gemelo Thánatos, símbolo de la muerte sin violencia, el ser y no ser de Shakespeare, el ser para la nada, el ser para la muerte de Sartre, sobre la roca en la que revierten los dardos que, veloces, se eternizan. El fuego como una lenta lágrima envuelve al poeta, paloma en vuelo de pupilas sólo, urna de espejos donde el iris abre la pasión del ala.
Caen las hojas escritas de Luis Alberto de Cuenca y se reencuentra el cuerpo del que brotan los invisibles signos y el lento silencio perseguido. Es la melodía del mar contra la nada. Son los fuegos fundidos en la piel fundada, junto al erbio erizado y la estoa espectral. El poeta quiere perderse en las olas que pulsa en su pulso el Pacífico, en las islas que lava, con su lava, el volcán. Sobre los hielos hialinos de la página blanca desgrana sus sentimientos profundos. Tiembla entonces en el vaivén de la carne, pero no sabe, como Rubén en Lo fatal, adónde vamos ni de dónde venimos. Sí sabe que “somos somas porque somos signos, que somos signos porque somos más somas del lodo de nosotros mismos”, borrados por la sed de los abismos mientras el día es todo claridad. Ahonda el poeta en la reflexión sobre la vida y la muerte como el Kierkegaard zarandeado por la honradez desesperada: “He llevado igual que Pablo el aguijón en la carne y por eso deduje que mi tarea sería extraordinaria”. Para el escritor, Dios es un lenguaje que existe solo en los símbolos.
Escribe Jaime Siles, con remembranza de la negritud: “Hoy todas las palabras me vinieron a ver. Iban todas vestidas y yo las desnudé. Tenían agua dentro y yo se la quité. Bebí toda su agua y me quedó su sed. No me quedó su habla: me quedó su mudez”.
Cuenta entonces las olas desde el fondo del mar. Mendigo del espacio, recibe la limosna de la lenta luz de Grecia diluida. Avanza despacio por los senderos de la muerte y sus palabras liminares se desangran porque la nada va guiando sus pasos por la delgada luz de los océanos hasta la línea carmesí. Aparece entonces Keats con sus versos desde los que grita el dolor, allí donde se disuelve el líquido legado de la muerte.
Amada en el amado transformada, Jaime Siles le debe al latín muchas cosas. Y también a su belleza exacta que recompone el orden que rompe lo real. Se escalofría el poeta entonces ante el recuerdo de la muerte minúscula. “Y me despido, sobre todo, de mí, con quien sé que nunca más voy a encontrarme”. Canta todavía la música que hay en las palabras y que no ilumina nada salvo la oscuridad del yo, suficiente, sin embargo, para escribir estos bellísimos poemas de la vida y de la muerte, de la tierra y del alma, que tiemblan en los vacíos habitados.