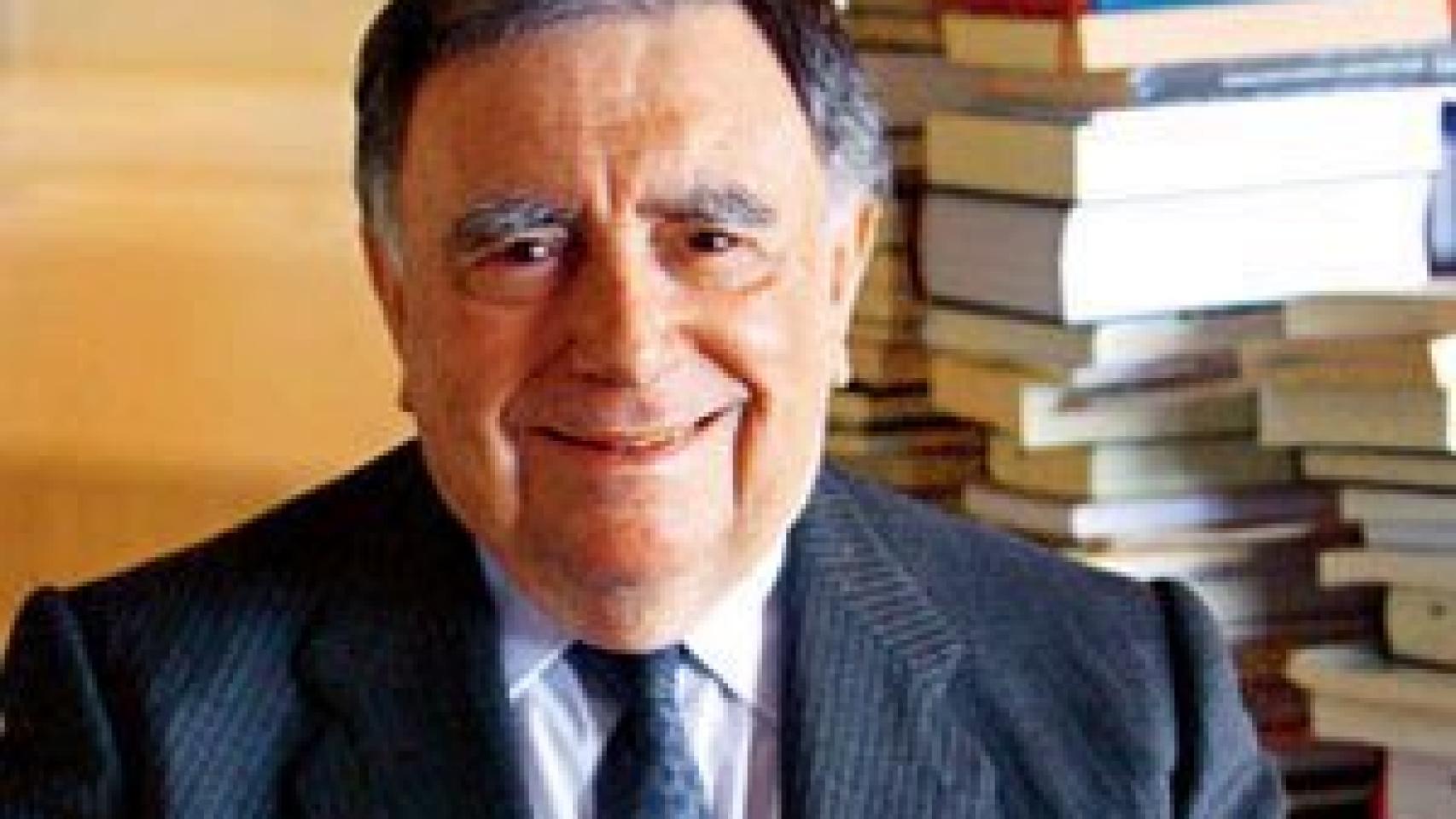Una agencia internacional me pide para una encuesta que señale los mejores prosistas españoles del siglo XX. He subrayado sin vacilar los nombres de Ortega y Gasset, Valle-Inclán y Azorín. Pero, en primer lugar, está el argentino Jorge Luis Borges, autor de un relato, Hombre de la esquina rosada, sobre el que he escrito en muchas ocasiones, rendida mi pluma de admiración al hablar del vientre de la Lujanera, que era una plaza soleada y sus pechos “dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos”. Francisco Real, el Corralero, trajeado de negro y la chalina baya, entra enhiesto en la taberna e injuria con toda su boca aindiada a Rosendo Juárez, el Pegador, entre los respingos del hembraje y los bolaceros. Pero Rosendo se arruga ante el hombre de fuera y rehúye enfrentarse al balaquero, ni siquiera cuando la Lujanera, con la crencha a la espalda, se va a su hombre y le entrega el cuchillo, la vaina al aire. “De asco, no te carneo”, dice Real al ver que Rosendo permanece con el rabo entre las piernas, él erecto. Así es que fuese el forastero con la Lujanera, mientras se escucha la milonga “linda al ñudo de la noche”. Luego, el otro hombre, el de la esquina rosada, a quien el Corralero atropelló con desdén al entrar en la taberna, se fue a él en el secreto de la noche, sacó su cuchillo filoso, le desafió a lo macho y lo sangró hasta los visajes de la agonía. Después se apretó con la Lujanera de por vida en las sombras de la esquina rosada.
Nadie ha mejorado en el siglo XX, ni en la escritura ni en la calidad ni en el desgarro ni en el prodigio del idioma español, friéndose en la sartén, al Borges de Hombre de la esquina rosada. Conocí al escritor ya ciego en 1980, envuelto en su “tersa neblina luminosa”. Le hice una larga entrevista que distribuyó la agencia Efe a dos centenares de periódicos. Me dijo que el primero de sus libros era El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer. Y tras el velo de Maya, hay también en la obra de Borges influencias de Hume, de Nietzsche, de Bergson, de Berkeley y de Friz Mauthner.
Pero no nos engañemos. Borges era, en sí mismo, la literatura, no una filosofía de vida. Su agnosticismo se mueve entre las aporías de Zenón y el fulgor de la Biblia. Es la visión del universo de El Aleph, con sus historias de guerreros y cautivas, la búsqueda de Averroes, la casa de Asterión, la frágil Beatriz en el principio del éxtasis, las otras muertes, la escritura de Dios. Pero a Borges, antes que nada, le importaba la palabra. Intentó reducir la lírica a su elemento primordial: la metáfora. Fue su primera necesidad ontológica. “La metáfora es el honor de la metafísica”, escribió. “Metaforizar es pensar”. Con Ezra Pound, Eliot, los haikus japoneses, Whitman, Quevedo, Guillén, al fondo, buscó sin descanso, superado el ultraísmo, “la tenue ceniza de las rosas inalcanzables”, los oros tristes, el ultraje de los años que pasan, la luna de enfrente, la sombra elogiada, la arena de los libros, el jardín presentido “de los senderos que se bifurcan”. Y la muerte, con aliento del mejor Shakespeare, que “es esa muerte de cada noche que se llama sueño”, la vasta y vaga y necesaria muerte de su soneto inolvidado. España ha dado a la expresión literaria en el siglo XX varios prosistas de calidad extraordinaria. He citado a tres y podría añadir media docena más, sin desdoro. Ninguno de ellos alcanza el temblor lírico y la profundidad expresiva del argentino Jorge Luis Borges. Como ningún poeta español de la pasada centuria, ni siquiera Federico García Lorca, supera al chileno Pablo Neruda. El idioma español no es de España sino de 23 naciones y 540 millones de hispanohablantes.
Fue Jorge Luis Borges, en fin, un aticista desdeñoso. Le dolía “la mujer en todo el cuerpo”, porque “solo tú eres, tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura”. Y se quedó para siempre en la esquina rosada que nunca se atrevió a doblar.